Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*
A través de filtraciones y a cuentagotas se han conocido los nuevos libros de texto correspondientes al Plan de estudio 2022 para la educación básica. La nueva familia de materiales bibliográficos está conformada por cinco libros de texto para cada grado: Nuestros saberes, Múltiples lenguajes, Proyectos de aula, Proyectos escolares y Proyectos comunitarios. El primero, Nuestros saberes, es un material de consulta en la realización de actividades escolares, brindando información concreta sobre diversos contenidos. Múltiples lenguajes contiene una gran variedad de textos literarios e informativos. Por último, los libros de Proyectos (de aula, escolares y comunitarios) presentan una serie de actividades articuladas (recuperación de conocimientos de la comunidad, indagación, comprensión, socialización, aplicación y retroalimentación) para el abordaje, a través de la acción contextualizada, de los contenidos educativos. Para la elaboración de este escrito se han revisado los materiales correspondientes al sexto grado de educación primaria.
Una de las novedades más evidentes de los libros de texto es que, después de varias décadas, dejan de organizarse en función de asignaturas y también, salvo el material de consulta, de regirse por una lógica de contenido por contenido. En cambio, presentan grandes temas para abordarlos a manera de proyectos, enlazando diversas disciplinas de los campos formativos. Los nuevos materiales bibliográficos parecen ser acordes con el alejamiento de un currículo centrado en los contenidos y las asignaturas, combatiendo la fragmentación del conocimiento escolar. Quedará en manos de los docentes practicar una enseñanza que también fomente la interdisciplina en el alumnado y una visión global de la realidad.
Como ya se mencionó, el libro Nuestros saberes es el material de consulta del que dispondrán los alumnos. En éste, se presentan definiciones y explicaciones de diversos conceptos que se tienen que abordar según los contenidos obligatorios. Si bien la información es concisa y digerible para los niños, valdría la pena considerar otro ordenamiento para facilitar la consulta pues, aunque se organiza según los campos formativos, dentro de éstos es fácil extraviarse, dada la abundancia de conceptos a tratar. Por ejemplo, en lo correspondiente al campo formativo Saberes y pensamiento científico, se presentan de manera alternada conceptos relativos a las ciencias naturales y las matemáticas. Otra forma de organización de este material, quizá con un ordenamiento por núcleos temáticos más amplios, podría facilitar su uso.
Un aspecto relevante del libro Nuestros saberes tiene que ver con la intención de convertirlo en un material para empleo no sólo de alumnos, sino de docentes y familias. En ese sentido, contiene, entre otras, dos secciones: “Profundicemos”, en la que, para los docentes, se emiten recomendaciones y orientaciones didácticas generales según los contenidos abordados, y “Situaciones para aprender en familia”, que propone actividades sencillas para realizarse en casa de acuerdo con lo estudiado. Dada la existencia de contextos desfavorables, convendría revisar la pertinencia de la inclusión de códigos QR para ampliar las recomendaciones a profesores y los materiales didácticos sugeridos.
Debe mencionarse que se advierte un desequilibrio en la composición de los libros de texto: tanto en los materiales de consulta, como en las actividades de los proyectos, es mucho menor el abordaje de cuestiones matemáticas en comparación con el de otras disciplinas. Sin embargo, también conviene aclarar que esto no significa, necesariamente, que las matemáticas tengan que ser relegadas en el diseño de las situaciones de aprendizaje: los contenidos y los aprendizajes a desarrollar están claramente expresados en los programas sintéticos de cada fase. Será tarea del magisterio encontrar la manera de integrarlos adecuadamente a los proyectos preestablecidos en los libros de texto o bien generar los propios.
La serie de libros Proyectos (de aula, escolares y comunitarios) propone una amplia gama de proyectos de índole variada. Se debe recordar que en las escuelas se elaborarán programas analíticos que responden a problemáticas del entorno, a las que se articularán contenidos y aprendizajes, así como metodologías idóneas para su abordaje. En ese sentido, es de suponerse que los docentes tendrán la posibilidad de descartar o modificar algunos proyectos de los libros para empatarlos con el entorno en el que se desenvuelven. Se observa el riesgo de que estos proyectos genéricos en los libros de texto puedan ser implementados en las aulas de manera acrítica, dando al traste con la contextualización de la enseñanza que se pretende. Sin embargo, también se destaca, favorablemente, la gran diversidad de las temáticas de los proyectos (culturales, científicos, ambientales, etc.), lo que amplía las posibilidades de vincularlos con los programas analíticos de cada escuela.
Existen aspectos de forma en los libros de texto que deben ser pulidos: en cuanto al estilo de redacción, en varios fragmentos hay un énfasis forzado en la palabra “comunidad”, por ejemplo: “de manera individual, y sin olvidar que eres parte de una comunidad, concentra los resultados de toda tu comunidad en la siguiente tabla” (Proyectos de aula, sexto grado, p. 134). Y así varios ejemplos más que propician, en ciertos pasajes, una redacción monótona. También, destaca que no hay uniformidad en la manera de hacer distinciones de género. Por ejemplo, en el libro Nuestro saberes: se modifican palabras para abarcar ambos géneros (“todxs”, p. 3), el masculino abarca también al femenino (“los estudiantes”, p. 12) o se mencionan, por separado, los sustantivos masculinos y femeninos (“los niños y las niñas”, p. 233). Si bien se trata de asuntos de forma, convendría atender estos detalles.
La filtración de los nuevos libros de texto ha provocado una vigorosa oleada de críticas, desde algunas con amplio rigor académico, hasta otras que, desde una posible desinformación, caen en exageraciones, imprecisiones y hasta mentiras. Una de estas críticas tiene que ver, por enésima ocasión, con la desaparición de las asignaturas, quizá deduciendo lo anterior del hecho de que ya no existen libros específicos para cada disciplina: si no hay libro, no hay asignatura, pareciera el argumento. No ha sido suficiente que el plan de estudio y los programas sintéticos por fase continúen organizando los aprendizajes en disciplinas para que se deje de insistir en la supuesta extinción. Lo mismo sucedió, hace unos meses, con la extinción de los grados escolares, que no llegó a concretarse. Tal vez se apuesta a repetir mil veces una mentira para hacerla parecer verdad.
Por otra parte, se ha criticado al libro Nuestros saberes por su aparente aliento al enciclopedismo, como si se prescribiera que la información que en él se presenta tiene que ser vaciada en el estudiantado, contraviniendo a la pedagogía freiriana y su oposición a la educación bancaria en la que se respalda la Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, en la presentación del texto se establece claramente que se trata de “un material de consulta que […] apoye en los proyectos que realizarán a lo largo del ciclo escolar” (Nuestros saberes, p. 5). El enciclopedismo, más allá del grosor del libro de texto que se emplea o la forma de presentar información, se manifiesta en las formas de aprendizaje que promueven los docentes en sus alumnos. Se puede ser enciclopedista con éste o con cualquier libro.
Las acusaciones sobre los nuevos materiales han caído en imprecisiones que rayan en mentiras flagrantes. Por ejemplo, en una solicitud de firmas virtual para la cancelación de la implementación de los materiales, se asegura que los alumnos no dispondrán de libros de lectura. ¿O se ignoran todos los libros o intencionalmente se fomenta el alarmismo? Como ya se dijo, el libro Múltiples lenguajes proporciona al estudiantado una gran diversidad de textos de temas variados, si bien queda en el gusto de cada lector el valor de esta nueva compilación de lecturas en comparación con la empleada hasta hoy. Se dice también en la solicitud, erróneamente, que los libros carecen de opciones para reafirmar en casa lo aprendido, cuando es precisamente ese el propósito de la sección “Situaciones para aprender en familia”, del libro Nuestros saberes.
En esa misma petición, se atribuye a los nuevos libros de texto la supuesta falta de profundidad y el desorden en las reflexiones sobre los contenidos de las asignaturas. Al respecto, conviene recordar que son los programas sintéticos de cada grado, y no los libros de texto, los que establecen los contenidos nacionales obligatorios para cada campo formativo, así como su progresión y articulación por procesos de desarrollo según las diferentes fases que conforman el trayecto educativo. No hay que exigirle al libro de texto lo que no debe dar.
Parece arriesgado asumir que el hecho de que un contenido no esté explícitamente en un libro de texto signifique que no será enseñado en la escuela o que, en el mejor de los casos, no se profundizará en él. Bajo este supuesto, ¿entonces cómo se abordó hasta hoy la alfabetización inicial de niños de primero y segundo grados de primaria, cuando no hay lecciones del libro donde se trate explícitamente tal propósito?
La polémica suscitada sobre la calidad de los libros de texto se ha generado, en parte, por tener expectativas erróneas sobre los mismos. Si bien éste es el material didáctico más importante del que dispone la escuela mexicana en su conjunto (no se soslaya que en contextos favorecidos haya incluso mejores recursos disponibles), pareciera que se asume que lo establecido en el libro de texto es lo que los profesores realizarán paso a paso en sus aulas. Más allá de costumbres que puedan tardar en ser revertidas (es innegable la fuerza del libro como referente para la intervención pedagógica), ¿deben estos materiales marcar el actuar del docente y los alumnos en cuanto a lo que se realiza diariamente en el aula? ¿Es el libro de texto la única vía de aparición de un contenido en el aula? ¿No se minimiza, con este tipo de supuestos, la capacidad inventiva del profesorado?
Sin duda el magisterio tiene un reto importante frente a sí para el uso efectivo de los libros de texto. Primeramente, deberá conocerlos y apropiarse de ellos apresuradamente, pues, a menos de un mes del inicio del próximo ciclo escolar, la autoridad educativa no los ha dado a conocer de manera oficial y todo lo que se sabe de ellos es a través de filtraciones. Por otra parte, desde lo técnico, el profesorado deberá también evitar que el trabajo por proyectos que se propone en los materiales vaya en detrimento de momentos específicos para la reflexión de contenidos, impidiendo experiencias con poco valor didáctico y aprendizajes escasos o superficiales: hay momentos para poner manos a la obra, pero también para reflexionar y estudiar. Deberá hacer un esfuerzo, quizá adicional para algunos, por articular y dar sentido práctico a los contenidos.
Los libros de texto son, y siempre serán, mejorables. Es valioso que su aparición avive el debate en torno a un recurso tan importante, que por décadas ha intentado igualar las oportunidades educativas de los mexicanos. Sin embargo, el debate también se ha contaminado: desde aquellos que con intolerancia y soberbia descalifican las críticas, hasta aquellos que buscan dar zancadillas y escandalizar, a veces claramente desde la desinformación y la animadversión política. Es sano que, a través de diferentes voces, se exijan materiales cada vez de mayor calidad. La escuela mexicana necesita los mejores libros de texto. Que su implementación sea exitosa y su mejoramiento permanente.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
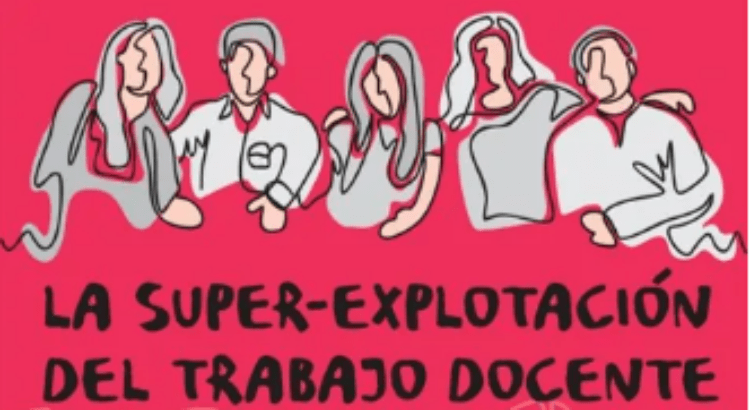
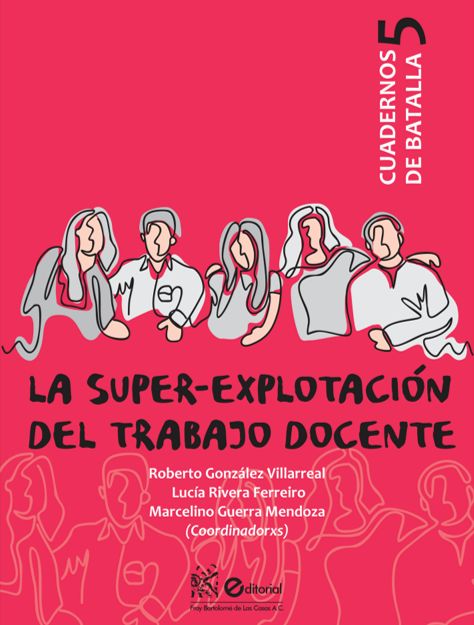












 Users Today : 21
Users Today : 21 Total Users : 35459616
Total Users : 35459616 Views Today : 55
Views Today : 55 Total views : 3418027
Total views : 3418027