México / www.elsoldetlaxcala.com / 4 de Octubre de 2017
Actualmente ofrece nueve programas de ingeniería, tres maestrías y un doctorado
“Nuestro compromiso de servir, sin dejar de ser referente de la educación superior en Tlaxcala, cumple 42 años impulsando la formación de profesionales de la ingeniería, que aportan conocimiento científico e innovación de tecnologías de alto impacto para los sectores industrial y empresarial, convirtiéndose en pilar del progreso económico y social sostenible, tarea que no es sencilla, pero sí trascendental para elevar la competitividad del país”, puntualizó Felipe Rosario Aguirre, director del Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), en su mensaje dirigido a la comunidad tecnológica.
El uno de octubre de 1975, el ITA inició sus actividades académicas y administrativas, siendo Emilio Sánchez Piedras, gobernador constitucional del Estado, impulsor de la creación del entonces Instituto Tecnológico Regional de Apizaco, como respuesta a la inquietud de diversas organizaciones y como primera alternativa para los estudiantes que emigraban a las grandes ciudades en busca de oportunidades educativas.
El día dos del mismo mes y año, se convocó por primera vez a los jóvenes para ingresar a este recién creado plantel ofreciendo el nivel bachillerato en ciencia y tecnología con las especialidades en nivel técnico en topografía, mecánico, electricista, administración de personal y construcción.
De nivel licenciatura se contaba con ingeniería civil en desarrollo de la comunidad, ingeniería industrial en producción y licenciatura en administración de empresas, inaugurando así su primer ciclo escolar con 201 alumnos que daban vida a las aulas y una planta docente de 61 trabajadores que con esmero realizaban el trabajo administrativo y académico, teniendo como resultado que en enero de 1976 la SEP emitiera la primera relación de nombramientos oficiales para el personal del Instituto. El trabajo tenaz de directores, personal docente, administrativo y de servicios, con vocación e idealismo, lograron afianzar la existencia de la Institución.
El 23 de julio de 2014, por decreto presidencial, se crea el Tecnológico Nacional de México (TecNM) dando una nueva identidad a los 266 institutos tecnológicos del país, como la institución más grande de Latinoamérica con autonomía técnica, académica y de gestión. A la fecha, el ITA cuenta con una plantilla de personal de 302 trabajadores, graduando a 85 generaciones con 11,000 profesionistas egresados de licenciatura y posgrado.
Actualmente, el ITA consolida su labor educativa con altos estándares de calidad, posicionándose como uno de los mejores institutos tecnológicos de la República, con impacto científico-tecnológico internacional, con sus nueve programas de Ingeniería: Civil, Industrial, Mecatrónica, Electromecánica, Electrónica, Gestión Empresarial, Administración, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, e Ingeniería en Sistemas Automotrices.
Así como sus tres posgrados: Maestría en Sistemas Computacionales, Maestría en Ingeniería Administrativa, y Maestría en Ingeniería Mecatrónica; y el Doctorado en Ciencias de la ingeniería; programas certificados y reconocidos por CONACyT.
Fuente:https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/717080-cumple-42-anos-el-ita-pionero-de-la-educacion-superior-en-tlaxcala





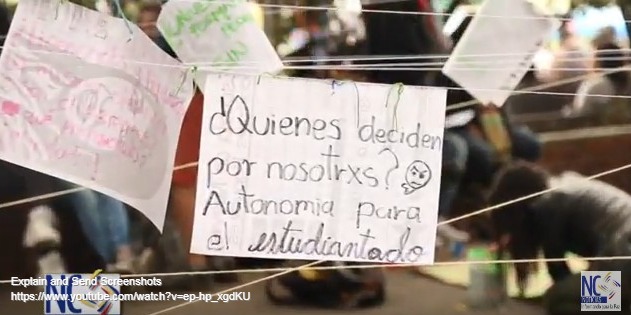








 Users Today : 29
Users Today : 29 Total Users : 35461037
Total Users : 35461037 Views Today : 61
Views Today : 61 Total views : 3420575
Total views : 3420575