China / 27 de agosto de 2017 / Autor: Alfonso Araujo / Fuente: Yuanfang Magazine
Seguimos en el estudio del Libro de los Ritos (礼记, Lǐ jì; siglo V a.C.), una obra fundamental de la antigüedad china, que en una extensa parte de su texto hace énfasis en la importancia de la educación en la sociedad y en los métodos para llevarla a cabo. En la sección titulada El Libro de la Educación, que empieza diciendo que “un hombre sin educación no conoce el camino de la virtud”, encontramos las siguientes aseveraciones:
En estos tiempos, los maestros enseñan tan sólo haciendo repetir las cosas una y otra vez. Les importa el ritmo del avance, y no se preocupan de saber si los alumnos han comprendido o no.
No instruyen a los alumnos de acuerdo al principio de honestidad y sinceridad, y no enseñan de acuerdo a las aptitudes del alumno, de modo que pudieran desarrollar plenamente su inteligencia y su talento.
Tales métodos violan las leyes de la instrucción y del aprendizaje, y no pueden dar buenos resultados. En estos casos, el alumno descuida sus estudios y odia a sus maestros. También sufre muchas dificultades al estudiar e ignora el verdadero significado del aprendizaje. Así, aún logrando terminar los cursos, pronto olvida lo que ha aprendido. Parece que es aquí donde radican las fallas de la educación.
El método de la Gran Academia es éste: Evitar los errores antes de cometerlos; esto se llama Prevención. Enseñar a los alumnos escogiendo el momento ideal; esto se llama Oportunidad. Enseñar siguiendo la ley del progreso gradual; esto se llama Orden. Discutir y aprender unos de otros durante el estudio; esto se llama Demostración.
Dai De (戴德; s. I a.C.) y su hermano Dai Sheng (戴圣), compiladores de este libro, expresan ahí una preocupación antigua y una dicotomía aún no superada en el sistema educativo chino: el de su gran desarrollo técnico contra su sobre-estructuración y rigidez, de la que ya he hablado antes en este espacio. Por un lado, ya aquellos antiguos caballeros confucianos reconocían el problema y su ubicuidad, pero por otra parte la enseñanza artesanal siempre ha estado basada en la repetición y de hecho es un obvio valor positivo de la misma, en el camino de la perfección de las habilidades.
El problema en la instrucción formal siempre ha sido esta tendencia a la rigidez, que sigue ciclos constantes de: 1) encontrar un método deseable para enseñar una habilidad, 2) llevarlo a la perfección y 3) reproducirlo mecánicamente, estancando el progreso. El paso 3) puede durar siglos, como lo ejemplifica el famoso tipo de “Ensayo de Ocho Partes” (八股文, bāgǔwén). Este tipo de escrito fue propuesto por primera vez durante la Dinastía Song (宋; 960–1279) por el erudito Wang Anshi (王安石;1021–1086). La tradición literaria china ya era milenaria en aquel entonces y los textos clásicos confucianos eran conocimiento obligatorio para todo aquél que aspirase a un puesto de gobierno, pero había una gran variedad de exámenes para ellos, que también se prestaban a la preparación intensa, la memorización y la repetición a la hora del examen.
Un famoso cuento de esa época habla de la infancia del erudito Yan Shu (晏殊; 991 – 1055), que con sólo quince años de edad se presentó a los exámenes del servicio civil. Al ver que el ensayo que pedían era basado en un tema que justo había estudiado, levantó su mano y dijo al examinador, “señoría, el tema que he recibido lo acabo de practicar y me parece que sería un engaño volver a redactar el ensayo que ya hice. Por favor deme una pregunta diferente.” El Examinador, complacido en extremo de la honestidad del joven, accedió y le asignó un tema diferente. Al revisar los ensayos, el Examinador tomó el de Yan Shu primero que los otros y se maravilló del ensayo que había improvisado. Esta historia por supuesto es una excepción a la regla. La creatividad siempre nada a contracorriente en todas las culturas, pero en China siempre ha tenido que redoblar sus esfuerzos ante una sociedad que se cristaliza en la repetición.
El “Ensayo de Ocho Partes” que propuso Wang estructuró aún más los exámenes y con el tiempo, se volvió algo tan tedioso que los que se presentaban podían prácticamente hacer copias al carbón de ensayos ya practicados, cualquiera que fuera el tema, ya que los mejores ensayos de cada siglo eran impresos como ejemplos que eran copiados y recopiados sin cesar. Para 1487 fue la primera requisición oficial de este ensayo en los Exámenes Imperiales y para tiempos de la Dinastía Qing (清; 1644–1911) tenían muchísimos detractores. Tras los primeros periodos de modernización del siglo 20, los esfuerzos por mejorar y liberar la educación y los exámenes han sufrido altibajos.
Li Lanqing (李嵐清; n. 1932) fue Ministro de Educación de la RPC y de 1993 a 2003 presidió la primera fase de la Reforma Educativa del país, que buscaba dar una base mínima para maestros y alumnos para poder modernizar el caótico sistema de educación. En sus memorias de este esfuerzo, escribe casi haciendo un eco exacto de las palabras de Dai De:
Debido a las recursos limitados para la educación superior —que es la principal causa de la feroz competencia que tenemos en los exámenes de entrada a la universidad (高考, Gaokao)— la educación básica es forzada a preparar a los estudiantes exclusivamente para pasar exámenes, en lugar de cultivarlos en todas sus facetas… El sistema aún favorece la parte intelectual sobre el desarrollo completo, la acumulación de conocimiento por sobre el impulso del espíritu creativo y las habilidades prácticas.
De modo que 25 siglos después del Libro de los Ritos, la preocupación por este problema sigue siendo un tema que no se puede dejar de lado.
Referencias:
Dai, De y Dai, Sheng. “La metodología de la Gran Academia”, en El Libro de los Ritos. Buenos Aires: Quadrata, 2013. Pág. 61.
Elman, Benjamin A. “Eight-legged essay”, en Berkshire Encyclopedia of China. Boston: Berkshire Publishing Group, 2009; pp. 695-698.
Zhou, Xinsi. “La honestidad de Yan Shu”, en El Libro de las Mil Palabras. Buenos Aires: Quadrata, 2013. Pp. 38-39.
Li, Lanqing. “Existing problems and difficulties in basic education”, en Education for 1.3 Billion. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2004. Cap 5.3, pp. 243-245.
Fuente del Artículo:
http://www.yuanfangmagazine.com/cultura/oriente-como-norte/la-metodologia-la-gran-academia-25-siglos-despues/


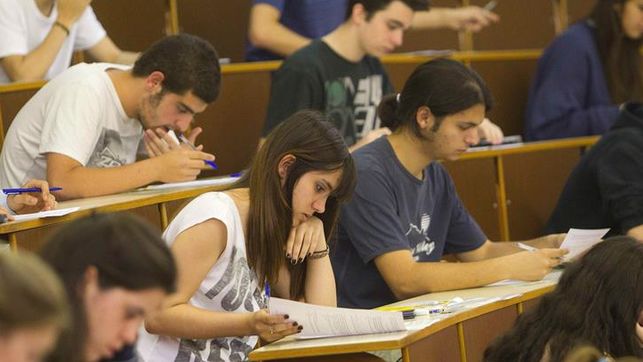









 Users Today : 17
Users Today : 17 Total Users : 35459923
Total Users : 35459923 Views Today : 21
Views Today : 21 Total views : 3418486
Total views : 3418486