Por:
La autora de ‘Contra el feminismo blanco’ critica duramente un marco feminista que sigue teniendo como centro y referencia a las mujeres blancas, sus características, vidas, necesidades e historias.
Detrás de un título algo provocador –Contra el feminismo blanco (Editorial Contintametienes)- hay un libro para pensar y aprender. Lo firma Rafia Zakaria, una abogada feminista pakistaní, escritora, columnista en varios medios de comunicación, que, harta de ver cómo el racismo y la blanquitud se reproducen en la academia, el activismo, las ONG y también en el feminismo, se puso a escribir un manual no apto para ofendiditos u ofendiditas occidentales. Zakaria diserta desde la experiencia concreta y desde todo el conocimiento y experiencia acumulado, no solo desde la teoría, sino desde la práctica, que ella reivindica como fundamental, por encima de nociones elitistas de feminismo que alejan a muchas mujeres de él. Hace unas semanas, la abogada y escritora estuvo en Madrid para participar del ciclo de pensamiento organizado por la asociación Mujeres de Guatemala y La Casa Encendida.
¿Cómo define feminismo blanco y por qué acabar con él?
Uno de los conceptos centrales del libro es la idea de blanquitud, no en el sentido del color de la piel, sino como un sistema de dominación. La blanquitud es el sistema de colonialismo y subyugación, el deseo de mantener ese sistema y su centralidad en nuestro mundo, de modo que, de forma directa o indirecta, se mantiene el statu quo. Implica poner a la gente blanca esencialmente en el centro y priorizar sus preocupaciones y agendas. La razón por la que escribí este libro es que sentía que había un montón de interacciones que estaban teniendo lugar atravesadas por la raza y que, sin embargo, funcionaban bajo la idea de que en general, tienen lugar en igualdad de condiciones, con la misma cantidad de poder. Y eso era completamente erróneo. Hoy en día es muy raro que alguien vaya a ser abiertamente racista, la mayor parte del racismo sucede debajo de la superficie. Así que este concepto busca crear un vocabulario que permita que eso salga a la luz para que la gente entienda que todas nuestras interacciones están cargadas de diferencias de poder y, si no las reconocemos, entonces estamos participando de ello.
¿Cómo diría que funciona el feminismo blanco, de qué maneras concretas se reproduce la blanquitud, también en el feminismo?
Uno de los principales problemas es que las mujeres blancas asumen que la cultura blanca, es decir, la cultura europea occidental y norteamericana, es más adecuada para la igualdad de género y para la libertad de las mujeres que otras culturas. Voy a dar un ejemplo que me acaba de pasar. Hace un par de días hablaba con un grupo de mujeres, la mayoría blancas, y me preguntaban dónde había estado en los últimos tiempos. Conté que acababa de volver de Qatar e inmediatamente una de ellas dijo ‘oh la situación de las mujeres allí debe ser muy mala, debe haber sido difícil para ti estar allí’. Cuando la gente se entera de que soy musulmana sé que van a empezar con el ‘¿qué opinas del velo? ‘. No puedo decirte el número de veces que como mujer marrón y musulmana sufro esta suposición de que vengo de una cultura que es extremadamente represiva en la que las mujeres no tienen idea de cómo luchar por su libertad, así que tenemos que hacerlo por ellas y decirles qué hacer.
No creo que las mujeres blancas tengan una intención maliciosa, o que lo hagan para hacerme sentir por debajo de ellas, pero lo hacen. Exponen la suposición de que otras mujeres están de alguna manera por debajo y tienen menos idea de lo que es ser feminista, cuando la verdad es que las mujeres en estas culturas, como con las que crecí en Pakistán, luchan tanto para sobrevivir como mujer que son mejores luchadoras, grandes y fuertes, porque saben lo que es ir en contra de los hombres todo el tiempo. Hay muchas mujeres blancas que tienden a hablar mucho y a ocupar todo el espacio, y es muy difícil para ellas ceder ese espacio para que las mujeres marrones, negras, asiáticas, etc. también puedan hablar. Aunque estas mujeres son mayoría, tienen muy poca voz dentro del movimiento feminista global.
Pone el ejemplo del sufragismo, que siempre aparece como un hito en la historia del feminismo, tal y como la solemos escuchar y relatar.
Si sabemos algo sobre el sufragismo es por supuesto sobre el sufragismo blanco. El feminismo no empezó cuando las mujeres blancas decidieron luchar por el voto o en la Revolución Francesa. Esa es precisamente la cuestión: ¿qué marco consideramos feminista? Si tienes a una mujer blanca y sólo te fijas en las características de su vida y de sí misma, y si esas son las únicas mujeres en las que estás pensando cuando piensas en el feminismo, entonces eso es lo que encontrarás porque otras características que puedan tener otras mujeres marrones, negras, etc., ni siquiera forman parte del marco, así que quedan fuera. Empezar tu marco con el movimiento sufragista deja fuera a millones y millones de mujeres y a muchísima historia. La consecuencia, y digo esto como alguien que creció en Pakistán, es que si eres una chica pakistaní piensas que allí no ha habido feministas en absoluto, que todas están en América o en Europa. Eso es simplemente incorrecto, y si estamos tratando de crear un movimiento feminista que sea inclusivo pero seguimos haciendo esto, naturalmente que muchas de esas mujeres y chicas dirán ‘no queremos tener nada que ver, esto no se aplica a nuestras vidas’. Cuando creas una historia que deja fuera a tanta gente, naturalmente esas personas no van a estar interesadas en el propósito de esa historia.
En el libro hace una diferencia muy interesante entre los términos ingleses expertise y experience, que en español sería como diferenciar entre las mujeres que son expertas en sentido más teórico, de leer, escribir, estudiar, y las que tienen experiencias en el feminismo, que lo viven desde sus heridas y vivencias. ¿Cuáles son las consecuencias de que generemos esa diferencia?
Empecé mi carrera como abogada, trabajando con mujeres en un refugio para víctimas de violencia. Habían perdido sus hogares, estaban allí con sus hijos, no sabían qué iba a pasar en el futuro, y se les estaba pidiendo que mostraran un increíble grado de fuerza para ser capaces de, básicamente, sobrevivir. Hay millones de mujeres en todo el mundo que están experimentando esto en un nivel u otro. Sin embargo, al mismo tiempo, mis experiencias como estudiante de posgrado en aulas de teoría feminista eran muy diferentes, ya que no se hablaba de los retos reales a los que se enfrentan las mujeres en su día a día. Había conversaciones teóricas muy profundas sobre qué es el feminismo y sobre si deberíamos incluir esto o aquello. No estoy diciendo que esas conversaciones no sean importantes, pero me sentía frustrada porque creía que era urgente hablar de lo que las mujeres necesitan y merecen de la sociedad. Y no había urgencia en esas conversaciones. Tenía la sensación de que esas mujeres se sentían cómodas en su papel de teóricas. También veía que en el caso de las mujeres que estaban creando un importante discurso feminista antirracista dentro del mundo académico, su trabajo no estaba saliendo a la luz. En última instancia, quería señalar que las mujeres que sobreviven a estas situaciones difíciles, sus voces, deben ser fundamentales para el feminismo.
¿Cree que esa diferenciación que se hace está de alguna manera relacionada con las tensiones y debates feministas de los últimos años, con la ‘pelea’ por marcar cuál debe ser la agenda feminista y quiénes son las que pueden hablar en nombre del ‘verdadero’ feminismo?
Absolutamente. En inglés, la palabra que usamos para ello es gatekeeping, que significa que esencialmente están tratando de controlar quién pertenece y quién no pertenece. Eso sucede de varias formas, por ejemplo, cuando se les dice a las mujeres que necesitan estudiar feminismo o que su comprensión de las partes teóricas del feminismo es defectuosa o que no conocen la definición de feminismo. Todas estas réplicas me parecen discriminatorias y excluyentes. Es una forma de mantener a las mujeres fuera del feminismo, de intimidarlas para que guarden silencio, porque entonces piensan ‘quizás yo no sepa nada de feminismo’. Les quitas la confianza para hablar y participar.
Por eso, cuando la gente me pregunta cuál es la definición de feminismo, utilizo una muy sencilla: cualquiera que esté comprometido con la justicia igualitaria de género y con la transformación de las instituciones sociales, políticas y culturales para que reflejen esa igualdad. Y la práctica es crucial. Eso es todo. Las mujeres deberían poder hablar de sus experiencias y conectar a partir de ellas. Y las mujeres que tienen menos poder en la sala son las que deberían poder hablar más, porque son las que más necesitan que se oiga su voz. Estaría bien que alguna gente dejara de preocuparse tanto por la definición de feminismo y viera cómo interactúan en su vida diferentes tipos de discriminación, alienación o subordinación.
¿Está esa diferente forma de entender o definir el feminismo en la base de la disputa por los derechos trans, la autodeterminación de género y lo queer? Es decir, ¿es el intento por definir y controlar qué es el feminismo lo que está condicionando que haya quien señale eso como un problema, una especie de enemigo para las mujeres?
Existe una conexión muy importante. Personalmente, creo que toda la controversia en torno a los derechos trans es una distracción. El verdadero peligro para las mujeres no son las mujeres u hombres trans. Esto que se repite de las mujeres en los deportes, por ejemplo. El hecho es que las oportunidades para las categorías femeninas de todos los deportes son muy pequeñas en comparación con lo que los hombres tienen. Así que una forma de abordar esto sería, tal vez, aumentar la cantidad de recursos disponibles para el deporte femenino. Pero, por supuesto, nadie habla de eso porque es mucho más fácil que las mujeres se peleen entre ellas y se pidan definir qué es esto o lo otro. Es parte de la manera en la que el patriarcado crea ansiedad interna entre las mujeres, incluso por lo poco que tienen. Es una mentalidad de escasez que sucede cuando has sido subyugada durante mucho tiempo. Quiero decir, es asombroso pensar en todas las cosas que estamos viendo -por ejemplo, imágenes en directo de Marte-, pero que todavía estamos en una situación en la que las mujeres tienen que discutir si es importante que estén en la junta de su empresa mientras tantos hombres sienten la necesidad de afirmarse y de excluir a las mujeres de la toma de decisiones, de posiciones importantes y de la formulación de políticas.
Parece anatema, pero esa es nuestra realidad. Y es una realidad urgente porque estamos en un momento de transformación. En todo el mundo, los sistemas políticos están cambiando la importancia que damos a la democracia, a la igualdad. Y si las mujeres no presentamos al menos una apariencia de frente unido, en el que insistamos en mantener nuestros derechos, será un mundo muy oscuro. El nivel de misoginia en este momento en el mundo parece ser mayor de lo que era en épocas anteriores. No es sólo el tipo habitual que ha existido siempre, siento que hay mucha rabia entre los hombres y el deseo real de hacer daño y de ver a las mujeres subyugadas.
En los últimos años, el término ‘empoderamiento’ se ha convertido en un ‘clásico’ de los encuentros, las políticas y las medidas sobre igualdad y mujeres. Usted es muy crítica con la evolución de ese término y su aplicación. ¿Qué ha pasado con el empoderamiento?
Lo describiría de dos maneras. Por un lado, el término procede originalmente de un colectivo de mujeres indias que lo definió como el movimiento para transformar las instituciones sociales, culturales y políticas de modo que reflejen la igualdad de género. Pasó de eso a ser adoptado por la ONU y formar parte de instrumentos transnacionales. El problema fue que pasó de ser una palabra que tenía significado a una de moda que sonaba bien y que todo el mundo quería poner en sus papeles. Ahora puede significar cualquier cosa, desde la compra de un determinado tipo de sujetador deportivo a luchar contra las guerrillas armadas en Nigeria. Cuando un término se diluye de esa manera, desafortunadamente, tiene muy poco impacto. Por eso ya no soy un gran fan de la palabra empoderamiento.
Por otro lado, soy columnista de un periódico paquistaní desde 2009. Durante gran parte de la guerra contra el terrorismo, yo estuve allí y se invertían cantidades increíbles de dinero en Afganistán y Pakistán para esta idea del empoderamiento. Era una situación muy difícil: como feminista diriges un refugio y de repente, el gobierno de Estados Unidos quiere darte 40 millones y quieres aceptarlo, pero al mismo tiempo era un feminismo ‘de goteo’. Es decir, pones dinero desde arriba y te permite hacer cosas, pero como no hay aceptación de los interesados, de abajo, tan pronto como Estados Unidos se fue, o tan pronto como se acabó la subvención, el proyecto se acabó. Se pusieron millones, por ejemplo, en proyectos para que las niñas afganas pudieran aprender a patinar o jugar al baloncesto o cosas que son buenas, pero si hablamos de una sociedad en la que las mujeres no tienen educación básica y viven en zonas muy alejadas, separadas unas de otras, sin atención sanitaria básica, entonces esa priorización es errónea. ¿Por qué se les da prioridad a que jueguen al baloncesto en lugar de a que puedan recibir las vacunas básicas? Por un lado, bombardeas su aldea y, por otro, decides que vas a construir una escuela en algún lugar.
Entiendo que entonces eso desacreditó esa idea del empoderamiento…
Manchó la idea del empoderamiento y del feminismo para toda una región del mundo, de modo que ahora si estás hablando sobre los derechos de las mujeres es algo controvertido y se considera inherentemente pro-estadounidense. Ese fue el otro motivo por el que llegué a la idea de la blanquitud, porque lo que intentaba mostrarles es que lo que realmente rechazan es la blanquitud, no el empoderamiento de las mujeres. Cuando se habla o se discute sobre los principios feministas, inmediatamente se te considera pro-occidental, pro-estadounidense, anti-Pakistán, anti-Afganistán. Por eso es tan importante separar estas ideas, porque está perfectamente bien que la gente se sienta como se siente sobre la blanquitud y el colonialismo, porque esa ha sido la base de su subyugación. Pero decir que todo discurso sobre la emancipación de las mujeres es de alguna manera occidental es incorrecto. Así que ahora el trabajo dentro de estas sociedades tiene que ser, y está sucediendo, observar a las mujeres dentro de sus propias culturas y saber que lucharon estas luchas desde hace mucho y crear una especie de narrativa indígena del feminismo.

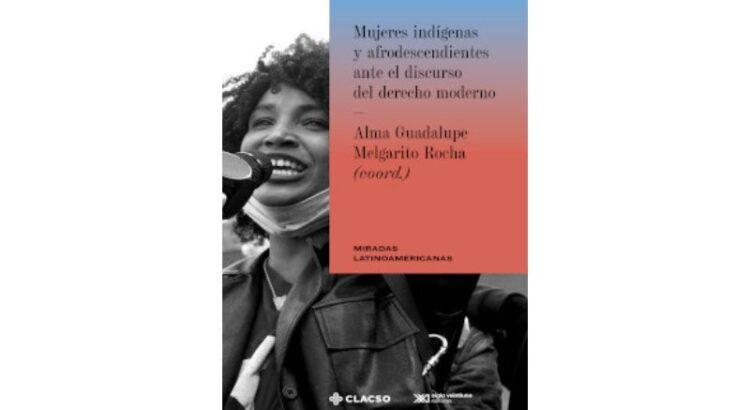

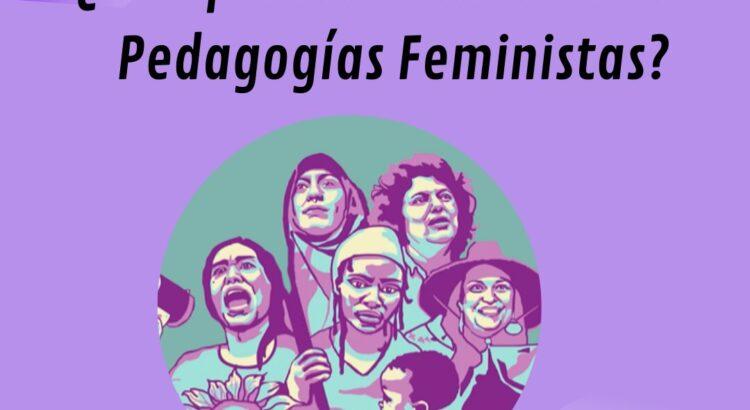









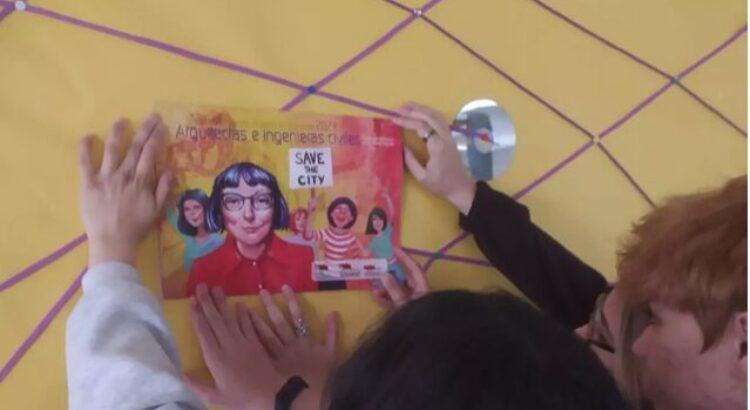











 Users Today : 65
Users Today : 65 Total Users : 35459660
Total Users : 35459660 Views Today : 135
Views Today : 135 Total views : 3418107
Total views : 3418107