Un ejército de investigaciones científicas invade los dominios de la educación. Proliferan datos, abundan conclusiones, emergen (algunos) hallazgos. En España, la fiebre sube alentada por los sexenios universitarios y otras recompensas para el profesor que más cultiva su faceta investigadora. Los entornos de fuerte tradición positivista, como el anglosajón, producen estudios al por mayor. Y en todo el mundo, factores recientes (ante todo el desembarco masivo de nuevas tecnologías en el aula) plantean interrogantes que abonan, más aún, el campo de la indagación.
“Ha aumentado la cantidad, llegando incluso a cierta saturación. Diría que también ha subido la calidad. Era necesario y urgente: cuantas más evidencias existan, más enriquecedor para la escuela”, comenta Haylen Perines, doctora en Educación e Investigadora de la Universidad de la Serena (Chile). Perines cita la eficacia de los procesos enseñanza-aprendizaje, la evaluación o el clima escolar como temas predilectos del análisis. Otros, como la diversidad, van ganando terreno.
A pesar de la fusión entre método científico y pupitres, para muchos las certezas continúan siendo escasas. Y las pocas que existen, se topan con infinidad de escollos a la hora de impactar la realidad de los colegios. “Si preguntamos qué es un buen profesor, podemos obtener 10 respuestas diferentes. Aún no hemos sido capaces de determinar alguna característica absolutamente básica”, apunta Francisco Javier Tejedor, catedrático de Metodología de Investigación Educativa en la Universidad de Salamanca.
Esta pobreza de resultados concluyentes explica en buena medida otra de las tendencias actuales de la educación: la poderosa voz de los autoproclamados gurús, siempre acompañados de sus correspondientes recetas milagrosas. Vivimos tiempos simultáneos de furor científico y adoración al charlatán. Paradójica convivencia que afecta a otras disciplinas y de la que el aula no escapa.
Contextos dispares
Como dificultad ubicua, subyace la propia idiosincrasia de la educación. Una actividad fuertemente contextual, con los desafíos que esto conlleva al intentar generalizar o, según el termino en boga, escalar posibles hallazgos. Es, además, el hecho educativo siempre multifactorial, con una madeja de elementos dispares y retroalimentaciones que complica sobremanera discernir qué es causa y qué efecto. “Tratamos con personas y esto atañe a la pluralidad de los seres humanos: cada alumno, cada profesor, es único. Esto, claro, también aplica a la clase como grupo. El proceso es lento: muchas veces realizas un trabajo de campo, analizas los datos, vuelves al trabajo de campo para matizar algo…”, asegura Perines.
Tejedor, por su parte, explica que otras ciencias sociales han sabido sortear con mayor éxito sus propios obstáculos. “Las variables con las que trabajamos, por ejemplo la motivación de un alumno, no son fáciles de medir. En psicología ocurre algo similar, y ahí se ha hecho un esfuerzo muy importante en concretar la medición de aspectos como la agresividad. Esto, a su vez, ha provocado que en educación hayamos tratado de copiar los modelos psicológicos a la hora de investigar, lo que se me antoja un fallo importante”.
El reto de la medición adquiere proporciones gigantescas ahora que el aprendizaje transita, al menos en apariencia, desde un modelo centrado en los contenidos hacia otro que prioriza la adquisición de competencias. Evaluar el rendimiento en un ecosistema donde la memoria es la reina plantea un sinfín de dudas. No digamos ya cuando aspiramos a calibrar la capacidad de síntesis o las habilidades comunicativas.
Para más inri, las variadas perspectivas -y en especial los fines- con que pensamos la escuela suelen contener un sustrato ideológico que amenaza con contaminar el afán de pureza empírica. Buena parte de esta polución se origina en el dilema entre una visión utilitarista (alumno como futuro trabajador) y otra de corte cívico (formar a ciudadanos conscientes) que, casi siempre, envuelve al debate educativo.
No perder el norte
En ocasiones, todo lo anterior confluye en un río que arroja sus aguas a un mar de pura contradicción. Las TIC son un caso paradigmático: unos estudios dicen una cosa y otros lo opuesto. Y, al final, el quorum se limita a confirmar la obviedad de que la tecnología es un medio y no un fin. Que todo depende de cómo los alumnos se sirvan de los cachivaches para aprender. Al plantearnos científicamente ese cómo (y el para qué), salta como un resorte el signo de interrogación.
Mientras la investigación educativa avanza lentamente por una senda fangosa, hay quien pone el acento en la necesidad de no perder el norte. Y ese norte, advierten, es contribuir positivamente a la práctica educativa. “El objetivo fundamental debe ser crear un cuerpo coherente y útil de conocimientos dirigidos a la mejora educativa. En nuestro país, la utilidad como criterio no ha tenido importancia históricamente. Se han recogido muchos datos pero se han solucionado pocos problemas”, estima Tejedor.
El catedrático atribuye este divorcio entre análisis científico y realidad escolar a una inercia que viene de lejos: “Aquí ha pesado mucho el vínculo entre educación y filosofía, la paternidad de la concepción filosófica sobre las ciencias sociales en su conjunto”. Si otros países, como Inglaterra o Alemania, “han sabido trascender” esa herencia de principios del siglo XX “para centrarse en la propuesta de soluciones”, en España seguimos adoleciendo de un exceso de abstracción. Por suerte, añade Tejedor, “los investigadores más jóvenes ya no tienen que pagar ese peaje, aunque existen otras taras, ante todo el predominio de los enfoques descriptivos y no tanto explicativos”. Más aún cuando el punto de partida “casi nunca se apoya en una teoría”, algo que entraña un alto riesgo de “caer en ese desnudo empirismo que nada aporta a la confirmación y conformación de un presupuesto previo”.
Perines suscribe que hemos de estrechar la distancia sideral entre estudios publicados y dinámicas del aula, si bien reconoce “no se le puede pedir a un investigador que todo lo que escriba sea investigación-acción”. La chilena apunta a otro déficit que alienta esa lejanía: la escasa formación investigadora del profesor. “Difícilmente voy a leer un artículo si nadie me enseñó cómo abordar ese acceso al conocimiento”, dice. En especial cuando la comunidad investigadora tampoco se esfuerza por traducir sus conclusiones a lenguajes y formatos asequibles para el común de los docentes. Textos crípticos en manos de lectores neófitos.
Profesor de Secundaria: prohibido investigar
Hace tiempo que el IES Fernando de Rojas (uno de los más vetustos en la ciudad Salamanca) abrió sus puertas de par en par al análisis empírico. “Cuando alguna universidad nos pide ayuda para que nuestros alumnos participen en algún proyecto de investigación, se lo solemos permitir”, comenta su director, Luis Javier Aparicio. Por desgracia, los investigadores no siempre muestran agradecimiento cuando se desmonta el efímero laboratorio social. “En ocasiones vienen, te usan de conejillo de Indias, sacan sus datos y adiós. Me cuesta dios y ayuda que me envíen los resultados del estudio y los datos concretos de nuestro centro”, añade.
La actitud de apertura permanece, no obstante. El pasado curso el Fernando de Rojas formó parte de una iniciativa financiada por la Comisión Europea para probar la eficacia de unos vídeojuegos en la detección del cyberbullying entre los adolescentes. Este 2018-19, el centro colabora en un proyecto de la Universidad de Valencia que aspira a avanzar en el conocimiento de los problemas de atención del alumnado actual.
Entusiasta de la investigación (él mismo cuenta con varios trabajos publicados en el campo de la geografía social), Aparicio lamenta el enfoque excesivamente “generalista y transversal” del grueso de la ciencia educativa en España. “Se hace muy poco, o yo al menos no lo conozco, sobre metodologías concretas para las diferentes asignaturas o ámbitos del conocimiento. Apenas se plantean investigaciones sistemáticas y a largo plazo que tengan que ver con asuntos prácticos de didáctica”, comenta.
El director del Fernando de Rojas achaca esta lejanía entre indagación y realidad escolar a la falta de diálogo entre dos esferas: universidad y enseñanzas previas. “Existe una disociación, no nos retroalimentamos. No digo que los profesores de secundaria tengamos que dirigir investigaciones, pero sí deberíamos participar activamente”, explica. En lugar de fomentar la curiosidad científica del docente preuniversitario, la ley se ocupa de cercenarla. “No es que nos prohíba investigar, pero casi. No podemos justificar que dedicamos horas a tareas investigadoras, el reglamento no lo permite”.
Al final, el docente suele recurrir a otras fuentes de menor solvencia en busca de ideas que incorporar al aula. “En Twitter hay muchas más propuestas -cierto que sin desarrollar y sin mucho fundamento- que en revistas o plataformas científicas. Y allí, claro, encuentras píldoras, no una visión de conjunto sobre un asunto particular”, remata.
Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/05/20/la-distancia-sideral-entre-investigacion-y-practica-educativa/
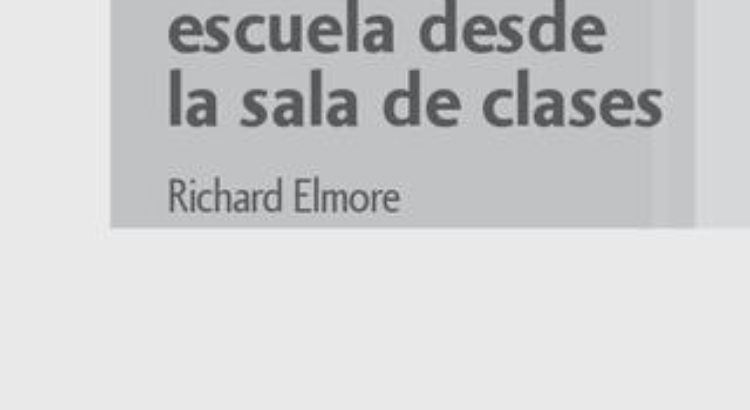












 Users Today : 34
Users Today : 34 Total Users : 35460243
Total Users : 35460243 Views Today : 42
Views Today : 42 Total views : 3418937
Total views : 3418937