Por: Lev M. Velázquez Barriga*

- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 45 años contra el neoliberalismo educativo
Las consecuencias del neoliberalismo educativo han sido desiguales en la región latinoamericana de nuestro continente. En Chile dejaron cerca de un millón de jóvenes estudiantes con endeudamiento bancario y hay más escuelas privadas que públicas; en Puerto Rico propiciaron el cierre de la mitad de las escuelas de educación básica en los últimos diez años y las otras fueron abandonadas a la administración empresarial de las denominadas Chárter; pero, en otros países no han avanzado con la misma celeridad y profundidad. Tal es el caso de México, pese a que fue ejemplar en la neoliberalización de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional y a la gravedad de los impactos que han tenido las medidas de los tratados de libre comercio en el desmantelamiento de lo público y la regulación de los sindicatos.
Para entender lo anterior, nos podríamos preguntar ¿Por qué después de la descentralización no se llevó a cabo la municipalización del sistema educativo en todo el país? ¿A qué se debe que no tengamos escuela chárter, subvencionada o concertada a particulares para la administración del dinero público y la definición de los programas de estudio? ¿Qué pasó con la propuesta del voucher por alumno para la transferencia de dinero a las empresas escolares? ¿Qué sucedió con el acuerdo de cooperación México/OCDE para que los usuarios de los centros educativos estatales pudieran despedir o contratar maestros? ¿Dónde quedó la evaluación para el despido de los docentes? ¿Por qué no hay exámenes estandarizados de relevancia nacional para los alumnos imponiendo el currículo empresarial, ni definiendo el salario docente o el financiamiento discriminatorio de las escuelas? ¿Qué se hizo de los bonos de endeudamiento para infraestructura educativa que comprometían las escrituras de los predios? ¿Y la propuesta del sindicalismo patronal para que las normales se convirtieran en escuelas técnicas? ¿A dónde se fueron las iniciativas para impostar el PIN parental y el currículo confesional?
Las resistencias magisteriales han sido un factor fundamental en la contención de estos proyectos de despojo de los derechos profesionales de los educadores y de privatizaciones; no obstante que, todos los ejemplos antes mencionados representan estrategias centrales del neoliberalismo educativo, no lograron materializarse por medio de la imposición de la hegemonía política de la derecha, ni a través del uso de la violencia gubernamental o la represión administrativa.
Sería un equívoco pensar que el neoliberalismo educativo fue derrotado, pues sigue latente en las agendas de las derechas, esperando recuperar los espacios legislativos y el poder político del Estado; además, está oculto entre los lenguajes del progresismo y las políticas impulsadas por su hegemonía partidista, intocable en partes esenciales de la Constitución que fueron introducidas en los periodos más ácidos de las reformas empresariales y muchas veces permanece arraigado en las estructuras operativas del aparato gubernamental.
Sin embargo, es justo reconocer que cada uno de esos proyectos truncados, unas veces por la lucha frontal de los docentes y otras por medio de sus propuestas alternativas, constituyen un avance en el proceso democratizador del país, en el sostenimiento de derechos esenciales como el de recibir educación pública y gratuita que, sin estos actos de resistencia, nos hubieran sido arrebatados como ha sucedido en otras naciones.
El protagonismo que ha tenido la CNTE, como articulador del movimiento democrático magisterial y en la contención de reformas educativas anti derechos, es innegable. Cuarenta y cinco años de lucha al margen del poder, fuera del aparato de control burocrático del sindicalismo institucional y de sus estructuras financieras, son ejemplo de una resistencia verdaderamente heroica.
Pero, resistir ha sido más que un acto de negación y rechazo; desde hace décadas construyeron propuestas alternativas articuladas regionalmente y de alcance nacional, logrando romper con las pedagogías competitivas, los currículos estandarizados, la formación gerencial de la docencia, las escuelas escindidas de sus comunidades, la infraestructura carcelaria de los ambientes democráticos del aprendizaje, los conocimientos eurocéntricos y las visiones educativas enciclopédicas e instrumentadoras del libro de texto como garante ideológico de las clases dominantes. ¿No son estas luchas pedagógicas territoriales la base sobre la cual se está erigiendo la posibilidad de una educación propia en México?
Sería un equívoco pensar que el neoliberalismo educativo fue derrotado, pues sigue latente en las agendas de las derechas, esperando recuperar los espacios legislativos y el poder político del Estado; además, está oculto entre los lenguajes del progresismo y las políticas impulsadas por su hegemonía partidista, intocable en partes esenciales de la Constitución que fueron introducidas en los periodos más ácidos de las reformas empresariales y muchas veces permanece arraigado en las estructuras operativas del aparato gubernamental.
Sin embargo, es justo reconocer que cada uno de esos proyectos truncados, unas veces por la lucha frontal de los docentes y otras por medio de sus propuestas alternativas, constituyen un avance en el proceso democratizador del país, en el sostenimiento de derechos esenciales como el de recibir educación pública y gratuita que, sin estos actos de resistencia, nos hubieran sido arrebatados como ha sucedido en otras naciones.
El protagonismo que ha tenido la CNTE, como articulador del movimiento democrático magisterial y en la contención de reformas educativas anti derechos, es innegable. Cuarenta y cinco años de lucha al margen del poder, fuera del aparato de control burocrático del sindicalismo institucional y de sus estructuras financieras, son ejemplo de una resistencia verdaderamente heroica.
LEV Las-educaciones-alternativas-dialogo-y-tensiones-con-la-Nueva-Escuela-Mexicana-NEM
- Los matices en el caleidoscopio de la lucha magisterial
En México, las resistencias magisteriales democráticas, sobre todo, tienen larga trayectoria en experiencias de educación popular y pedagogía crítica, emanadas colectivamente desde el territorio y no del escritorio. Se trata de propuestas contrahegemónicas a las agendas de los organismos de la globalización económica. Paralelamente a sus luchas políticas por la democratización del país y del sindicato, por la educación pública y los derechos profesionales, dichas resistencias magisteriales tejieron proyectos de educación alternativa tanto en el campo como en la ciudad.
Estos casos no son fortuitos, ya que los militantes de la CNTE han experimentado, históricamente, distintas opresiones humanas que definen su condición de subalternidad: neocoloniales, laborales, clasistas, racistas o patriarcales; es por eso que habitan en diversos espacios y territorios de resistencia. Su protagonismo sindical es apenas un matiz en el caleidoscopio de las luchas magisteriales, por el que se miran y despliegan diferentes planos de transformación social, que han cobrado sentido en sus propuestas de geopedagogía de la emancipación.
Las maestras y maestros democráticos, históricamente constituidos como sujetos colectivos, políticos, culturales y de transformación social; han sido pieza clave en el desarrollo integral de las comunidades. Ello, con verdadera convicción y autonomía de proyectos solidarios y partiendo de los contextos y necesidades regionales, de los compromisos éticos adquiridos a través del contacto directo con las desigualdades sociales y las marginalidades económicas de las geografías abandonadas.
Es por todo ello que, en las últimas tres décadas, la profesión docente se ha convertido en un blanco del neoliberalismo, cuya intención es la de fragmentar al maestro como sujeto político y pedagógico de proyectos autónomos de emancipación social. El cambio de las evaluaciones vinculadas a la permanencia, a las evaluaciones que se relacionan con la profesionalización y el salario, ciertamente, son una conquista histórica de sus luchas. Sin embargo, estos cambios también tienen que ver con un proceso de mutaciones en el capitalismo que transita de los sistemas de vigilancia represiva hacia otros de control de la mentalidad, mediante los cuales se busca que los maestros se constituyan a sí mismos como ejemplos de ética empresarial. A través del mérito se infunde la apropiación de los antivalores de la sociedad del rendimiento, la autoexplotación, el individualismo y la competitividad laboral.
Pese a que en México se mantiene un sistema meritocrático y un régimen de precariedad laboral desvinculado de la profesionalización docente, como secuelas del neoliberalismo educativo, los maestros de la CNTE han sostenido su papel histórico en los procesos de transformación educativa. Ello, con el objetivo de mantener una simbiosis entre la protesta y la propuesta. Su proyecto educativo ha sido el resultado de diversas colectividades, que, si bien se expresan en un marco de referencia nacional, ha mantenido la singularidad regional referente a cada una de las experiencias, como parte de la riqueza de manifestaciones diversas, que, por cierto, se contraponen a las políticas de estandarización de los aprendizajes.
- Sección XVIII. Conciencia que no calla, lucha que no claudica y propuesta educativa que avanza

La sección XVIII se integró tardíamente a la CNTE, una década después de su fundación en 1979. No obstante, desde sus primeros años, sentó las bases de un Proyecto Político Sindical que rompió los límites del gremialismo y amplió las tareas del movimiento magisterial a la disputa por la nación, la educación y la democracia. Así, se pugnó por: 1. Restituir el poder a las bases; 2. Integrarnos al esfuerzo nacional para resolver los grandes problemas nacionales, al lado del pueblo; 3. Construir un Proyecto Alternativo de Educación; 4. Arrancar las reivindicaciones de las bases; 5. Realizar una gestoría democrática y 6. Unificar a los trabajadores de la educación (CNTE S. X., PPS 1994).
En su programa de transformaciones inmediatas para Michoacán se atendieron dos grandes debates suscitados a finales del segundo milenio, de cuya definición dependía la continuidad del neoliberalismo educativo o sentar los cimientos de una nueva forma de hacer escuela desde la institución pública. ¿Modelo de formación integral o modelo de formación estandarizado basado en competencias? ¿Gestión gerencial para el capitalismo y la economía de mercado o gestión comunitaria de la escuela y los aprendizajes para el desarrollo sustentable?
Se optó por una educación integral, multidimensional, holística y para el desarrollo de todas las potencialidades de la persona; sin esta formación en el sentido profundamente humano no se podría comprender la realidad compleja ni vivir la plenitud del ser. El conocimiento del mundo por medio del currículo organizado en disciplinas, no sólo presenta una realidad separada e independiente que no existe, también fragmenta la mentalidad y la esencia del sujeto que aprende, limitando su potencial cognitivo, creativo y transformador.
Se eligió a la comunidad como el espacio inmediato de las transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales; de ahí la necesidad de crear una gestión escolar y de los aprendizajes para el desarrollo y la organización comunitaria, el respeto a la vida, la cooperación, la economía solidaria y la sustentabilidad ambiental. Ello, sin renunciar a la lucha política por un país con democracia participativa, justicia social y soberanía popular.
Con el proyecto de Escuelas Integrales de Educación Básica vino el desmontaje de la escuela fábrica y la administración gerencial.
Los espacios horizontales para la colectivización de la vida, no sólo trastocaron la organización vertical de dirección, sino también la construcción material de los edificios que habían sido diseñados para el ejercicio del biopoder y la disciplinariedad. Se impulsó un colectivo de docentes y uno colegiado para la gestión de los aprendizajes críticos, la asamblea escolar y la asamblea comunitaria, las aulas hexagonales y los espacios físicos para el trabajo solidario, jardines botánicos, comedores sanos, entre otras áreas; todo lo cual, instruyó un nuevo imaginario posible de integración y democratización de la educación.
Pensar en otra cultura pedagógica llevó a los maestros a erradicar la figura de instrumentadores de libros y planes de estudio. Al igual que los obreros socializan los medios de producción cuando se decide sustituir la ganancia por el bien común, había que deslindarse del currículo para la formación de sujetos rentables y conformarse en comunidades de aprendizaje, productoras de saberes y conocimientos para la vida y la democracia. Un currículo orgánico que no fuera inflexible, sino divergente, requiere de metodologías partitivas, contextualizadas y sustentadas en las problemáticas e intereses cognitivos comunitarios.
La comunidad se inscribe globalmente, en ella se aborda lo simple y lo complejo, por lo que toda acción que la separa es metafísica, incompleta. Integrar los problemas territoriales con los planetarios, las disciplinas con otras áreas del conocimiento y los saberes populares son las líneas de transformación curricular del Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán (PDECEM) (CNTE S. X., PDECEM 2015):
- La comunidad que construye la justicia social.
- La comunidad organizada de manera democrática, construyendo el gobierno popular.
- La comunidad que construye la soberanía alimentaria y la salud integral.
- La comunidad conocedora de los adelantos científico y tecnológicos.
- La comunidad que vive, baila, canta, juega y crea.
- La comunidad cultural y el rescate de la identidad.
- La comunidad lectora y pensante.
- La comunidad protectora del medio ambiente.
- La comunidad protectora del trabajo como valor social y el desarrollo de múltiples capacidades.
- La comunidad constructora de nuevas redes productivas.
Cuando Pistrak (Pistrak, Fundamentos de la Escuela Trabajo, 2010) habla de una educación basada en el sistema de complejos, se refiere no a unos tópicos circunstanciales, sino que son el reflejo de la realidad actual, esto es, la representación de las contradicciones, problemáticas y preocupaciones de una sociedad en un determinado momento histórico, dinámico y no estático. Justamente, las líneas estratégicas son ese esfuerzo por organizar ejes transversales de una pedagogía comunitaria con un horizonte político emancipador de dimensiones nacionales y globales.
Estas líneas de transformación del PDECEM presentan una visión de futuro, que configura las directrices para establecer el diálogo inter- y transdiciplinario, llevado al territorio educativo, escolar y social. Lo que llamamos asignaturas de clase, se encontraban disociadas, no sólo entre sí, sino también de la realidad misma. A través de cada una de estas líneas se integra el currículo y se le acerca a las problemáticas sociales, se despliegan diversos dispositivos transversales de aprendizaje y transformación económica, política, cultural, ambiental y social.
En los proyectos PDECEM se relaciona la teoría con la práctica, lo individual con lo colectivo, el conocimiento con los saberes, lo disciplinar con lo interdisciplinar, lo manual y lo intelectual, la natura con la cultura, lo regional con lo global. Sin embargo, no carecen de posición frente a la problematización de la realidad, porque no es un tema metodológico, sino ético y político. De tal suerte, que, si se tratara de una parcela escolar, ésta deberá ser orgánica, sustentable, sin fines de lucro y de trabajo cooperativo; o no será educación emancipadora. Esta dimensión política de los proyectos educativos en el PDECEM los distingue de los aprendizajes situados, STEAM o basados en problemas y proyectos, ya que éstos últimos no plantean la necesidad de tomar partido por la abolición de toda forma de explotación humana y de la naturaleza.
Es necesario decir, también, que lo disciplinar no se abandona por completo. Antes y durante el transcurso de la implementación de los dispositivos de aprendizaje, los contenidos disciplinares del currículo se problematizan y abordan como conocimiento crítico, se jerarquizan y profundizan según las fases escolares de la educación preescolar, primaria o secundaria. Ahora bien, las fracturas con los sistemas de bio y psicopoder de la escuela neoliberal también afectan otros hábitos y hábitats de liberación: mente, cuerpo, aula, escuela y comunidad.
Estas rupturas requieren de tiempos pedagógicos ampliados para la formación integral, en los que se contemplan diariamente: la activación física, los ejercicios de coordinación y el desarrollo neuronal, la mística y sensibilización revolucionaria, la producción material de la vida y la economía solidaria, el arte y la cultura, la convivencia lúdica y recreativa, la alimentación sana e hidratación corporal, la autoorganización democrática y la vida en colectividad, producción científica y tecnológica.
La jornada pedagógica ampliada tiene que ser laboralmente reconocida, porque implica mayores compromisos extraescolares. Un modelo de gestión comunitaria de los aprendizajes y el desarrollo holístico de las personas es complicado si no existe el estímulo y la remuneración salarial de los maestros para la formación, planeación, sistematización e innovación fuera del horario y de los días de clases frente al grupo. Este logro fue una prioridad para garantizar la autonomía curricular y el trabajo comunitario, teniendo en consideración que los profesores se mantienen en el ranking de los profesionistas con el más bajo salario en el país.
El ejercicio de la autonomía jamás podría ser direccionado bajo las estructuras verticales de autoridad y de producción de conocimiento. Para que la horizontalidad de aprendizaje, la planeación curricular, la evaluación, la gestión escolar democrática y la toma de decisiones; se diera en el espacio microsocial del aula y la escuela, se instituyeron sin lógicas de jerarquía las figuras de: el colectivo pedagógico, en el que participan los trabajadores de la educación; el colectivo escolar, conformado por docentes y alumnos y el colectivo comunitario, en el que participan, maestros, alumnos y los integrantes de la comunidad que tengan interés en la educación para el bien común.
En contrasentido a la gobernanza, que abre las puertas de la escuela a los actores económicos y sus intereses particulares y se inserta en una perspectiva privada de la rendición de cuentas que se observa desde la organización gerencial de la escuela; la autonomía vivida en las escuelas integrales de la CNTE construye el bien común, la justicia cognitiva, el diálogo de saberes, el poder popular, la democracia participativa y la educación situada en el territorio vivo para abordar los problemas centrales que interesan a la sociedad.
Veamos cómo los maestros de la Sección XVIII conceptualizan estos espacios: “el Colectivo Pedagógico Popular es una estrategia integral para reflexionar, narrar, evaluar, diseñar y crear los procesos educativos y sociales, los sujetos y las prácticas cotidianas de los docentes y estudiantes en las escuelas. Es un entorno dialógico porque se diseña y se desarrolla con la cooperación de quienes participan sobre el qué, el por qué y el para qué. Es un espacio formativo en la medida que valora e identifica y además replantea de manera teórica y práctica los procesos que potencian y aquellos que impiden o demoran, la construcción de la escuela y la comunidad necesarias para la emancipación” (CNTE S. X., Colectivos Pedagógicos Populares 2019).

Lo que apuntan los maestros disidentes equivale a un proceso de autodeterminación en el que las estructuras sindicales tradicionales ceden el paso al movimiento pedagógico. La crítica y la toma de conciencia sobre la función reproductora de la escuela no les fue suficiente. Además, tienen en el horizonte la emancipación tanto de las mentalidades como del territorio concreto de la comunidad.
La generación de estos procesos no es espontánea, sino que va ligada a la lucha magisterial y popular contra la privatización, el despojo de los derechos laborales y el desmantelamiento de la soberanía nacional. No obstante, formarse críticamente en las pedagogías liberadoras y nuestramericanas demanda trayectos sistemáticos y perseverantes que sean propios, que la acción sea decidida para ocupar con las utopías de los subalternos los tiempos del Estado y del capital. Todo esto se resume en dos frases con las que se convocó al “XX Taller de la Educadora y el Educador Popular”: Somos conciencia que no calla, lucha que no claudica y propuesta educativa que avanza y 20 años de formarse en la autonomía y la resistencia.
- Diálogos, resistencias y contradicciones
Las experiencias de educación alternativa han logrando romper con las pedagogías competitivas, los currículos estandarizados, la formación gerencial de la docencia, las escuelas escindidas de sus comunidades, la infraestructura carcelaria de los ambientes democráticos del aprendizaje, los conocimientos eurocéntricos y las visiones educativas enciclopédicas e instrumentadoras del libro de texto como garante ideológico de las clases dominantes. Son justamente estas luchas pedagógicas territoriales las que abrieron la posibilidad de una educación propia en México.
Sin embargo, entre el PDECEM y la NEM acontece una relación de diálogos y tensiones donde los maestros negocian y gestionan la política educativa nacional que, ahora pone énfasis en la autonomía profesional, estando en sus contextos escolares específicos, a partir de experiencias pedagógicas concretas. En este proceso se confrontan con prácticas institucionales prevaleciendo perspectivas eficientistas, burocráticas e instrumentales del currículo y el trabajo por proyectos.
En ciertos momentos, narrativa pedagógica critica de la NEM no corresponde del todo con una política integral y congruente que defienda la escuela pública, así como los derechos educativos de los estudiantes y profesionales del magisterio. En otras esferas, esta política educativa se materializa bajo una racionalidad hacendaria que reduce los maestros por escuela, propicia la fusión grupos, el cierre de los dobles turnos y la sobrepoblación de aulas; es decir, la reorganización administrativa para el desfinanciamiento de lo público. Discursivamente se apertura a la evaluación formativa, cualitativa e integral; pero, a la vez, no modifica las boletas de calificaciones numéricas y estructuradas por disciplinas parciales e intenta recolocar la aplicación exámenes diagnósticos estandarizados, que son totalmente contradictorios con la planeación situadas.

Una de sus mayores contradicciones es la instrumentación de lo que Sandel (2020) llama “la tiranía del mérito”, esto es, la falsa idea de que se puede establecer una base equitativa y justa de oportunidades que permita el ascenso de los individuos por sus propios méritos. Nada más equivocado, cualquier sistema meritocrático es, por naturaleza, excluyente, individualista y competitivo, y, por tanto, reproduce las injusticias y las desigualdades. Por un lado, dicen abandonar el enfoque competencial y por otro exigen que los profesores se sometan a un sistema de profesionalización, cuyo estatuto laboral fue creado unilateralmente por el Estado y tiene como fundamento la competencia personal por la mejora salarial y laboral, mediante la gestión virtualizada del mérito, a través de una plataforma digital autoritaria y carente de humanidad.
Para ser justos con lo que si ha logrado la NEM, es necesario decir que está poniendo las bases para transitar de las reformas educativas neoliberales de última generación hacia un modelo de educación propia, sólo posible a partir de la autonomía de las escuelas, los maestros, las comunidades y su tejido dialógico horizontal con otras experiencias territoriales.
Trabajos citados
CNTE, S. X. (1994). PPS. México.
CNTE, S. X. (2015). PDECEM. Morelia.
CNTE, S. X. (2019). Colectivos Pedagógicos Populares. Morelia.
Pistrak, M. M. (2010). Fundamentos de la Escuela Trabajo. México: Sección XVIII CNTE.
Sandel, M. J. (2020). La Tiranía del Mérito. México: Debate.
* Profesor de Telesecundaria, doctor en Pedagogía Crítica, miembro del Centro Internacional del Pensamiento Crítico Eduardo del Río RIUS (CINPECER)




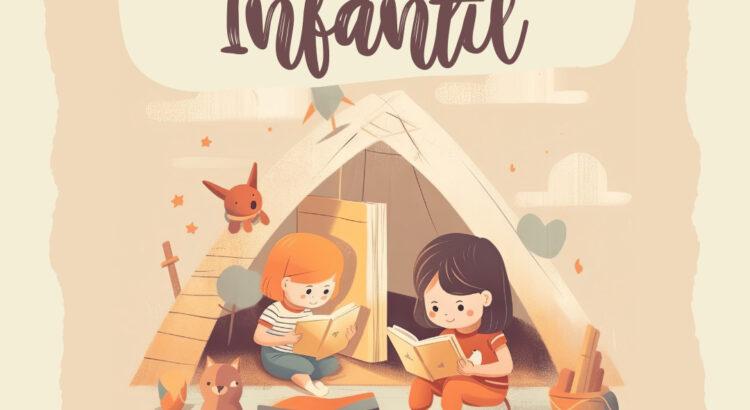
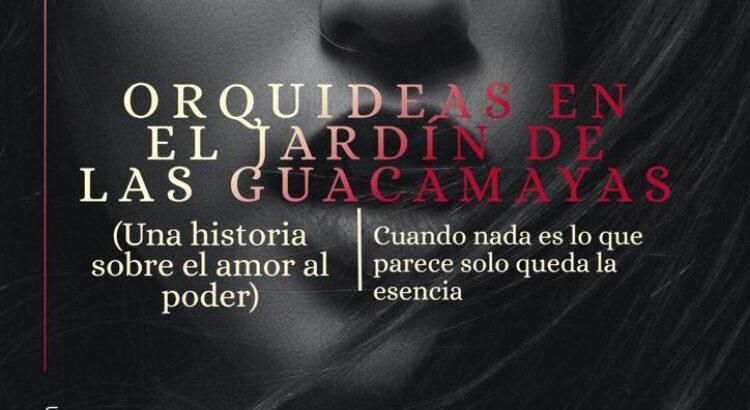









 Users Today : 34
Users Today : 34 Total Users : 35460297
Total Users : 35460297 Views Today : 46
Views Today : 46 Total views : 3419014
Total views : 3419014