Diez periodistas feministas reivindican la entereza de sus abuelas durante la guerra civil y la posguerra en el libro ‘Nietas de la memoria’.
“La gente anónima es, a mi parecer, la verdadera protagonista de la Historia”, dice Carolina Pecharromán, periodista de TVE y una de las 10 autoras que firman Nietas de la memoria (editado por Bala Perdida), un libro de relatos inspirado en las vivencias de sus abuelas durante la guerra civil española y la posguerra. La idea de reunir los recuerdos de sus mayores surgió en el colectivo Las Periodistas Paramos al calor de las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2018.
Aquella movilización sin precedentes, que ocupó las portadas de periódicos de todo el mundo, llevó a varias profesionales de la información a reflexionar sobre las raíces de su reivindicación. Y allí estaban ellas. Allí estaban las abuelas, que vivieron la contienda siendo niñas o adolescentes, y las bisabuelas, “mujeres fuertes, valientes y desconocidas que sacaron adelante a sus familias sin ayuda ni reconocimiento, viviendo situaciones dramáticas que ellas no ocasionaron ni decidieron”, como dice María Grijelmo en su relato. Aunque decir “mujeres fuertes”, añade la periodista, “es una redundancia”.
“Los recuerdos que las autoras nos transmiten de sus abuelas nos introducen en la memoria del vacío y el silencio de aquellas mujeres a las que les ha sido robada su historia”, escribe en el prólogo del libro Carmen Sarmiento, periodista como ellas, corresponsal de guerra pionera en España y feminista militante en una época en la que todo eso de los derechos de la mujer sonaba a extravagancia. Además del golpe de Estado de 1936, de los movimientos militares, de las batallas estratégicas, de la sangre derramada en el frente, estaban también estas mujeres en la retaguardia, tratando de esquivar el hambre y de sobrevivir a una represión salvaje. Solas (porque sus maridos estaban en el frente, en la cárcel, huidos o enterrados en una cuneta), estas mujeres hicieron de todo para poner a salvo a sus hijos e hijas y para que no les faltara lo mínimo: alimento y cariño.
Todas las familias españolas (o al menos la mitad de ellas) podrían contar historias similares. Sin embargo, en todas (o en casi todas) se extendió un manto de silencio sobre aquellos acontecimientos. Se callaron, apretaron los dientes y trataron de seguir viviendo como pudieron los siguientes 36 años de dictadura. E incluso más. Las abuelas no solían hablar de aquello ni siquiera cuando llegó la democracia.
“Las cicatrices siguen ahí y todavía duelen”, dice la protagonista de Vidámia, el relato escrito por la periodista de Canal 9 Isabel Donet. “Las mentiras y los silencios son también memoria. Memoria de una dictadura que murió en la cama”, escribe, por su parte, Carmen Freixa. Es un sentimiento en el que abunda Flores de papel, el relato de Sara Plaza Casares. “El miedo de María no se cura –escribe–. Un miedo que revive cada vez que su hija o alguna de sus nietas se va a una manifestación, participa en alguna asamblea o trae a casa algún panfleto”. “Hasta pone velas a la Virgen”, confirma la autora a La Marea. “No os signifiquéis, nos dice siempre. Ella nunca podrá olvidar que su padre murió en la cárcel precisamente por eso, por pertenecer a la CNT y significarse. Por eso no le gusta que se hable de política en casa. Ese miedo no se va. Pero las vivencias personales sí que las cuenta. Además, yo soy muy preguntona y desde muy pequeñita siempre le he estado preguntando cosas a mi abuela”.
También por “significarse” perdió a su hermano la abuela de Concha San Francisco, otra de las autoras de Nietas de la memoria. Baltasar, que así se llamaba, trabajaba con ella en la chocolatería de Casaseca de las Chanas (Zamora) y pertenecía a Izquierda Republicana. Vendía el género por toda la provincia y era asiduo del café Iberia, en la capital, donde participaba abiertamente en las tertulias políticas. Fue detenido, torturado y fusilado en agosto de 1936. Lo mismo le ocurrió a una de las propietarias del café, Amparo, a la sazón esposa del escritor Ramón J. Sender, a la que ejecutaron a pesar de estar criando a su hija pequeña.
Las razones del libro
Sara Plaza, implicada desde hace años en el activismo vecinal, la defensa del medio ambiente y el antirracismo, lleva sus inquietudes sociales a las páginas de El Salto, la publicación en la que colabora desde hace años. Cuando este proyecto empezó a tomar forma en el chat de Telegram de Las Periodistas Paramos, no lo dudó. Este libro de memorias era necesario. “La Historia está escrita por los vencedores y, además, por los hombres. Conocemos la Historia a través de las vivencias de los militares o de los guerrilleros, pero nadie se ha ocupado de lo que estaban haciendo en ese momento las mujeres, cómo batallaron desde otro lado, desde otra trinchera”, explica.
Esa “otra trinchera” podía estar en la ciudad, refugiadas en los túneles del Metro durante los bombardeos, o en el campo, expuestas a una delación envidiosa y a unos castigos inhumanos. Isa Gaspar Calero cuenta en su relato la represión vivida en Extremadura, donde el falangista Juan Yagüe se ganó su ascenso militar y el apelativo de El carnicero de Badajoz.
En apenas un día asesinó a 4.000 personas en esa ciudad. En Villafranca de los Barros, donde transcurrieron los hechos narrados por Gaspar Calero, los asesinatos se sucedían puerta por puerta. El primo de su abuela, un chico en la flor de su juventud, fue degollado tras ser señalado, falsamente, como izquierdista. En realidad, su delator estaba celoso: decía que “le había quitado a la novia”. La maestra del pueblo, socialista y ugetista, también fue detenida y asesinada por “uno de los los peores delitos de la época: educar a sus alumnas y alumnos en libertad”. La escasez de alimentos se extendió con la guerra. Algunos murieron de hambre. Y por si fuera poco, la violencia contra las mujeres se multiplicó. “Era habitual que los soldados entrasen en las casas y violasen a las mujeres (…). Un padecimiento que no acaba con el acto en sí, pues ser violadas era un estigma que las acompañaba para siempre. (…) Hubo muchos niños sin padre, se les conocía como los niños de la guerra”.
La violencia era física pero también cultural. En aquellos años, el único futuro al que podían acceder las mujeres pasaba por tener un buen matrimonio. “Las mujeres éramos seres al servicio de los padres, luego de los maridos, y luego de los hijos”, escribe María Grijelmo.
Las niñas y el hambre
Las protagonistas de este libro asistieron a estas atrocidades siendo niñas. Y muchas crecieron de golpe. El trabajo infantil, en esa época, era algo completamente normalizado. “Mis abuelos eran de pueblo –cuenta Sara Plaza–, así que mi padre y mis tíos estaban labrando la tierra desde los siete años. Y en el libro hay muchas historias de mujeres que con apenas 12 años se van a servir a casas de gente rica. Marian Álvarez, por ejemplo, cuenta cómo a su abuela Angelines la sacan de su pueblecito de León y la mandan a servir a Bilbao. La madre de Cristina Prieto Sánchez, otra de las autoras, era de Madrid y casi se podría decir que tuvo la suerte de ir al colegio hasta los 14 años. A esa edad entró a trabajar en un taller de costura, donde empezó desde lo más bajo, “mojando sargas para planchar y entregando a domicilio los vestidos de las clientas más exclusivas”. Las propinas que recibía las transformaba rápidamente en “un pastel o un cucurucho de almendras. El hambre, siempre el hambre”.
“Mis abuelos vivieron la guerra siendo unos niños. Ellos veían cosas y aún hoy las cuentan como si fueran niños, desde aquella perspectiva infantil”, explica Sara Plaza. “Mi abuelo habla mucho de la época del racionamiento y cuenta cómo robaba comida o cómo durante la guerra les caía pan desde los aviones [una de las tácticas de Franco para mellar la moral de los hambrientos resistentes de Madrid] y los mayores les decían a los niños: ‘¡No os lo comáis, que puede estar envenenado!”.
Uno de los textos más conmovedores del libro es el que firma Noemí San Juan Martínez, periodista de Aragón TV. En él recrea la correspondencia que Benita y Lola, madre e hija respectivamente, mantienen entre Bilbao y Vera de Moncayo sin saber si esas cartas están llegando realmente a su destino. Lola es una niña a la que mandan a casa de sus tíos en Bilbao por motivos de salud. Allí le pilla la guerra, lo que la mantendrá separada de su familia durante tres años. En ese tiempo será evacuada varias veces, por tierra y por mar, y pasará por distintas localidades de Francia y Cataluña. Pero no dejará de escribir a su madre en ningún momento.
El bloqueo de las comunicaciones, sin embargo, le impedirá conocer las desgarradoras circunstancias por las que está pasando su familia en Aragón. “Mi bisabuela Vicenta también tuvo la posibilidad, en varias ocasiones, de mandar a sus hijos al exterior para ponerlos a salvo”, detalla Sara Plaza. “Había camiones que los llevaban a Valencia y desde ahí embarcaban para el extranjero. La última vez estuvo a punto de hacerlo. Llegó hasta el camión e iba a subirlos, pero en el último momento se arrepintió. Dijo: ‘No, no, no. Mis hijos tienen que seguir conmigo”.
Los hijos en aquella época eran material altamente sensible. Morían a raudales, lo mismo que sus madres durante el parto. En el libro se relatan numerosos episodios relacionados con las enfermedades que entonces sufrían los niños. La misma hija de Vicenta, María, “sufrió lo que hoy se llama violencia obstétrica. Tras una cesárea la apartaron de su hijo, Paquito, que era el primero. Solo podía verlo una hora al día, que es cuando le daba de mamar. Hoy eso sería impensable. Después de comer se lo llevaban a la incubadora, donde permanecía sin vigilancia. Y allí vomitaba todo lo que había comido. Paquito murió de deshidratación al poco de darle el alta”.
Todas estas mujeres han sido heroicas protagonistas de nuestra intrahistoria. Pero la Historia, con mayúsculas, las obvió. Sus recuerdos, sin embargo, han viajado de generación en generación. Es muy significativo que sigan hoy tan vivos, tan a flor de piel, casi 90 años después. “Eso, lo que nos dice, es que no hemos cerrado esas heridas. Porque ni hay verdad, ni hay justicia, ni hay reparación”, afirma Plaza. “En España se cerró en falso la dictadura, tuvimos una falsa transición y tenemos una falsa democracia en la que los culpables no han pagado por sus delitos, las víctimas siguen enterradas en cunetas y la historia sigue estando escrita por los vencedores. Ojalá la Ley de Memoria Histórica pueda tener, por fin, la financiación suficiente para resarcir ese daño y no tengamos que seguir luchando contra el tiempo. Porque ya queda muy poca gente de esa generación. Se nos están muriendo”.
Fuente: https://www.lamarea.com/2020/09/11/las-mujeres-y-la-guerra-la-historia-no-contada/
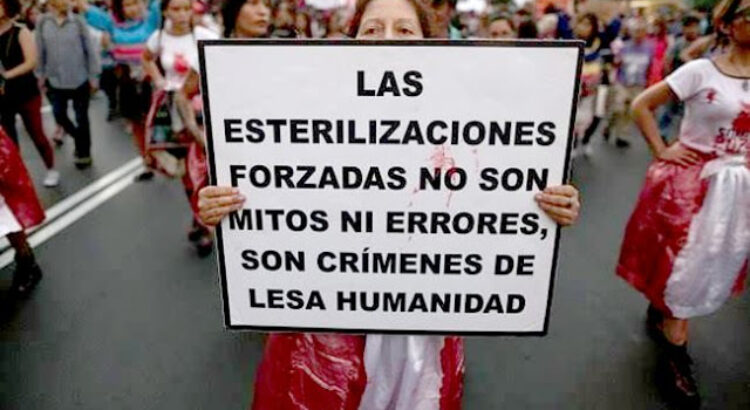
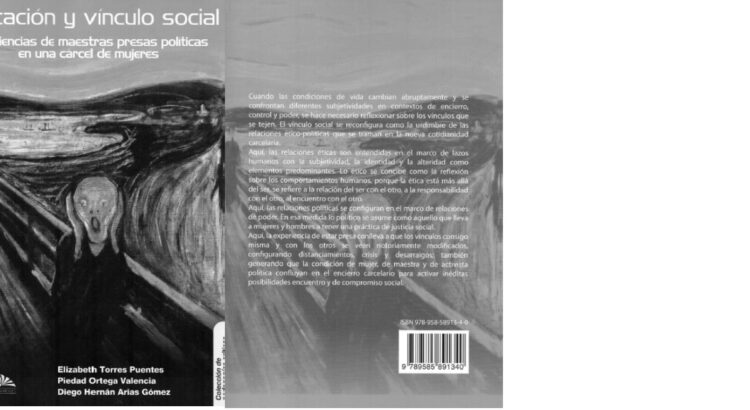







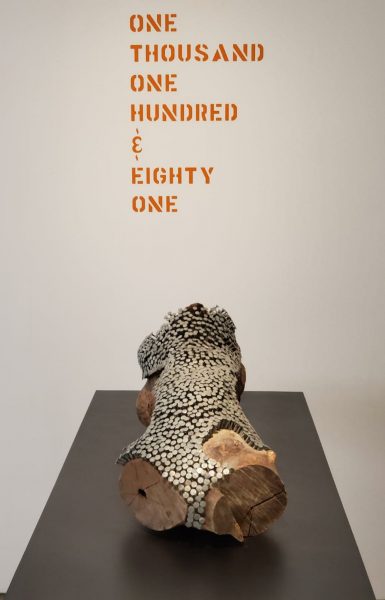








 Users Today : 15
Users Today : 15 Total Users : 35460032
Total Users : 35460032 Views Today : 23
Views Today : 23 Total views : 3418654
Total views : 3418654