Entrevista/Autora: Nuria Coronado/Rebelion.org
La Antropóloga, investigadora y activista feminista mexicana, Marcela Lagarde, aborda en esta entrevista cuenta un amplio abanico de temas que van desde su vida privada, el impacto del neoliberalismo en el feminismo, el papel de los hombres y el transactivismo queer, que amenaza con provocar el «borrado de las mujeres».
Antropóloga, investigadora, activista. Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Feminista. De la voz profunda y clara de María Marcela Lagarde y de los Ríos mana feminismo a raudales y en mayúsculas. Es maestra entre las maestras. Quien dotó de perspectiva de género y de contenido político a la palabra sororidad y la definió como «la complicidad de actuar entre mujeres» y a la lucha feminista como aquella que «no es contra la violencia, sino por la paz«. En esta entrevista a Público habla de todo: de su vida privada, del impacto del neoliberalismo en el feminismo, del papel de los hombres y del transactivismo queer que amenaza con provocar el «borrado de las mujeres».
El barco en el que Marcela Lagarde y de los Ríos navega por la vida se mueve en el océano de la sabiduría. Una manera de ser y de expresarse que le viene de su pasado, «de familia de corsarios del siglo XVIII de la que provengo», ríe. Por eso, entre sus estanterías abarrotadas de libros de los que bebe, resplandecen dos veleros a modo objetos de decoración que muestra como niña con zapatos nuevos en esta entrevista por videollamada. Los mira porque le recuerdan que sin genealogía no hay presente y mucho menos futuro. «Verlos mientras escribo o leo me da nostalgia, me recuerdan de dónde vengo», reconoce.
Ahora, recuperada de una temporada complicada de salud, vuelve a ser ella. «Tuve una intervención muy delicada con trepanación incluida. Suena muy mal la palabra, pero así fue. Salí bien de la operación, pero me puse muy grave. Tuvieron que sacarme coágulos del pulmón. Cuando estaba convaleciente llegó el coronavirus y pasé de estar en la cama confinada por la salud a estarlo en casa por el bicho. Afortunadamente me he ido fortaleciendo. He perdido diez kilos, pero ya no me siento tan frágil. El cuerpo se va adaptando y la mente también, porque tenía dificultades de memoria y de concentración».
Cuidarse como una reina
Estar en su hogar es precisamente el mejor tratamiento que ha podía tener. «Mi casa es mi tesoro, es muy bonita, tengo en ella todo lo que necesito. Aquí ahora estoy aprovechando para hacer todo lo que no puedo hacer normalmente por falta de tiempo. Por eso leo, escucho ópera, veo películas, participo en conferencias en línea y en foros, escribo, cocino…». Todo aquello que no tiene se lo lleva su hija a la puerta. «Ella me deja ahí toda la comida. Quiere preservarme de cualquier contacto. Me cuida así», resalta.
Mientras Lagarde disfruta del autocuidado no se olvida ni un minuto de la situación de las mujeres con la pandemia. «Los derechos humanos de las mujeres y las niñas están todo el tiempo en juego. Contra nosotras siguen pasando cosas terribles. Ahora con el confinamiento ha aumentado la violencia que sucede en las casas». Y pensar en ello la desespera. «Me inquieta pensar que inventamos que hay futuro, que vivimos gracias a que pensamos que vamos a mejorar, y con esta crisis, como con todas, la realidad sigue siendo lo incierto. Esta incertidumbre me tironea bastante y me hace sentir que no hay tanta confianza en el futuro».
Precisamente por eso, porque la «nueva realidad» hace caminar a las mujeres en una cuerda de alambre cada vez más fina y sin red que sostenga la caída, la autora de Cautiverios de las mujeres, replica que el mundo necesita del feminismo como nunca antes. «Se necesita la lucha por la igualdad no solo por la violencia en la que vivimos sino por todo. Como una visión utópica y con ciertas topías. Hay una utopía en constante desarrollo, una aspiración, en la que coexisten las topias reales y lo que hemos conseguido a través de la emancipación del mundo», subraya.
La docente también arenga a la urgencia del tránsito a la nueva normalidad «mediante el reconocimiento social, cultural y político de las propuestas y las realizaciones feministas. Es preciso que se vean los aportes a la teoría del desarrollo de la sociedad y a la democracia hacía la modernidad a través de la crítica radical de las feministas. Una modernidad que, aunque no ha cumplido con su propia utopía, reformula y propicia muchas propuestas para lograr construir la igualdad».
Y es que como esta antropóloga subraya la equidad se ha construido con sangre, sudor y lágrimas. «Todo ha pasado por el debate feminista para después ponerlo en práctica con leyes como las que tiene España o en el resto del mundo. Hemos puesto en el centro del debate lo que es importante. El feminismo ha luchado por lo que es justo, que no es otra cosa que la justicia contra los delitos contra mujeres y niñas porque nos expropian la condición humana desde nuestra condición sexual«.
Gracias a todos estos pasos y a que las mujeres, según la profesora, «cada vez tenemos más agencia e incidencia», estamos en un momento histórico decisivo. “Elaboramos hace años la propuesta de enfrentar la violencia contra mujeres y niñas, otras colegas pusieron la atención en atender a mujeres que ya habían sido víctimas de violencias y pensamos que no bastaba con atenderlas. Queríamos que no hubiera víctimas y enfrentamos la justicia de la impunidad».
Ante este pacto social el sistema patriarcal reacciona aumentando la violencia. «A diario millones de personas con una visión neoliberal contemporánea se esfuerzan en hacernos creer que nada por lo que luchamos es importante. Esa es la respuesta desesperada para ver si nos atemorizan, para ver si nos vamos a cansar y no vamos a continuar. Ante ese incremento de la violencia contamos cada caso, lo documentamos, exigimos justicia porque se trata de personas. Por eso la lucha del feminismo es la cuenta de los siglos porque ese es el tamaño de la profundidad patriarcal«.
La solidaridad social
Lagarde recuerda también otra conquista que ha hecho el movimiento feminista y que ha ido de la mano de movimientos pro derechos civiles y por la salud: el acceso a la salud como uno de los tres pilares para lograr el desarrollo. «Sin salud no podemos hablar de desarrollo, ni de democracia. La salud es un derecho humano que debe ser propiciado por gobiernos nacionales e internacionales. La gente que sobreviva saldrá mejor, pero debemos propiciar una cultura solidaria y el feminismo ha planteado la solidaridad social como un recurso político«.
Esa solidaridad tal y como describe, «se ha sustentado en la sororidad como alternativa a las relaciones misóginas y enemistosas que tenemos las mujeres en la modernidad. La ética de la sororidad, el apoyo mutuo, el reconocimiento, la generosidad y todo aquello que permita que las mujeres compartamos con otros avances, recursos o cualidades para ahorrarnos tiempos y poder potenciar un desarrollo humano y solidario para nosotras».
Y pone dos ejemplos de plena actualidad. «Con la pandemia vivimos un momento crítico porque hay mucha fragilidad. Precisamente por eso no podemos poner en segundo plano la violencia. Somos nosotras quienes debemos estar ojo avizor en los derechos humanos porque si no, quienes queden después de la pandemia, van a estar débiles en derechos humanos y no tendrán cómo enfrentarse a un mundo marcado por el destrozo de la salud de la mayoría de la gente. Si fortalecemos la causa de la erradicación de la violencia tocaremos la urgencia de la salud de las mujeres«.
En segundo lugar, alude a cómo esto repercute a México. «En mi país las personas que se están viendo más afectadas y son más propensas a morir por la covid son quienes tienen menos, quienes por esa pobreza tienen exceso de peso por una mala alimentación, problemas de salud en el páncreas, en el hígado, en el corazón, tienen falta de ejercicio, o viven en la contaminación. Necesitamos cambiar la producción y las relaciones con el medio ambiente, conseguir un planeta verde y de energías renovable. El feminismo tiene que ser la base del paradigma hacía donde vamos«.
¿Dónde están los hombres?
Preguntada sobre los aliados feministas la escritora responde que sin ellos nada es posible. «En la lucha también incluimos la igualdad entre mujeres y hombres para lo que propiciamos el respeto a la dignidad de ambos. El respeto como actitud de convivencia en el mundo que no es necesariamente ni sexual ni amoroso. Es la relación en muchos espacios con funciones múltiples. Tenemos que hacer penetrar la igualdad en la diversidad social de hombres y mujeres para generar la economía, la cultura, la vida social en positivo. Es imprescindible ahora, pero siempre lo ha sido que, en los tiempos patriarcales, nuestro objetivo sea erradicar el patriarcado del nudo, porque ese es el tamaño de la utopía«.
Además, pide «que los hombres que son violentos sean tratados como delincuentes en el marco normativo a través de las leyes que erradiquen y prevengan todas las violencias”. También en que unas y otros nos unamos. «Necesitamos articularnos. Esa es la manera de acabar más rápido con la violencia. Mientras más propiciemos una visión compensativa de la violencia las victimas acudirán antes a buscar apoyo y nosotras podremos ayudarlas».
El caballo de Troya queer
Otra de las preocupaciones de esta académica es la que tiene que ver con el movimiento queer. «Todo esto me apena mucho porque contrapone los avances que tanto nos han costado lograr a las mujeres».
Y pone una fecha al origen del transactivismo y del borrado de las mujeres que este movimiento neoliberal pretende. «El principio de todo ello se ubica como parte de un quiebre que hubo en el movimiento hace 30 años. En aquellos momentos algunas lesbianas se retiraron de las organizaciones feministas y fueron a militar a organizaciones LGTBI sin vínculos con el feminismo. Fueron mujeres huérfanas del feminismo, generaciones de mujeres muy comprometidas que no reconocieron su tradición política. De ahí a lo queer solo hay un paso«.
Por ello anima a vencer a este caballo de Troya a través de la recuperación de la tradición feminista. «Es la más importante aportación de las mujeres como género a la cultura. Así de transcendental es el feminismo. Es la más importante obra creativa de mujeres críticas con el movimiento para mejorar el mundo«.
Una obra que no se aprende en un abrir y cerrar de ojos, pero es clave para ser arrastradas por el falso modernismo de lo queer. «La primavera no la hace una flor. Hay que ir a las universidades, asistir a foros, leer a Celia Amorós o a Amelia Valcárcel. A tantas que explican claramente todo. Al aprender del origen de los movimientos se adquiere una gran riqueza en la vida personal porque permite enunciar a cada quien como lo que es. Es hacer que nos reconozcamos como lo que somos en esencia».
Por eso recalca algo que ha percibido sobre todo en estos últimos meses: «he visto y palpado una necesidad grandísima de reconocer y conocer el feminismo entre cada vez más mujeres que quieren nombrarse como tal. La expresión de grupos solo puede ser disminuida en el afán por eliminar a las mujeres como el sujeto del feminismo, y eso es lo que quieren eliminar en nosotras con lo queer. Y nosotras decimos que no. El primer paso a ese no, empieza por el sí a nosotras mismas. Ese no borrar a las mujeres es el sí a la existencia legal y protegida de las mujeres«.
Esta respetada feminista acaba lanzando un mensaje al transactivismo. «El feminismo es lo único que puede eliminar la orfandad patriarcal. No somos huérfanas, tenemos genealogías, no somos seres de la diversidad, somos las mujeres. No usaremos el supremacismo peso si la condición universal de nuestro género por el hecho de ser mujeres. Hay que pensar y colocarnos desde ahí para salvar todo. No solo somos seres de la diferencia. Somos seres humanos, somos las mujeres en plural. Espero que reflexionemos juntas y logremos al fin nuestros derechos humanos», finaliza.




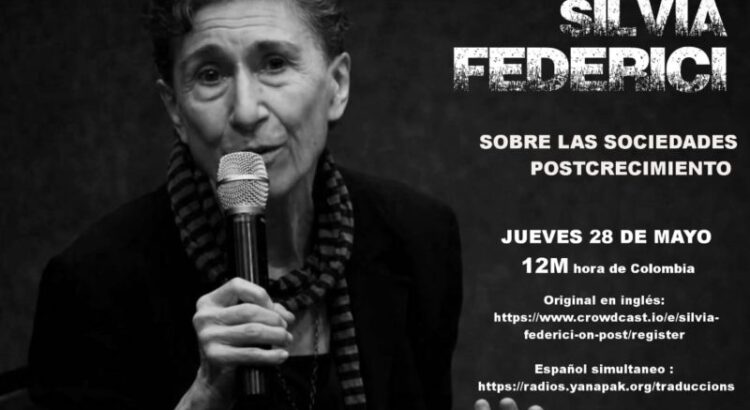










 Users Today : 6
Users Today : 6 Total Users : 35460269
Total Users : 35460269 Views Today : 7
Views Today : 7 Total views : 3418975
Total views : 3418975