Por: Jesús Contreras
“Las Cadenas ya no Están en los Pies, sino en las Mentes”
Manuel Zapata.
“Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, y no quienes obedecen”
Eduardo Galeano.
Presentación:
Las apreciaciones que a continuación propongo condesan ideas quizás insurgentes y subversivas a los conservadurismos desmedidos e intencionales que todavía imperan en escenarios académicos institucionales donde se producen trabajos de investigación científica y de extensión tecnológica en el campo de la educación y en particular planteamientos relacionados con aspectos de la enseñanza y el aprendizaje de la investigación. Se trata de un ejercicio hermenéutico, crítico y deconstructivo de planteamientos que todavía están enquistados en la educación universitaria y que se muestran cada día negativos, incomodos y hasta perversos como lo diría Becerra hace más de una década, en su trabajo Síndromes Perversos en los Estudios de Postgrado, inspirado en esta idea me he propuesto la revisión sustantiva del texto Interculturalidad, Descolonización del Estado y del Conocimiento de Chatherine Walsh, Álvaro García y Walter Mignolo y articular ontológicamente la tesis que actualmente estoy proponiendo en el trabajo denominado Aprendizaje Estratégico de la Investigación Educativa. Una comprensión desde la biología cultural de investigadores expertos y novatos.
Origen del Entendido:
Nuestra ciencia y tecnología hasta el día de hoy tienen su origen en las prescripciones propias de la agenda griega del mundo grecorromano, al menos eso es lo nos han querido hacer ver, entender y vender desde las academias y universidades y es que hasta estos términos (academia/universidad) fueron concebidos por Plantón y el Renacimiento, tendríamos que preguntarle a un indio, chino, japonés o árabe cuán influyente fue este excepcional personaje de la filosofía occidental. Pero el problema no radica si somos occidentales o no, a mi manera de ver el asunto consiste en SER lo suficientemente consciente de que la ciencia, la tecnología y el conocimiento son categorías importantes estructural y funcionalmente del sistema mundo-capitalista representado principalmente por el eurocentrismo como la configuración más radical y dominante del conocimiento, con la advertencia de otras expresiones dominantes e imperiales que actualmente son emergentes en nuestro país como los grandes del oriente en sus diversas manifestaciones. Fernández y Guevara (2016) señalan que Los griegos establecieron colonias comerciales en todo el mundo, pero no sólo eso, sino también el modo de pensar y de analizar los hechos y fenómenos a su conveniencia que por lo general fue altiva, soberbia, autoritaria y tirana.
Volviendo al punto inicial, la cultura grecorromana apostólica, tiene un ingrediente que se torna perjudicial cuando se trata la temática de comprensión y entendimiento humano como la forma expedita de conservar la vida que hablaremos más adelante, y es que a esta cultura le corre en la sangre todo lo que se llame imperio, dominación, coloniaje y subyugación del otro. Cada uno de nosotros nos creemos emperadores y hasta dictadores en nuestros hogares, sitios de trabajo y lugares de convivencia, basta con observar a un hombre o una mujer y nos damos cuenta de esta aseveración; aunque estén solos, hasta un animal buscan para tenerlo, poseerlo, y dominarlo, en todas las relaciones del hombre hay una manifestación de PODER, pero a mi juicio muy mal interpretado y para hacer el mal. En este sentido Foucault (1980) nos advierte que “el poder no debe ser entendido como un sistema opresivo que somete desde la altura a los individuos castigándolos con prohibiciones sobre esto o aquello”, el poder sin duda no debe desconocerse en una sociedad, más bien se le debe poner la mayor atención y preponderancia sobre todo cuando su orientación desvirtúe los signos del bien común y del buen vivir.
La colonización del conocimiento, de la ciencia y tecnología como expresión genuina de poder se inicia en América Latina y del Caribe con un programa de intervención premeditado de países, primero de Europa, y actualmente Estados Unidos y China que aún no clarifica su agenda, probablemente en ésta esté en el endeudamiento financiero y tecnológico que actualmente adquirimos con este país que del todo no es socialista como al principio nos lo hicieron saber. Para Vargas (2007), la colonización del PODER “es la forma en que unos se miran superiores que otros generando discriminación racial; unos destinados a manejar el poder y otros a ser destinatarios del mando, unos destinados a conocer y otros destinados a ese conocimiento”, esta relación de poder ha prexistido por mucho tiempo en nuestras civilizaciones pero se insiste en el error histórico y teórico que se le ha dado sobre todo para someter y subyugar al semejante, apreciación que no solamente se evidencia en el desarrollo de las ciencias sino que también en la racionalidad y en lenguaje originario de las regiones andinas y caribeñas.
La colonización como categoría del sistema mundo capitalista se sostiene fundamentalmente en (4) ejes o espectros de acción. Primero: se manifiesta un sistema de clasificación basado en una jerarquía, esto supone distinciones, razas, sexo, estatus, roles y funciones propias de los seres humanos. Segundo: Invasión con alevosía y premeditación del SABER, esto supone el posicionamiento eurocentrista como perspectiva única y válida de conocimientos, conceptos y teorías exógenas impuestas que son poco afines y coherentes a nuestra región y las especificidades autóctonas y genuinas de nuestros países. Tercero: Apropiación del SER, entendido como la fuerza y tensión ejercida por la “inferioridad”, subalternalización y deshumanización y Cuarto: la colonización de la naturaleza y la vida misma. Estos ejes de la colonialidad son manifestaciones generales/universales del sistema mundo capitalista que no solamente se muestran en Latinoamérica sino también en todo el mundo, determinan, condicionan y dirigen nuestras mentes, discursos, acciones y todas las expresiones del hombre.
PODER/SABER/HACER un Trabajo de Investigación:
Como se planteó en el origen del entendido del presente ensayo las relaciones de poder/saber/hacer están presente de manera consciente e inconscientemente en nuestras vidas, profesiones, oficios u ocupaciones, pero muchas de la veces no somos lo suficientemente atentos a estos vínculos e implicaciones. En el campo de la educación las cadenas curriculares muchas veces expresan una reproducción de los sistemas y estructuras dominantes que nos dicen el modo de SER, SABER y HACER las cosas.
La elaboración de un trabajo de investigación es un aprendizaje complejo donde intervienen factores biológicos y culturales que lo condicionan y lo determinan, generalmente este aprendizaje se produce en un currículo, bien de pregrado o muchas de las veces en estudios de postgrado, este aprendizaje como sistema-fenómeno-circunstancia está impregnado en mayor o menor medida con los (3) primeros ejes de colonización que se enumeraron anteriormente, Primero: se observa clasificaciones de clases y roles, docentes que dictan (dictar viene de dictador) los cursos y administran la gestión de las unidades curriculares del postgrado, los estudiantes razón de ser de este nivel de estudio y piezas fundamentales en las cuales recae principalmente la responsabilidad de la elaboración de un trabajo de investigación, los tutores; actores acompañantes del proceso de formación científica e instrumental del estudiante para lograr la tarea, los tribunales o comisiones técnicas para valorar y evaluar los trabajo de investigación, los coordinadores de distintos programas de estudios y el contexto organizacional de la investigación que se instituye. Segundo: Colonialidad del saber y aprendizaje de la investigación, manifestada principalmente por tradiciones, prácticas y paradigmas de investigación que rigen estrictamente la manera de hacer los trabajos de ciencias y las formas de validar y legitimar su realización, nos señalan cuál teoría o método debemos seguir o no que por lo general son importados y si son en inglés mejor es la opresión y Tercero; la apropiación del ser, de la cognición e ideas del estudiante oprimido producto mismo de la colonialidad del saber y el aprendizaje mismo.
Ahora bien en la actualidad se reconoce que el 75% del conocimiento actual de las ciencias se ha producido y renovado en los últimos 30 años de la existencia humana y que también, el 70 % de la información existente en este preciso momento para hacer ciencia y tecnología se ha generado en los 2 últimos años (UNESCO,2014). En materia de educación y aprendizaje, se demandan aprendizajes permanentes, masivos, complejos y multideterminados, se reclama casi una independencia académica e intelectual generada principalmente por la multiplicación de contextos de aprendizaje y la ubicuidad propiciada por el uso las TICS, en consecuencia, no sólo se tiene que aprender muchas cosas, sino un complejo de cosas diferentes, la enseñanza de contenidos se encuentra supeditada y adyacente al concepto de aprendizaje. Cada día se observa notablemente una transición del aprendizaje centrado y ejercido por el docente hacia una tendencia del aprendizaje focalizada en el estudiante propio de la sociedad de la información y del conocimiento
Las relaciones de PODER/SABER/HACER un trabajo de investigación desde la óptica del sistema-mundo-capitalista ha propiciado un paradigma que admite esta tarea intelectual como un proceso/producto, este modelo supone una relación causal y tautológica entre la enseñanza y aprendizaje de la investigación, en otras palabras, el aprendizaje de la investigación es un producto sistemático de una enseñanza, dicho de otro modo; la enseñanza de la investigación causa directamente el aprendizaje de la misma, esta concepción reduccionista ha de ser desplazada y sustituida por una compresión que involucre no sólo la enseñanza entendida como una mediación de la investigación educativa, basada en los procesos socio-cognitivos-contextuales del aprendiz, sino más bien, proporcione un análisis y explicación profunda que dé cuenta sustantiva de todas las partes y dimensiones asociadas al aprendizaje de la investigación y en particular de la investigación educativa(contexto curricular-académico y contexto socioemocional), e indudablemente visibilice la autonomía y autodeterminación del sujeto investigador como eje primario de donde emerge el ser y hacer de la investigación educativa.
Este paradigma desencadena un estado de dependencia y dominación de los factores y componentes de cómo hacer la investigación educativa, esto supone primero, un proceso que se centra en pocas manos (Docentes, expertos, seminarios, cursos) para luego ser transferido a las mayorías (Estudiantes) que tienen intenciones, intereses y motivaciones para hacer investigación, bien por acción deliberada o bien por coacción de compromisos a per se(pero con pocas o ningunas competencias para hacer trabajos de investigación).
No cabe duda que vivimos en un mundo líquido, de relaciones y aprendizajes líquidos como dice Zygmunt Bauman (2005) donde la velocidad de la experiencia vivida es más importante de la duración de la misma, esta época se caracteriza por una mega-hiper-estimulación del SER que desencadena estados de divagancia y desinterés por la autonomía y autoregulación de los procesos socio-cognitivos y éticos-morales del aprendizaje de la investigación. Para Zambrano (1996), en este orden social y característico de cambios e incertidumbres nos dice que:
El tipo de sociedad o cambio por venir, intentando adivinar el futuro, el verdadero problema de la formación consiste en preparar a los jóvenes para el cambio, cualquiera que éste sea, mediante el desarrollo de competencias y actitudes interconectadas desde el dominio cognitivo, metacognitivo e interpersonal, a fin de enfrentar un futuro de cambios permanentes…Debe tenerse conciencia que la formación docente debe preocuparse por que el alumno aprenda por sí mismo y el interés está más en el aprendizaje de cada alumno y no de la enseñanza” (p.p. 238-239).
En este autor se deja claro que la formación docente en investigación debe estar direccionada a cómo aprender que enseñar y más aún desentenderse de una vez por toda de la mera transmisión despedida de la información, clásica y desproporcionada que hace y promueve una cultura de la dependencia, opresión y control cognitivo de otros, fundamentados en la progresiva dominación del aprendiz, sobre esta afirmación Ribeiro(1994) en su trabajo sobre la comunicación eficaz de los seres humanos apunta que “la comunicación unidirectiva promueve dependencia e incomunicación de los seres humanos” esto supone que en la medida que la comunicación en la educación sea una voz exclusiva del que enseña menos comunicativos serán los que aprenden , en este sentido, se reflexiona sospechosamente que la comunicación excesiva en una sola dirección del que enseñanza procesos de investigación, consciente o no, estará propiciando en el que aprende; dependencia e incomunicación, incomunicación que se traduce en la imposibilidad de expresar qué hizo y cómo fue el proceso de aprendizaje, en el caso de este ensayo el aprendizaje de la investigación, consecuentemente se genera un obstáculo en el estudiante investigador para aprender con autonomía, por sí mismo y con autodeterminación.
Otro trabajo interesante es el de Pozo (1996), en él considera que los aprendices investigadores deben disponer “no sólo de recursos alternativos, sino también, de la capacidad estratégica de saber cuándo y cómo deben ser utilizados. El aprendizaje estratégico de contenidos debe ser un tema de interés y fundamental de la educación en la sociedades presentes y futuras” (p.34). Se evidencia que la apropiación de estrategias y toma de decisiones inteligentes para el aprendizaje del contenido de las ciencias, son aspectos de mucho interés e importancia que deben tomar los sistemas de educación y radicalmente consciente a la hora de proporcionar arreglos de aprendizaje, donde la mediación estratégica y el aprendizaje sean por una parte promovidos y desarrollados en el aprendiz y por la otra, este aprendizaje procedimental sea andamiaje para interactuar en los contextos que tengan lugar y desarrollo.
En esta misma línea de planteamientos las neurociencias han demostrado que es más fácil aprender que enseñar y que la verdadera y auténtica enseñanza consiste en enseñar a cómo aprender, esto supone que la enseñanza de los contenidos de las ciencias debe apuntar a modelos que propicien la autonomía, autorregulación y autodeterminación del SER y el HACER del aprendiz. Tal como lo refiere Monereo (2006), al asumir que la autonomía no debe ser entendida como independencia, sino como la facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje de la persona para aproximarlo a una determinada meta en el seno de unas condiciones específicas del contexto de aprendizaje.
Por otra parte, Valarino (2015) señala que:
Las responsabilidades éticas de los estudiantes deben contemplarse como características necesarias para llevar a cabo una tesis con éxito: autonomía intelectual, sensibilidad humana, justicia y fidelidad y explican que los estudiantes deben cumplir roles según estas responsabilidades; con respecto al principio de autonomía, se señalan dos grades responsabilidades: el desarrollo de sus propia independencia y el reconocimiento de la autonomía de su asesor y los demás, se debe evitar la dependencia excesiva (p.45).
La lectura de los planteamientos anteriores, indica que el éxito de los trabajos de investigación (tesis-trabajos de grado) está asociado entre otras cosas a la autonomía intelectual del aprendiz o estudiante y a su responsabilidad moral de desarrollar su propia autodeterminación, reconociendo la autonomía del asesor y evitar la excesiva dependencia hacia él. Estos aspectos son de suma importancia en la elaboración de un trabajo de investigación como la expresión de aprendizaje, pero en el plano práctico y real no se hace visible, principalmente porque casi todos los procesos se focalizan en la enseñanza de la investigación y no en el aprendizaje de la misma, menos aún en el aprendizaje estratégico que lleva implícito estos procesos.
Otro aspecto relacionado con lo problematizado anteriormente es que el aprendizaje de la investigación presupone un proceso consciente orientado a metas específicas que debe ser promovido en el sujeto activo que tiene motivaciones y altas cargas emocionales para hacer tareas intelectuales. Este proceso debe llevar implícito aspectos que en la mayoría de los casos no son consciente en el aprendiz o persona que se inicie en los procesos de investigación, el asunto que se deja parcialmente claro en este momento es que en el hacer de un trabajo de investigación(PODER/SABER/HACER) y decir cómo se hace (PODER/SABER/DECIR) hay una brecha importante que se debe trabajar con compresiones sustanciales que inviten al compromiso del sujeto investigador como entidad única y autonómica de ese hacer -proceder en su contexto, Schambari (2016), desde la biología cultural de la existencia humana está planteando que “Las emociones y motivos constituyen el fundamento de todo hacer, y que las ideologías, teorías y prescripciones de la vida son razones que justifican o niegan nuestra emoción”. Vinculante a lo anterior, el mundo Occidental como lo afirma Goleman (1998) ha cultivado muy bien la razón, sobre todo quien la dice y no del que la hace y razona, todo a expensa de las emociones, la frase el corazón tiene razones que la mente no pude entender, es una muestra profunda y radical que determina el éxito de un trabajo de investigación, pero también es una afirmación incompleta que se debe asumir con mucho interés.
Comentarios Finales:
En el mundo actual se hace muy difícil y cuesta arriba para el educador aprehender rápidamente las voluminosas cantidades de información en el seno de las ciencias para luego enseñar a sus estudiantes, esto involucra muchos esfuerzos que pudieran ser invertidos en una mediación que promueva la autonomía y la cognición estratégica para que los aprendices sean inteligentes y eficaces en el aprendizaje de la investigación, se trata de propiciar situaciones que favorezcan la autonomía socio-cognitiva y que en palabras de Monereo (op.cit) esta autonomía “no debe ser entendida como independencia sino como facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje de la persona y de esta manera aproximarlo a una determinada meta de la educación en unas condiciones específicas y generales donde tiene lugar el aprendizaje”.
Esta posición llama la atención y al entendimiento de que el aprendizaje estratégico desde el punto de vista sistémico puede ser una vía interesante para lograr impulsar e instituir esta autonomía en los estudiantes, en la educación y en la elaboración de trabajos de investigación. La cual por un lado, integre los propósitos de formación de los estudiantes con las políticas y planes de desarrollo de país, región y localidad, pero al mismo tiempo, tenga punto de inicio-partida el contexto emocional-afectivo del aprendiz, que el aprendizaje de contenidos de cómo se hace un trabajo de investigación se produzca a partir de los gustos y preferencias de los estudiantes y donde lo socio-cognitivo se explique apegado a lo ético-moral y espiritual metafísico.
Lograr esta proposición en teoría significa un esfuerzo importante que primeramente deben dar los educadores, y debe ser promovido por un planteamiento político radical para resignificar una forma alternativa de aprender y enseñar en la educación y los procesos propios e ineherentes para hacer un trabajo de investigación, que involucre la cognición estratégica de los estudiantes desde lo intrapsicológico que ocurre en su mente pasando por la mediación docente que se produce en las instituciones y en la comunidad, hasta lo más general influyente que ocurra en su contexto global cultural.
Lista Referencias:
Bauman Z. (2005). Vida Líquida.Paidós Barcelona.
Becerra A (2000). Sindromes Perversos en los Estudios de Posgrado.Sub-Dirección de Investigación y Posgrado. Pedagógico de Caracas.
Galeano, E (1971). Las venas Abiertas de América Latina. ISBN ; 950-895-094-3. Uruguay
Goleman, D (1998). Inteligencia Emocional. Prentice-Hall Hispanoamericana. México.
Fernández y Guevara (2016). Imperios y Coloniajes. Prentice-Hall Hispanoamericana. México.
Foucult, M (1980). Microfísica del Poder. 1Era Edición.Editorial Aprendizaje Visor.Madrid. España.
Pozo,I.(1996). La Nueva Cultura del Aprendizaje.Aprendices y Maestros. Madrid.Editorial.Alianza.
Ribeiro, L (2000). Cómo Aprender Mejor.1Era Edición.Ediciones Urano. Barcelona. España.
________ (1994).La Comunicación Eficaz. 1Era Edición.Ediciones Urano. Barcelona. España.
Schambari, G (2016).Biología Cultural de la Universidad Venezolana.Ideas para una comprensión de la Emociones y la Cognición. Lexus Revista de Investigación de la Universidad “Rómulo Gallegos”. Guárico.Venezuela.
Monereo C. (1998). Estrategias de Aprendizaje.1Era Edición.Editorial Aprendizaje Visor.Madrid. España.
Monereo, C (2007). Hacia un Nuevo Paradigma del Aprendizaje Estratégico: El Papel de la Mediación Social, del Self y de las Emociones. Revista Electrónica de Investigación Educativa.N° 13 .Vol 5(3). ISSN: 1696-2095.
Walsh,C y Otros. Interculturalidad, Descolonización del Estado y del Conocimiento.Publicaciones del Ministerio de la Cultura.Venezuela.
Vargas, A(2007). Colonialidad del Poder y Clasificación Social. Journal of Word Systms Research.
Zambrano, G (1996).Desafío de la formación Docente en Venezuela.Planiuc. Año 15 Nº22.valencia.Venezuela.
Zapata, M (1963).Chacambú, Corral de Negros. Mención Premio Casas de las Américas.Colombia.
UNESCO (2014). La Gestión Pedagógica de la Escuela. Santiago de Chile. OREALC
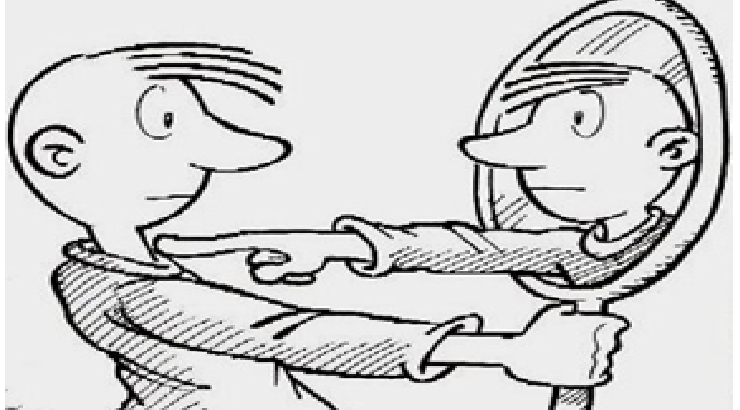
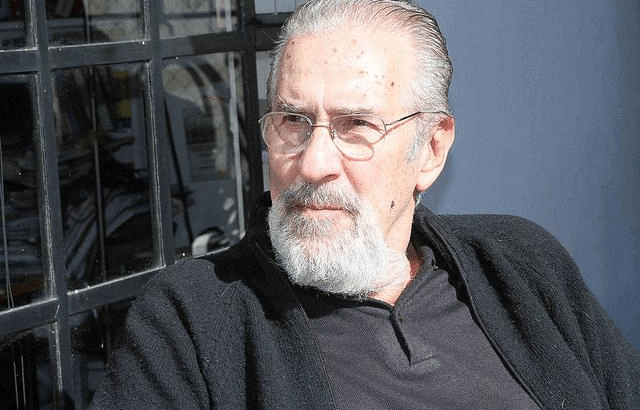



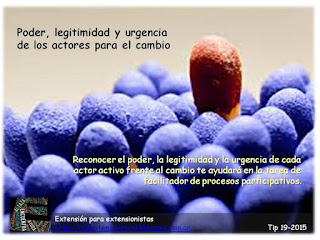










 Users Today : 8
Users Today : 8 Total Users : 35460217
Total Users : 35460217 Views Today : 11
Views Today : 11 Total views : 3418906
Total views : 3418906