09 Julio 2016/Autor: Enric Llopis/Fuente: Rebelion
Dado que toda literatura es, de manera conciente o inconsciente, ideológica, ya que reproduce y legitima lo quiera o no una determinada concepción del mundo, resulta imprescindible promover la “bibliodiversidad”, un concepto que surge en la década de los 90. Esta diversidad en los libros implica “combatir la estandarización y homogeneización del pensamiento que promueve la sociedad capitalista”, opina el crítico literario David Becerra Mayor, quien recientemente ha coordinado la obra “Convocando al fantasma. Novela crítica en la España actual” (Tierradenadie). Prueba de esta uniformidad literaria es que si se observan los suplementos culturales de los diarios “El País” o “El Mundo”, puede comprobarse que una veintena de editoriales concentran el 70% de la visibilidad. La conclusión es que proliferan lo que David Becerra Mayor ha llamado “novelas de la no-ideología”, funcionales al relato dominante y conformes en que hoy se vive en el mejor de los mundos posibles. Este joven crítico literario es autor de los libros “La novela de la no-ideología”, “La guerra civil como moda literaria” y coautor de “Qué hacemos con la literatura”. También ha realizado las ediciones críticas de “La mina”, de Armando López Salinas, y “La consagración de la primavera”, de Alejo Carpentier.
-¿Existe actualmente debate literario en España? ¿Te has visto envuelto en condenas o rifirrafes por tus posiciones críticas respecto a la literatura dominante?
Para que exista el debate, y por extensión la polémica, previamente tienen que existir las condiciones que hagan posible ese debate. Es lo que Terry Eagleton denomina -siguiendo a Habermas- “esfera pública discursiva”. Esa esfera, que según Eagleton surgió entre el siglo XVII y XVIII, en el contexto de la Ilustración, está habitada por “sujetos discursivos” que se reconocen a sí mismos como interlocutores válidos y legítimos, con los que se puede contrastar ideas, confrontar argumentos, exponer razones. Como en España no hubo Ilustración -o mejor dicho: la Ilustración que tuvimos fue borrada de la Historia, por considerarse “el siglo menos español de la Historia de España” (como decía Ortega)- esa “esfera pública discursiva” habitada por sujetos igualmente discursivos nunca se llegó a constituir del todo. Por eso no hay posibilidad de debate. Las voces críticas con el sistema -y con la narrativa dominante- son invisibilizadas, al no considerarse como legítimo su derecho a disentir. Como no existimos, como nos invisibilizan, no pueden discutir con nosotros. No se discute con quien no existe. Prefieren borrarnos. Cuando publiqué La Guerra Civil como moda literaria, un ensayo donde cuestiono el modo en que la novela actual ha despolitizado un conflicto que no puede entenderse, en mi opinión, sino desde lo histórico y lo político como fue la Guerra Civil, a las pocas semanas un novelista escribió en El País un artículo donde cargaba contra aquellos críticos que les exigen a las novelas una interpretación histórica y política de la Guerra Civil. Desde su punto de vista, la Guerra Civil no es sino un espacio lejano, y por lo tanto mítico, que ya no nos pertenece, y que por lo tanto solo podemos extraer de la Guerra Civil una lectura épica pero no política. Frente a las tesis materialistas que yo exponía en mi libro, el novelista reivindicaba una visión mítica del conflicto bélico. Evidentemente, la alusión era clara, y el debate hubiera podido ser productivo, pero no pudo existir el debate porque lo que pudo ser un debate se inició negando al interlocutor. Al no nombrarme no pude responder. La negación del otro forma parte de la estrategia de dominación. Sin embargo, otros autores sí me nombraron en textos publicados en sus blogs o en redes sociales (nunca en medios de comunicación tradicionales), cuando comprobaron que la lectura que de sus novelas se hacía en mi ensayo ponía de manifiesto las estrategias de reproducción y legitimación ideológica de sus textos. Pero sus comentarios, que podrían haber sido muy útiles para construir esa esfera pública discursiva, tampoco sirvieron para abrir un debate, porque no me consideraban interlocutor válido; sus comentarios estaban destinados a deslegitimarme por medio del insulto. Además de “sectario”, que es como siempre se cataloga a quien se opone al poder desde concepciones materialistas, me insultaban llamándome “joven” y “marxista”. En España “joven” y “marxista” funcionan todavía como insulto, lo cual demuestra lo envejecida que está la sociedad y su élite intelectual, pero también lo conservadora que sigue siendo. En estas condiciones es muy difícil el debate.
-En 2013 participaste con Raquel Arias Careaga, Marta Sanz y Julio Rodríguez Puértolas en la obra colectiva “Qué hacemos con la literatura” ¿Cuál fue la conclusión? ¿Tienen sentido hoy la literatura realista y las novelas de 900 páginas?
En Qué hacemos con la literatura nos preguntábamos no solo para qué sirve la literatura sino también -y sobre todo- a quién sirve la literatura. Porque la literatura no es -como así se construye desde el pensamiento dominante- un discurso inocente y neutral, autónomo respecto a la historia y la sociedad, y capaz de trascender el momento histórico en que se produce. La literatura -activa o pasivamente, consciente o inconscientemente- interviene en la sociedad, tanto para cuestionarla como para legitimar y reproducir la ideología dominante. Ese discurso que hemos convenido en denominar “literatura” nace -y esto lo explica mejor que yo Juan Carlos Rodríguez en Teoría e historia de la producción ideológica– como un instrumento de la burguesía para legitimar su asalto al poder contra una clase social (la nobleza) y unas estructuras sociales (el feudalismo) que impiden el desarrollo de sus fuerzas productivas. Entender eso nos parecía básico para bajar la literatura de las nubes y entenderla como un discurso histórico que participa en la transformación de los procesos asimismo históricos.
Respecto a la segunda parte de tu pregunta, no sé si tienen sentido hoy las novelas de corte realista y de 900 páginas. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que la novela en sí misma -o más ampliamente: la literatura- tenga sentido hoy. No estoy seguro; y precisamente por eso, porque no estoy seguro, creo que es necesario seguir haciendo literatura, seguir hablando de literatura y seguir exigiéndole a la literatura que se comprometa, por si acaso una novela o unos versos pudieran llegar a tener un impacto, por mínimo que sea, en el cuestionamiento del estado de las cosas actual y en la posibilidad de imaginar otro mundo posible.
-También has escrito sobre la novela de la “no-ideología”. ¿Qué caracteriza a estos textos? ¿Qué autores y obras pondrías como ejemplo de este tipo de narrativa?
Denominé “novelas de la no-ideología” a aquellas novelas que, desde 1989 hasta hoy, son funcionales al relato dominante. Son novelas que asumen que vivimos en el mejor de los mundos posibles, en un mundo que se sitúa en el tantas veces proclamado “Fin de la Historia”. Son novelas que asumen que no hay posibilidad de construir un mundo mejor, que no hay horizonte de transformación política y social posible. Además, interpretan que todos nuestros conflictos son siempre individuales, nunca se entienden desde lo histórico, lo político o lo social. Son novelas que hablan del yo y nunca delnosotros. Como dirían Balibar y Macherey, son novelas que desplazan las contradicciones radicales del sistema -esas contradicciones ante las que nos sitúa el capitalismo todos los días- a favor de unas contradicciones asumibles por ese mismo sistema. Todo conflicto se explica desde nuestro interior, desde el yo, nunca desde el exterior, desde el sistema capitalista. Son novelas que se presentan como no-ideológicas, pero claro que son ideológicas y además los efectos políticos que producen son inmediatos: nos tratarán de convencer de que no hace falta cambiar el sistema para cambiar nuestra situación individual, lo que tengo que hacer es cambiar yo, adaptarme a la situación, para resolver el conflicto. Son discursos nada inocentes.
¿Qué autores y obras incluyo en La novela de la no-ideología?
Analizo a autores como Almudena Grandes, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Javier Marías, Juan José Millás o Javier Cercas, entre otros. El caso de Javier Cercas es paradigmático. Al asumir el autor que vivimos en un mundo aconflictivo, perfecto y cerrado, parece que en esas condiciones es muy difícil escribir una novela. Como vivimos en un mundo en el que no pasa nada –“sin épica”, dice Eduardo Mendoza; “aburrido y democrático”, dice Almudena Grandes-, ¿de qué van a hablar las novelas? Almudena Grandes acudirá a la Guerra Civil para poder armar una trama -entonces sí pasaban cosas interesantes, no como ahora, dirá ella o su inconsciente ideológico, en el epílogo que cierra su novela Inés y la alegría-. Javier Cercas hace lo mismo en Soldados de Salamina, pero El móvil, una novela corta anterior, trata de lo siguiente: El móvil es una novela sobre un novelista sin inspiración que quiere escribir una novela, pero no le sale, al vivir en un mundo donde no pasa nada interesante, digno de trasladar a una novela (en verdad, es el argumento de todas las novelas de Cercas). La realidad, vacía y anodina, le impide al escritor escribir una gran novela, y el protagonista finalmente se verá obligado a cometer un asesinato para poder extraer de la realidad una trama, con la suficiente dosis de intriga, para escribir una novela. Ese es el móvil que anuncia el título: la posibilidad de escribir una novela en un mundo que se ha quedado sin épica, cuando la realidad como materia novelable -que diría Galdós- se ha quedado sin trama. El móvil de Cercas muestra, de forma muy transparente, cómo se ha interiorizado el discurso de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, sin conflictos ni contradicciones.
-Como crítico literario, ¿consideras que las reseñas y críticas se caracterizan por una cierta jerga retorcida y un punto oscura, que las hace de difícil acceso para los no iniciados? ¿Se cae en ocasiones en un amaneramiento que envuelve de retórica el puro sentido común?
Depende del medio. Por ejemplo, en las páginas culturales y los suplementos de la prensa generalista, las reseñas y las críticas no son más -o para no ser injustos: no suelen ser más- que textos informativos sobre el contenido del libro. Apenas hay reflexión o argumentación, apenas análisis crítico, simplemente exposición de contenido y pinceladas sobre la forma (siempre separados, como si de dos cosas distintas se tratara). No son más que noticias de la novedad literaria. Pero quizá esa falta de profundidad derive de que el medio y el formato reseña/crítica no sea el más apropiado para hablar de literatura. En el ámbito académico, es cierto que a veces la crítica tiende a servirse de esa “jerga retorcida y un punto oscuro” de la que hablas, utilizando un lenguaje solamente comprensible para aquellos que forman parte no del gremio académico, sino de la escuela teórica a la que pertenece el crítico. Sin embargo, en el ámbito académico español, que se mueve entre el positivismo y el más tradicional enfoque filológico, sucede incluso lo contrario: hay un absoluto rechazo a la teoría. Se reivindica una lectura transparente del texto, sin la mediación de discursos teóricos que acaso podrían alejarnos del sentido real del texto -argumentan. Claro que este discurso también tiene implicaciones ideológicas, porque, como decía Louis Althusser, un vacío teórico es siempre un lleno ideológico. Habría que estudiar con qué ideología se llena el vacío teórico de los discursos críticos que salen de la universidad.
-Eres fundador y director de la “Revista de crítica literaria marxista”. ¿Qué diferencias separan a la crítica convencional de inspirada en el marxismo? ¿Qué rasgos destacarías desde esta perspectiva en obras como “La Celestina” o “El Quijote”, que has analizado en tu condición de crítico literario?
La crítica literaria marxista, a diferencia de otros acercamientos teóricos o críticos a la literatura, concibe el texto como el resultado de unas condiciones históricas -sociales, políticas, etc.- específicas. La literatura no es algo que surja porque sí ni es el resultado de un genio creador e inspirado, tocador por una varita mágica; la literatura es un producto de lo que Juan Carlos Rodríguez denomina la “radical historicidad”. La crítica literaria marxista observa cómo el texto contiene las contradicciones ideológicas de una época, cómo reproduce una ideología concreta y cómo legitima una concepción del mundo y no otra. La función del crítico es siempre analizar esos discursos públicos llamados «literatura», y en el caso de un crítico literario marxista, observar su potencial emancipador o, al contrario, la capacidad inmovilizadora de esos discursos.
La Celestina o El Quijote son, por ejemplo, dos obras que representan muy bien las contradicciones que surgen entre un mundo que está en descomposición -el feudalismo- y otro mundo que emerge -el primer capitalismo en España. Esos dos mundos -vale decir: modos de producción- coexisten en el momento histórico en que esas novelas se escriben -se producen- y esa contradicción entre dos sistemas en pugna no solo se refleja en el texto, sino que determina el propio texto. El personaje de don Quijote contiene elementos residuales y emergentes -la terminología es de Williams- de ambos mundos. Don Quijote es un hidalgo que, con la descomposición del feudalismo, ha perdido su razón de ser, su función social. Su disfunción le conduce a esa nostalgia de querer vivir en un mundo que ya no existe, y que quizá no ha existido nunca, el de las novelas de caballerías. Pero sería erróneo entender que en la ideología don Quijote solo late una nostalgia por un mundo perdido; para convertirse en caballero, don Quijote tiene primero que acudir al mercado (vender sus tierras para comprar los libros de caballerías que a la postre le harán enloquecer) y seguidamente concebir, como solo se puede concebir en el capitalismo (nunca en el feudalismo), que la identidad depende del yo, no de la sangre, del linaje. Y don Quijote se cambia de nombre, y afirma aquello de “yo sé quién soy y sé quién puedo ser”; es decir, que él mismo va a construir -a escribir- su propia vida, no como sucede en el feudalismo, donde la vida está previamente escrita y es reflejo de la verdad celestial. En el feudalismo, no es posible elegir qué pasos dar, porque el destino ya está escrito. Frente al destino, El Quijote habla de libertad, de una libertad que depende enteramente del yo. Don Quijote no podría haber existido si previamente no surge el yo-libre capitalista (véase para un acercamiento marxista a la novela de Cervantes el libro El escritor que compró su propio libro. Para leer “El Quijote” de Juan Carlos Rodríguez).
-Estudiar con detalle los planos narrativos, la coincidencia de personajes y espacios en diferentes obras de un autor, el estilo, las expresiones o los reflejos autobiográficos en un texto, ¿supone (este trabajo de crítica) “desguazar” una obra literaria, “despiezarla”, arrebatarle el misterio que comparten el autor y el lector de un libro?
A mí la noción de “autor” me interesa poco. No creo que el autor sea dueño del sentido de su texto. La noción de “autor” puede resultar útil para un acercamiento positivista a la literatura en el que pretendamos construir el sentido del texto como reflejo de la biografía de su autor. Pero creo que el sentido del texto escapa del control del autor. Por eso, prefiero analizar un texto literario como el resultado de unas condiciones históricas concretas y objetivas, sin detenerme a analizar -aunque a veces pueda resultar también interesante y por supuesto útil- cuál era la intención del autor al componer ese texto. El autor puede ser dueño del “proyecto” literario, pero no lo es siempre de su “resultado”. En el resultado final de la obra operan otras mediaciones, entre las cuales también está, obviamente, la del autor, pero no creo que sea la que más peso tenga.
Luego, al poner en cuestión la noción de “autor” se pone de inmediato en cuestión esa definición neohumanista de lectura como un diálogo o comunión de almas, que se encuentran en el libro, y se identifican en el libro, a pesar de que les separe una distancia de siglos o kilómetros. En ese diálogo/comunión sería posible encontrar el “misterio” de la literatura, que, como lectores, nos permite vernos reflejados en todos los textos. Pero la identificación es una trampa ideológica que nos impide tomar conciencia de la historicidad de los textos, nos impide reconocer que lo que hay en el texto no es algo eterno e inmutable, sino algo radicalmente histórico.
-En septiembre de 2015 te encargaste de la coordinación del ensayo “Convocando al fantasma. Novela crítica en la España actual”, publicado por la editorial “Tierradenadie”. ¿Qué obras y autores actuales convocan al “fantasma” del capitalismo, lo nombran y muestran sus vergüenzas?
El título del libro proviene de una cita de Belén Gopegui. En su última novela, El comité de la noche, un personaje dice que “escribir es convocar al fantasma”. Se trata, claro, del fantasma del que hablaron Engels y Marx en El manifiesto comunista. En este libro colectivo tratamos de analizar las novelas actuales que, desde nuestro punto de vista, son críticas con el sistema capitalista, lo nombran y, en algunos casos, tratan de superarlo. En el libro se analiza la obra de autores como Belén Gopegui, Marta Sanz, Isaac Rosa, Rafael Chirbes, Rafael Reig, entre otros, por citar solamente algunos de los más conocidos.
-¿A qué autores y textos literarios “clásicos” de la Literatura Española incluirías si se te permitiera agregar un apéndice a “Convocando al fantasma”? ¿Tal vez a Valle Inclán, pese a lo que últimamente señalen algunas interpretaciones “revisionistas”?
El problema es que el canon literario español ha expulsado a aquellos autores que se enfrentaron, desde la literatura, al poder. Estoy pensando en los autores del realismo social de los cincuenta, como Armando López Salinas, Jesús López Pacheco o Antonio Ferres; o autores de la llamada “generación perdida de la literatura española”, novelistas que hoy apenas conocemos porque de su generación solamente leemos a los poetas de la mal llamada “Generación del 27”. Estoy pensando en Luisa Carnés, por ejemplo, autora de una novela interesantísima titulada Tea rooms, que es una novela que describe la sociedad española de la década de los treinta desde la perspectiva de una camarera que trabaja en una cafetería de Madrid. Luisa Carnés ha sido doblemente olvidada, por comunista y por mujer. Pero a veces hay buenas noticias en el mundo literario, y la editorial Hoja de Lata va a publicar este mismo año, por primera vez desde 1934, una nueva edición de la novela de Luisa Carnés.
Pero, si me preguntas por los canónicos, podríamos incluir algunas obras de Valle-Inclán, al Pérez Galdós que, como dice Julio Rodríguez Puértolas, escribe desde la burguesía contra la burguesía, y quizá obras como el Lazarillo, La Celestina o El Quijote, que no convocaban al fantasma de 1848 -no podían hacerlo- pero sí resultan interesantes para entender la formación del primer capitalismo en España.
-Y en el contexto europeo y global, ¿quiénes convocan hoy al “fantasma” capitalista y lo desnudan para que afloren sus contradicciones?
No soy experto en literatura europea y por lo tanto solo puedo responder a esta pregunta como lector interesado en lo que se produce fuera de nuestras fronteras, pero no como especialista. Lo cierto es que la mayoría de novelas extranjeras que se traducen y se publican en España son aquellas que pueden ser bien recibidas por la ideología dominante. Por ello, la mayoría de novelas de autores extranjeros que leemos en España son asimismo novelas de la no-ideología. No obstante, y como no podía ser de otra manera, hay notables excepciones. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la narrativa de Lionel Tran, un novelista francés que solamente ha publicado, por el momento, dos novelas cortas: Sida mental y Sin presente (ambas publicadas en España por Periférica). Son novelas que si bien no estoy seguro de que en su proyecto se cuente la idea de convocar al fantasma y desnudar las contradicciones capitalistas para que afloren, son novelas que muestran de una forma tan clara el grado de malestar social que vive la sociedad contemporánea que sacude al lector de tal modo -lo deja con tan mal cuerpo- que sale de la novela de forma distinta a la que había entrado en ella. Es una novela que si bien no imagina una solución política colectiva para resolver el conflicto que describe, ese malestar desborda el texto y nos hace reflexionar sobre la necesidad de cambiar el rumbo de las cosas.
Por otro lado, también me interesa el proyecto Wu Ming en Italia, un colectivo de artistas y escritores que deciden prescindir de la noción “autor” y de este modo enfrentarse, por un lado, a la industria cultural -basada en la idea de “autor” como marca comercial- y por otro lado para proponer otro relato de nuestra historia.
También me interesa mucho la obra de John Berger, no solo los ensayos que escribe como historiador marxista del arte, como Ways of seeing, sino también sus textos literarios, mezcla de novela y testimonio, donde nos muestra, en algunos de ellos, una perspectiva distinta a la del relato oficial sobre las guerras de Oriente Medio. Estoy pensando, por ejemplo, en From A to X. Berger, sin duda, está en la nómina de escritores que convocan al fantasma.
-¿Por qué la Guerra Civil llegó a convertirse en una “moda literaria”? ¿En qué sentido lo es? ¿Qué autores y novelas se han sumado a esta tendencia y han despojado de su esencia, o incluso interpretado torticeramente, la contienda del 36?
En principio, como lector, uno no puede sino celebrar que de pronto se escriban tantas novelas sobre la Guerra Civil. Teniendo en cuenta de dónde veníamos -los pactos de olvido y silencio de la Transición- no puede sino interpretarse como una buenísima noticia que se empiecen a publicar novelas sobre la Guerra Civil española. Sin embargo, cuando se empiezan a leer y a analizar estas novelas no se puede sino rebajar la euforia. Porque muchas de las novelas que se autoproclaman “novelas de la memoria histórica” en realidad no lo son. En primer lugar, observamos que la Guerra Civil se ha convertido en un atractivo telón de fondo, en un escenario donde ocurren tramas que nada tienen que ver con la Guerra Civil; tramas donde la Guerra Civil funciona como un decorado. En segundo lugar, si entendemos que la memoria -en un sentido político fuerte y de raíz benjaminiana- es un instrumento para traer el pasado a nuestro presente con el objetivo no solo de reparar el pasado sino de transformar el presente con la fuerza de todos los vencidos de la Historia, en estas novelas la memoria brilla por su ausencia. Son novelas que desconectan presente y pasado, que nos muestra el pasado como un tiempo lejano, que no nos pertenece, que no tiene nada que ver con nosotros. Son novelas que funcionan como el espejo reluciente del que hablaba Fredric Jameson: un espejo que desprende un brillo cegador que impide que veamos nuestro rostro reflejado en él. Estas novelas nos deslumbran y entretienen con aventuras de amor y muerte, aventuras que suceden en un lugar que parece remoto y mítico. Al no vernos en el espejo/pasado y, en consecuencia, al concebir el pasado como algo ajeno a nuestra experiencia, no nos comprometemos con él, ni para intervenir en el pasado ni para transformar un presente en el que sigue viviendo el pasado, aquel pasado que ganó la Guerra Civil.
Las modas literarias -los best-sellers en general, que en absoluto son textos solamente entretenidos- no son nada inocentes. Suelen captar cuáles son los temas que interesa al grueso de la ciudadanía, temas que pueden tener un potencial político emancipador o transformador, y se apropian de él para desactivar ese potencial político. Cuando la sociedad española empieza a perder el miedo a hablar del pasado y se empieza a organizar en movimientos de recuperación de la memoria histórica, surgen estas novelas sobre la Guerra Civil donde se habla de la Guerra Civil pero sin mostrar la guerra como un conflicto histórico, político y social, sino -como decíamos antes hablando de las novelas de la no-ideología- como una suma de conflictos individuales y morales. La Historia, en sentido estricto, nunca aparece en las novelas. Son novelas históricas sin Historia. Decía Žižek que en la posmodernidad bebemos cerveza sin alcohol, café sin cafeína, helado sin azúcar y, yo añado, leemos novelas históricas sin historicidad.
¿Qué autores analizo en La Guerra Civil como moda literaria? Hay algunos abiertamente revisionistas como puede ser Manuel Maristany, autor de La enfermera de Brunete, una novela que Planeta describe como la gran novela sobre la Guerra Civil, pero que en realidad es una novela que reproduce todos los mitos de la Cruzada de Franco; a saber: que la República era un caos y que había que introducir un correctivo por el bien de España, como fue el golpe de Estado, que España (sic.) actuaba en legítima defensa ante el terror rojo y que la República no era más que un satélite de la Unión Soviética. Así habla la mejor novela sobre la Guerra Civil según Planeta. Pero también analizo otras como Soldados de Salamina de Javier Cercas, los Episodios de una guerra interminable de Almudena Grandes o La noche de los tiempos de Antonio Muñoz Molina, y un largo etcétera.
-Estas diferencias entre “apocalípticos” e “integrados”, en terminología de Umberto Eco, ¿se podrían aplicar también a la poesía española de los últimos años? ¿Puedes mencionar ejemplos?
Hay distintos proyectos poéticos en España ahora mismo, pero yo no utilizaría la terminología de Eco, pues él la utiliza básicamente para hablar del posicionamiento del intelectual ante la cultura de masas, y las corrientes poéticas españolas en la actualidad se enfrentan por cuestiones bien diferentes. La poesía que se produce hoy en día y que tal vez sea la más interesante, desde mi punto de vista, es la llamada “poesía de la conciencia crítica”, que por cierto ha analizado de forma magistral Alberto García-Teresa en libro asimismo titulado Poesía de la conciencia crítica. En ella encontramos autores como Jorge Riechmann, Enrique Falcón, Antonio Orihuela, Isabel Pérez Montalbán o María Ángeles Maeso, entre otros. Es una poesía cuya principal característica consiste en que, como señala García-Teresa, “sitúa el conflicto socioeconómico y político que atraviesa la actual coyuntura histórica en el centro y en el eje (implícita y explícitamente) de su creación poética, manifestándolo de una manera crítica”.
También resulta interesante leer la poesía de la otra sentimentalidad (que luego derivó en la llamada “poesía de la experiencia”, hoy mainstream). La poesía de uno de los fundadores de esa corriente, Javier Egea, que en los últimos años se están volviendo a publicar sus versos, resulta a todas luces interesantes, ya que Egea perseguía -y posiblemente lo logró- componer una poesía materialista. Una autora de la otra sentimentalidad que me sigue interesando es Ángeles Mora, poeta materialista y feminista, que escribe desde la subjetividad, pero siendo muy consciente de que el yo desde el cual se escribe está atravesado por un afuera -el capitalismo y el patriarcado- que nos construye. Por lo tanto, cuando decimos yo no estamos hablando únicamente de lo subjetivo, sino de todas aquellas mediaciones que construyen nuestra subjetividad. Como ella misma afirma: “El infierno no son los otros, como decía Sartre, el infierno está en nosotros”. Esta toma de conciencia de que el infierno –i.e.el capitalismo- está dentro de nosotros demuestra aquello que decía Louis Althusser: “para cambiar el mundo de base (y junto a otras muchas cosas) es preciso cambiar, de base, nuestra manera de pensar”. Bien parece que es más fácil luchar contra el capitalismo que contra nosotros mismos.
-Con la crisis han florecido numerosas editoriales pequeñas y escritores noveles que sobreviven a golpe de voluntarismo, que lanzan ediciones muy cuidadas y en las que se exprime al máximo el talento y la creatividad. Tal vez se trate de la libertad que permite el “amateurismo”, ¿pero es posible sobrevivir así mucho tiempo, sin cobrar y sólo armados con la vocación? ¿Es una falta de respeto a estos autores toda la promoción que reciben obras como la última del Premio Nobel Vargas Llosa (“Cinco esquinas”), y sus exquisitas disquisiciones sobre el erotismo y la pornografía?
No es solo falta de respeto, es falta de bibliodiversidad. Creo que es necesario poner sobre la mesa un debate serio sobre bibliodiversidad; este es un concepto que surge en la década de los noventa, en el contexto de la UNESCO, pero que últimamente algunos -como Alfonso Serrano, Eva Fernández y yo mismo- estamos reivindicando en un sentido más político y por supuesto materialista. Creemos que es necesario promover la bibliodiversidad, es decir, la diversidad en el ámbito de los libros, para combatir la estandarización y homogeneización del pensamiento que promueve la sociedad capitalista; una sociedad más bibliodiversa en lo cultural será también una sociedad más activa, más plural y más crítica. Y es necesario trabajar -luchar- para lograrlo. No puede ser que, si analizamos suplementos culturales como Babelia o El cultural de El mundo, los más leídos en este país, observemos que el 70% de la visibilidad la monopolizan no más de veinte editoriales, que siempre son las mismas. En España, como ha sucedido en América Latina, es necesaria una Ley de Prensa que regule el poder de los medios de comunicación privados; en esta Ley de Prensa habría que reservar un apartado para la promoción de la bibliodiversidad.
-Por último, si toda literatura es, de algún modo, política, ¿consideras que determinadas obras de Unamuno, Sábato, Ionesco, Pirandello o Kafka, que plantean conflictos existenciales y no ponen directamente el foco en la lucha de clases, le hacen el juego al sistema?
No creo que toda literatura sea política, sino ideológica. Es importante diferenciar estos dos conceptos. Por literatura política hay que entender -en mi opinión- aquella literatura que sitúa lo político en el centro del texto, que reconoce el conflicto y que reconoce que nuestros problemas, por muy íntimos que sean, tienen su correlato en lo político. Son novelas que, además, son escritas para intervenir en la sociedad. No toda la literatura es, pues, política. Pero sí son todas, consciente o inconscientemente, ideológicas, ya que toda novela asume -y reproduce y legitima- una visión del mundo, aunque no se cuente entre sus objetivos hacerlo (recordemos la diferencia entre “proyecto” y “resultado”). Por lo tanto, si una novela asume una perspectiva existencial y esa perspectiva borra o diluye la lucha de clases es posible que esa novela le esté negando al lector la posibilidad de concebir sus conflictos como conflictos políticamente determinados; luego, sería una novela que, posiblemente, estaría inmovilizando al lector, obligándole a resignarse, haciéndole asumir que vivimos en un callejón sin salida y que por lo tanto no vale la pena organizarse y tratar de superar, de forma colectiva, el problema que retrata. No obstante, y esto es preciso también apuntarlo, hay también novelas que, aunque no imaginen una salida política a una problemática concreta (hemos hablado antes de Lionel Tran), es tanto el malestar descrito en sus páginas que incluso puede llegar a desbordar al propio texto, y un texto que en principio parece que solo sirve para suturar la ideología dominante finalmente termina saturándola. Y nos permite abrir -o imaginar- nuevos horizontes, o al menos nos permite pensar que es necesario imaginarlos para superar ese malestar descrito, ese malestar que no nos permite vivir dignamente.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=213936&titular=%93es-necesario-promover-la-bibliodiversidad%22-
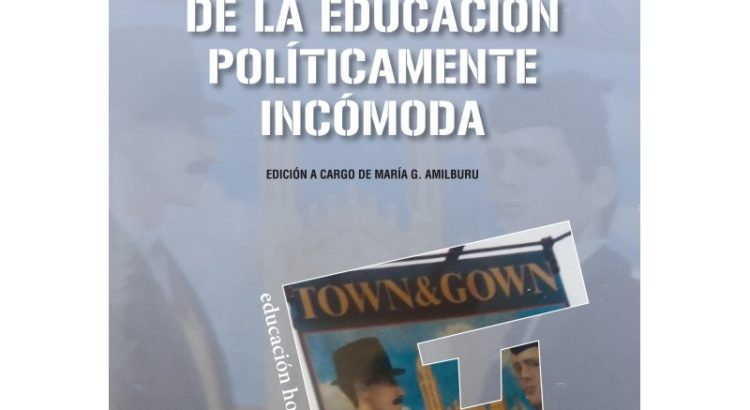











 Users Today : 21
Users Today : 21 Total Users : 35460152
Total Users : 35460152 Views Today : 35
Views Today : 35 Total views : 3418818
Total views : 3418818