Por: Tercera Información
La confesionalidad de la UCO la ha llevado a otras situaciones ya denunciadas por UNI Laica, como la bendición de animales con motivo de San Antón, la inclusión de la “Misa del Miércoles de Ceniza” en su “Agenda de actividades”, el envío de postales navideñas con carácter religioso, que comunique en su web que “La Hermandad Universitaria llena el Martes Santo de emoción y saber”, etc.
Comunicado
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, recibió en el obispado al nuevo rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, el día 28 de julio, es decir, a escasos dos días de su toma de posesión. Con ello reproducía lo que ya hizo su predecesor, José Carlos Gómez Villamandos, en 2014.
¿No es alarmante que a la máxima autoridad académica le falte tiempo para ir a rendir pleitesía a la máxima autoridad eclesiástica? En todo caso, ¿no sería más lógico que hubiera sido al revés: que el obispo acudiera a felicitar al nuevo rector a su sede?
Lamentablemente, este humillante indicio simbólico revela anomalías de fondo, graves en una Universidad pública. Resulta que esta universidad estatal mantiene un convenio de colaboración académica con una entidad privada confesional, la diócesis de Córdoba, titular del Centro de Magisterio «Sagrado Corazón» (en la actualidad, la titularidad la ostenta la Fundación “Osio de Córdoba”, entidad integrada por la misma diócesis y cuatro congregaciones religiosas). Gracias a ese convenio, ese Centro de Magisterio religioso (cuyo objetivo primordial es “formar educadores cristianos”) está adscrito a la UCO, de modo que la universidad pública reconoce sus títulos. ¿Qué sentido tiene esto, si ya existe una Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología en la propia UCO?
Hay que decir que, increíblemente en los tiempos que corren (muy alejados cronológicamente del franquismo) tanto en el Centro “Sagrado Corazón” como en la Facultad pública de Educación se imparten asignaturas de religión católica, diseñadas por la Conferencia Episcopal, para preparar y titular a las maestras y maestros como profesores de religión en la escuela. Es un disparate que lo ofrezca la Universidad pública, pero parece que a eso obligan los Acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede (actualización del Concordato franquista de 1953). En otras palabras, ese disparate no es fruto del convenio, aunque con éste la aberración confesional se asume sin la menor queja por que los obispos se inmiscuyan de tamaña manera en los planes de estudios universitarios.
Pero el convenio UCO-Iglesia tiene consecuencias más directas. Gracias a él, la UCO da cobijo a la “Pastoral Universitaria”. En la web de ésta, alojada en la de la UCO nos enteramos de que “La Pastoral Universitaria es la acción concreta de la Iglesia en la Universidad, y la acción por excelencia de la Iglesia es la evangelización”, y que entre sus objetivos generales están los de “Conocer, amar y seguir a Jesucristo como camino verdadero de la vida de los hombres y mujeres, en todas las circunstancias personales”, “Participar del ideal de ser santos según la vocación de cada uno en la realidad universitaria”, etc., etc.
Asimismo, gracias a la Pastoral, la UCO ofrece celebraciones eucarísticas un mínimo de dos días a la semana. Y también se amparan “Campañas caritativas y solidarias”, que son “un medio para resaltar los valores cristianos de la caridad y solidaridad”.
Como podemos comprobar, todo bajo el paraguas de la UCO. Esta confusión de los intereses de una universidad pública, que debe estar al servicio de toda la ciudadanía, y de la Iglesia, que vela por sus propios beneficios, a veces lleva a episodios grotescos especialmente insostenibles. Como cuando, en 2017, “la Universidad de Córdoba insta al obispo a retirar el premio a la alumna que no aborte”, y el rector pidió al Centro de Magisterio Sagrado Corazón “que quite el logo de la universidad del concurso que premia con 2.000 euros a la estudiante que siga con su embarazo”. Lástima que esta sensibilidad social no la tengan las autoridades académicas cuando el desafuero es el adoctrinamiento religioso (primero del profesorado, después de la infancia) o la convocatoria desde la UCO de actividades confesionales.
La confesionalidad de la UCO la ha llevado a otras situaciones ya denunciadas por UNI Laica, como la bendición de animales con motivo de San Antón, la inclusión de la “Misa del Miércoles de Ceniza” en su “Agenda de actividades”, el envío de postales navideñas con carácter religioso, que comunique en su web que “La Hermandad Universitaria llena el Martes Santo de emoción y saber”, etc.
Por otra parte, otro motivo de alarma de la muy estrecha relación UCO-obispado es el carácter marcadamente reaccionario del obispo de Córdoba. Demetrio Fernández es uno de los jerarcas de la Iglesia católica más pertinaces defensores de las propuestas políticas de la derecha y la extrema derecha (Vox), al tiempo que se muestra declaradamente en contra de las iniciativas de la izquierda y de los movimientos sociales y religiosos progresistas, liderando recientemente la oposición al sacerdocio femenino y el fin del celibato en la Iglesia católica. Ha llegado a expresar su simpatía por el nacionalcatolicismo franquista al tiempo que rechaza derechos como la eutanasia, el aborto o los relacionados con la diversidad sexual y afectiva.
Desde UNI Laica estamos seguros de que recogemos el sentir del grueso de la comunidad universitaria, y de la ciudadanía en general, al exigir que la Universidad pública esté al servicio de la ciencia, la racionalidad y el bien común, sin conceder privilegios por motivos religiosos o ideológicos; es decir, que tenga un carácter estrictamente aconfesional. Por consiguiente, deben cesar cuanto antes el convenio con la diócesis de Córdoba y todas las actividades confesionales derivadas o no de él. Esperamos que la visita del rector al obispo haya sido el último lamentable episodio de confesionalidad de la UCO, y que Manuel Torralbo sea capaz de redirigir a la Universidad pública cordobesa en la debida senda laica y democrática.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/01/08/2022/uni-laica-la-visita-del-nuevo-rector-al-obispo-revela-la-confesionalidad-de-la-universidad-de-cordoba/


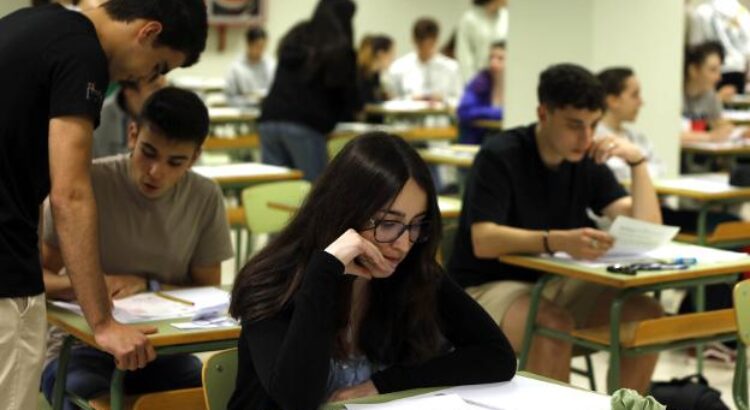



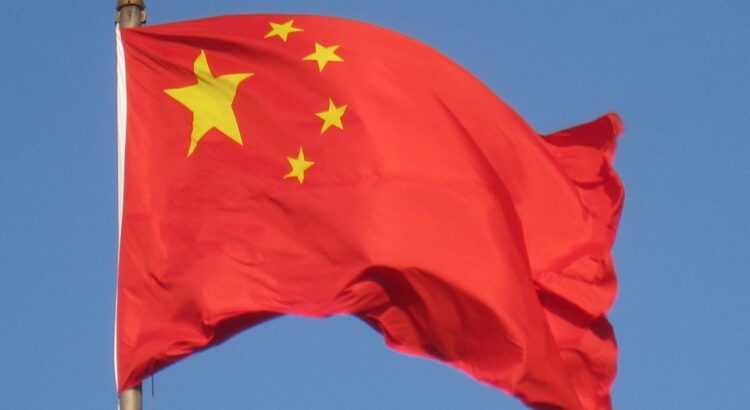






 Users Today : 10
Users Today : 10 Total Users : 35459916
Total Users : 35459916 Views Today : 14
Views Today : 14 Total views : 3418479
Total views : 3418479