Reseñas/19 Marzo 2020/Autora: Núria Gassó/eldiariolaeducacion.com
Hemos iniciado un periodo excepcional de reclusión en las casas como medida de contención para hacer frente al coronavirus. Desde Fundesplai queremos aportar nuestra mirada desde el ocio y dar algunos consejos prácticos a las familias. Hoy te proponemos 21 ideas creativas y educativas para hacer con los niños y niñas en casa.
Estos días serán un gran reto para la vida familiar pero también pueden ser una gran oportunidad. Aprovechamos para corresponsabilizar a los niños promoviendo su participación en la organización de los horarios y las rutinas familiares. Es importante mantenerlas en lo posible, aunque habrá que ser flexibles y tener grandes dosis de paciencia y empatía. Una estrategia útil y participativa puede ser crear un calendario con dibujos y franjas horarias para establecer qué tiempo dedicaremos a las tareas del hogar, a las tareas escolares, a jugar, a trabajar (en el caso de los adultos que puedan teletrabajar), a dormir, a las pantallas, etc. En este artículo encontrarás más consejos generales para organizarse.
Además, creemos que es esencial estimular el juego libre el máximo tiempo posible, ya que es a partir de este que los niños crecen y se desarrollan con más naturalidad y salud. Una buena manera de estimular el juego libre es tener los espacios de juego preparados, quizás por diferentes rincones de actividad y poner música ambiental relajante para ayudar a la fluidez del juego y la concentración de los niños.
Aparte de estas premisas generales, aquí tenéis nuestras 21 ideas creativas de actividades, juegos y experimentos para que sean unos días divertidos y con infinidad de oportunidades para aprender, crecer y convivir con buen humor:
1. Hacer manualidades
Los momentos para crear pueden ser muy enriquecedores para los niños y niñas para que desarrollen su creatividad, la psicomotricidad fina, la paciencia y la tranquilidad. Las manualidades tienen muchos beneficios. Dependen de la edad de los niños serán más adecuadas unas técnicas u otras. Es importante tener en cuenta que deberían ser ratos de manualidades poco dirigidas, apelando a la libertad creativa y de expresión de los niños y dejándolos experimentar con los materiales sin miedo. Y, como madres y padres, intentar no restringirnos mucho por el miedo a que ensucien… tendremos que limpiar entre todos y todas cuando se termine la actividad 😉.
Se pueden plantear diferentes estrategias: o (1) preparamos un armario, cajón o caja con todos los materiales necesarios para manualidades diversas y que los niños vayan explorando todas las posibilidades, o (2) empezamos por un material inicial y cada día aportamos un material nuevo en la caja. De esta manera vamos dosificando las posibilidades creativas.
Podemos utilizar materiales o técnicas como: mandalas, pinturas de dedos, témperas, acuarelas, tizas, colores pastel, plastilina, cera moldeable, barro, papiroflexia, decopach, purpurina, pegatinas y washi tape, brazaletes con hilos de bordar, lanas, materiales reciclados, títeres con calcetines, pintar piedras, hacer móviles con maderas… ¡imaginación y creatividad al poder!

2. Álbumes de fotos
A los niños más grandes los podemos encargar que estos días preparen aquellos álbumes de fotos que hace tiempo que queremos hacer y nunca encontramos el momento,… que seleccionen las imágenes, las impriman, las peguen en una libreta, que hagan comentarios… o sino en formato digital. Así también entrenan sus competencias digitales. Con los más pequeños y pequeñas podemos preparar de manera casera juegos de mesa tipo memory con las fotos de la familia o los amigos cercanos.
3. Leer cuentos, libros y cómics
Sacamos el polvo en la biblioteca de casa y favorecemos la lectura de cuentos ilustrados, cómics o libros. Si los que tenemos en casa ya los hemos leído muchas veces, tratamos de hacer algún intercambio con amigos / as o vecinos / as, siempre evitando aglomeraciones, según las recomendaciones de salud. También podemos buscar el e-libro en formato digital, o comprar alguno por internet.
También podemos buscar audiolibros en formato mp3, en castellano o inglés en Spotfy u otras plataformas de audiolibros online. Escuchar historias sin ver las imágenes ayuda a desarrollar la imaginación y la riqueza interior de los niños.
4. Mucha música
Aprovechamos estos días caseros para que los niños y niñas disfruten de la música. Escuchamos música de todo tipo, cantamos juntos, tocamos instrumentos improvisados, hacemos lugar en el salón de casa para poder bailar. A los niños les encanta compartir ratos de baile y expresión corporal con los adultos, y debemos tener en cuenta que a lo largo del día tendremos que ir combinando ratos de actividades más movidas y físicamente intensos con ratos más tranquilos. El baile y la música son una buena oportunidad.
¿Has jugado al juego de las canciones encadenadas? Puedes comenzar a practicar en familia, ¡ya veréis qué divertido!
5. Compartimos hobbies o aficiones
Si te gusta coser, hacer ganchillo, hacer bricolaje, modelismo, puzzles gigantes o tienes otras aficiones que se pueden hacer dentro de casa tal vez es el momento de compartirlas con tus hijos e hijas y que puedan empezar a practicar por su cuenta. Ten en cuenta su edad y valora si son actividades adaptadas que pueden hacer con cierta autonomía y de manera segura.
Quizá puede aprender a coser un porta bocadillos. En Pinterest o Youtube encontrarás un montón de tutoriales.
6. Un rato de videojuegos o pantallas …
Durante el día habrá momentos para todo… Tenemos que pactar unos horarios o unos tiempos de pantalla en función de la edad (incluyendo videojuegos, móviles, tablets, dibujos animados, televisión). Con los niños más pequeños que aún no saben leer la hora en un reloj recomendamos usar un reloj de arena para que sea más visual y claro el paso del tiempo. Debemos tener en cuenta las recomendaciones de los expertos como la regla del 3-6-9-12 de Serge Tisseron.
La OMS en 2019 hace unas recomendaciones en cuanto al uso de pantallas en la infancia que dicen que los niños menores de 2-3 años no deben utilizar las pantallas ni mirar la tele, y que a partir de 2 años como máximo una hora diaria. Pero además del tiempo de pantallas tendremos que controlar la calidad de lo que ven o con lo que juegan: que no haya contenidos violentos, sexistas ni racistas y que sea adecuado a la edad de los niños.
A partir de estas premisas, desde Fundesplai te recomendamos, por ejemplo, 13 videojuegos y apps sobre cambio climático.
7. Juegos de mesa
Los juegos de mesa son muy interesantes para profundizar en diversas habilidades y capacidades. Te recomendamos especialmente los juegos de mesa cooperativos porque proponen un reto colectivo y favorecen el juego sin violencia ni competitividad. Los juegos de mesa en general y especialmente los cooperativos son una gran herramienta educativa para que favorecen el trabajo en equipo y habilidades como la concentración, la estrategia, etc.

8. Cocinar en familia
Cocinar en familia es muy divertido y enriquecedor. Estimula los aprendizajes y la convivencia. Si podemos, aprovechamos estos días para hacer todo tipo de recetas con los niños y niñas: ensaladas, macedonias, galletas, pasteles, etc. Y a partir de 8-10 años pueden empezar a cocinar solos recetas sencillas y seguras. Estos días que los niños y niñas pasarán muchas horas en casa pueden ser ellos los chefs de la familia, ¿no?
A partir de la cocina y de las recetas los niños pueden entrenar la creatividad y muchas capacidades y habilidades como la lectura, la escritura, las matemáticas, los volúmenes, los pesos, la psicomotricidad fina,… podemos entrenarnos en técnicas de cocina casera, al hacer yogures, amasar pan o hacer germinados de semillas para las ensaladas.
9. Juegos de movimiento o grupo
Estos juegos son adecuados para familias numerosas o para jugar todos juntos adultos y niños y niñas. Cada día debemos estimular los juegos de movimiento aunque sea por dentro de casa. Puede buscar ideas en nuestro banco de recursos o seguir estos ejemplos:
- Escondite por las habitaciones
- ¿La habitación a oscuras o el famoso «cuarto oscuro»
- El juego de las películas
- Ocultar objetos o juguetes para la casa y jugar al «frío o caliente»
- Carreras de gusanos, boca abajo, por el pasillo
- El juego de las sillas cooperativas
- Pica pared
- El twister
10. Hacer cabañas dentro de casa
¿Quién no ha soñado de pequeño con una cabaña en la sala de su casa? ¡A los niños les encantan las cabañas! Les podemos ayudar a construirlas y después dejarlos jugar con calma y dejar volar la imaginación, o si son bastante autónomos/as les preparamos el material y ellos mismos pueden construirla.
Podemos utilizar sofás, sillas, mesas, mantas, camas, sábanas, cajas de cartón… las posibilidades son infinitas y ¡el juego y la diversión también!
11. Proponer un reto cada día
Podemos proponer un reto diario, e incluso plantearlo como calendario de sorpresas en el que cada mañana descubrimos el reto. Algunos de los retos podrían ser (según la edad):
- Hacer alguna de las actividades mencionadas anteriormente.
- Preparar un regalo casero por los abuelos y abuelas u otros familiares.
- Hacer una torre bien alta con todas las piezas de construcción que tengamos por la casa hasta conseguir tocar el techo.
- Hacer una fila en el suelo de calcetines encadenados, ¿cuántos metros será de largo?
- Escribir una carta o hacer un dibujo para un amigo de la escuela (¡y enviarle por correo postal!).
- Inventarse una canción con letra divertida que hable de nuestra familia.
- Ordenar los juguetes y elegir los que no usamos para dar o vender de segunda mano.
- Contar cuántos objetos de color azul hay en toda la casa.
12. Hacer yoga, meditación y relajación
La práctica del yoga tiene muchos beneficios para los niños: mejora la concentración, el aprendizaje, la atención, el autoconocimiento, el control de la respiración, la relajación, el equilibrio, etc. Durante estos días puede haber ratos donde los niños y niñas puedan practicar yoga o meditación. Basta una estera y alguna guía útil. ¿Conoces el juego del Eduioga? Una buena combinación de yoga y juego de cartas. Aquí puede ver una demostración de yoga para niños.
También se recomienda la práctica de la meditación consciente. Con el libro Tranquilos y atentos como una rana puede aprender a hacer meditación en familia.
13. Comunicarnos con los amigos y amigas
Debemos tener presente que para nuestros hijos e hijas las amistades son muy importantes. El hecho de que la escuela esté cerrada y que se limiten las actividades colectivas durante unos días puede hacer que los niños se sientan más solos o inseguros, y que se debiliten sus interacciones sociales.
Podemos aprovechar los contactos de WhatsApp con las otras familias para intercambiar vídeos, audios e imágenes de las actividades que hacemos. Seguro que podemos compartir ideas y favorecer los vínculos de amistad. A partir de 10 años podemos practicar las vídeo conferencias mediante diferentes plataformas y a 3 o 4 bandas para ir favoreciendo las competencias digitales y comunicativas.
14. Las tareas domésticas
Estos días en casa también pueden ser una buena oportunidad para consolidar hábitos o implicar a los niños en los aspectos de la vida cotidiana y las tareas domésticas. Aparte de la cocina hay muchas otras tareas que los pueden hacer sentir muy útiles y responsables. Del mismo modo que en las colonias dedicamos un tiempo a lo que llamamos «servicios», en casa también podemos establecer unos criterios de quién se hace responsable de cada tarea. En función de la edad que tengan pueden responsabilizarse de: poner y quitar la mesa, poner el lavavajillas, lavar los platos manualmente, poner la lavadora, tender la ropa, barrer, fregar, limpiar los cristales, quitar el polvo, guardar la ropa los armarios …
15. El baúl de los disfraces
Podemos organizar una caja, baúl o armario con disfraces de todos los tipos y tamaños para que puedan experimentar. Podemos añadir ropa y complementos de adultos: ¡a los niños les encanta que la ropa les vaya grande! Sombreros, gorras, pañuelos, cinturones, collares, zapatos, telas de diferentes tamaños y colores… ¡todo vale! ¡Imaginación al poder!
Si colocamos el baúl de los disfraces cerca de un espejo y además les proporcionamos pinturas de cara, ¡será aún más divertido!
16. Circuitos de canicas
Los circuitos de canicas o bolas estimulan el desarrollo de la creatividad y la imaginación, además de favorecer la concentración, la paciencia, la organización espacial y el desarrollo del pensamiento matemático y físico. Además, ayudan a entrenar la psicomotricidad fina y la coordinación mano-ojo. Actualmente hay muchas marcas comerciales de juguetes que tienen circuitos de bolas. Recomendamos sólo los que son de madera o materiales reciclados.
Pero te animamos a que ayudes a tus hijos e hijas a crear circuitos de canicas caseros y pasar un buen rato creándolos y luego usándolos.

17. Otras creaciones con material reciclado
Podemos utilizar todo tipo de materiales reciclados; cajas de cartón de todos los tamaños, papel de periódico, tetrabricks bien limpios, botellas, tapones de plástico, etc. para construir objetos, juguetes o inventos. Por ejemplo; fabricar un barco, un castillo, una granja, una cabaña, una torre, un renacuajo, una máscara, un coche, un cohete, bolas de malabares, … Usamos la imaginación y a partir de los materiales reciclados y un poco de pintura y pegamento podremos crear hasta el infinito.
18. Experimentos científicos
Los niños pueden practicar inventos científicos en casa bajo la vigilancia de los adultos. A partir de experiencias más o menos sencillas, adaptadas a la edad de los niños, pueden descubrir y practicar principios básicos de la química, la física, la biología, la geología, las matemáticas,… ¿no has intentado hacer un volcán con vinagre y sosa? ¿O experimentar con el sonido haciendo un teléfono con botes de yogur? O plantar legumbres en algodón húmedo para que germinen?
19. Juegos en la bañera
Hasta los 8-9 años jugar y experimentar en la bañera puede ser muy estimulante y divertido. En el caso de los niños pequeños, debemos extremar la vigilancia en el momento del baño. Pero estos días podemos apelar a nuestra creatividad e inventar baños originales con burbujas, o el agua teñida de colores con colorante alimentario, o con música de fondo, o con muñecos y barcos para hacer juego simbólico… Atención, pero vigilad el consumo de agua y no llenéis demasiado las bañeras ni con demasiada frecuencia.
20. Hacer teatro
En algún rincón de la casa podemos montar un escenario improvisado, colgar una cortina y favorecer que los niños hagan obras de teatro y desarrollen sus capacidades escénicas. También podemos montar un teatro de títeres y fabricar títeres de dedo y que ellos y ellas se inventen las historias. Los niños y niñas mayores pueden preparar un buen guión, el material para la decoración, el vestuario, el maquillaje, la música, etc …
Otra opción es hacer teatro con sombras chinas, primero tendremos que recortar las formas en las cartulinas, preparar la sábana y adelante con la creatividad para inventar una buena obra.
21. Practicar la escritura creativa
Estos días dan mucho para escribir… las historias que van surgiendo y que nos podemos imaginar a raíz de la situación excepcional que estamos viviendo. Podemos aprovecharlo para despertar nuestra creatividad y ponernos a escribir. Tendremos que tener en cuenta la edad de los niños e ir combinando dibujo con escritura. Escribir o inventarse historias es una buena manera de canalizar las emociones; el estrés, la angustia… y despertar también el humor y el espíritu crítico.
¿Qué podemos escribir?
- Un diario de cada día del confinamiento: podemos pegar fotos o hacer dibujos de todo lo que vamos haciendo y (según la edad) de las noticias del día de seguimiento de la pandemia.
- Cartas a las personas que queremos, especialmente a los abuelos y abuelas que están solos en casa o confinados en residencias,… después les podemos hacer una foto para enviar por WhatsApp 😉.
- Historias de ficción que nos inventamos; con los menores de 6 años podemos crear álbumes ilustrados sin letra o con poca letra.
- Cómics.
- El juego de las historias encadenadas: una persona escribe una frase, dobla el papel y deja sólo una o dos palabras a la vista, a partir de las cuales la otra persona tiene que continuar la historia. Luego la segunda persona vuelve a doblar y deja sólo una palabra a la vista, y así sucesivamente. Quedará una historia bien alocada!
También puedes remover en las redes sociales y descubrir muchas otras propuestas.
Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/16/21-ideas-creativas-y-educativas-para-hacer-con-los-ninos-y-ninas-en-casa/





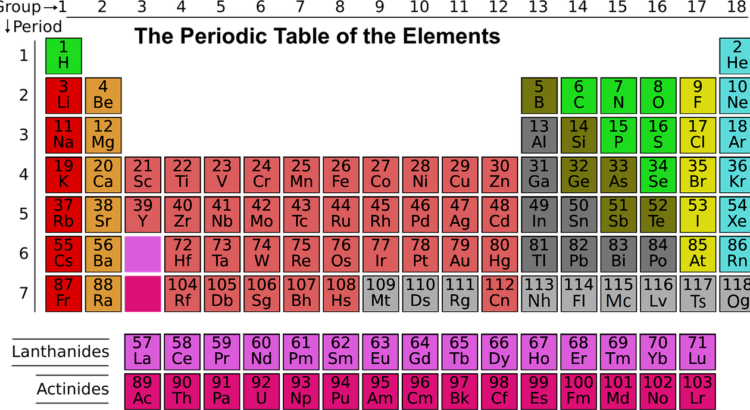




 Vuelvo a la noticia: “Estamos empezando a ser cada vez más individualistas y la construcción de capital social muestra bajos porcentajes porque se están perdiendo las acciones de carácter comunitario”. Entonces reconozco a Barrio Comparsa, El Balcón de los Artistas, Tejiendo Conciencia como constructores de aquel capital corporal, lúdico, artístico que posibilitan el abastecimiento de una ciudad que a veces no sabe para dónde va ni lo que quiere.
Vuelvo a la noticia: “Estamos empezando a ser cada vez más individualistas y la construcción de capital social muestra bajos porcentajes porque se están perdiendo las acciones de carácter comunitario”. Entonces reconozco a Barrio Comparsa, El Balcón de los Artistas, Tejiendo Conciencia como constructores de aquel capital corporal, lúdico, artístico que posibilitan el abastecimiento de una ciudad que a veces no sabe para dónde va ni lo que quiere.






 Users Today : 14
Users Today : 14 Total Users : 35460317
Total Users : 35460317 Views Today : 16
Views Today : 16 Total views : 3419044
Total views : 3419044