Por: Dinorah García Romero
La educación afectiva y sexual es un derecho. Negarlo debería tener un régimen de consecuencia en esta sociedad.
La República Dominicana es uno de los primeros países en la región afectados por la expansión cotidiana del embarazo adolescente, de las uniones tempranas y de los feminicidios. Los países con más alta tasa de feminicidios en la región son Honduras, El Salvador, República Dominicana y Bolivia. De igual manera, en la región, el país ocupa uno de los primeros lugares en el embarazo de adolescentes. Formamos parte del conjunto de países que van por delante en este problema. Estos países son Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Guyana, Bolivia y Venezuela. Todo esto ocurre mientras tenemos la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyos artículos están cargados de derechos y de medidas protectoras en diferentes órdenes y niveles. Pero en la práctica, esta ley no se toma en cuenta para garantizar la salud integral de los sujetos que pretende proteger y priorizar. Esta ley es clara cuando plantea el derecho a la información y al cuidado que requieren los niños, las niñas y los adolescentes. Sin embargo, existe un descuido intencionado con respecto a la educación afectiva y sexual de estos. De forma reiterada, diferentes sectores de la sociedad exigen que finalice el rechazo a la educación sexual en los centros educativos, pero no se le presta atención a su reclamo.
El Ministerio de Educación de la República Dominicana, históricamente, ha obviado la educación sexual de los estudiantes. Cuenta con enunciados y discursos interesantes, pero no pasa de ahí. La sociedad dominicana no puede mantenerse al margen de la civilización ni de la realidad que vive en materia de embarazo adolescente, feminicidios y uniones tempranas. Se requiere una educación afectiva y sexual integral, de calidad y con equidad. La postura de los gobiernos, orientada a priorizar los votos electorales; y la posición de sectores religiosos que pueden influir en la dirección de los votos, determina, en gran parte, la violación a la Ley 136-03. Esta violación se evidencia al no ofrecer ni la información, ni la educación a que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes. Para obtener el conocimiento necesario y gestionar sus emociones y sexualidad de manera responsable, necesitan que se desbloquee la ejecución real del artículo 29 de la Ley 136-03.
Ya basta de pronunciamientos insustanciales. Lo que procede es ofrecer la información y la educación requeridas. Para ello, las autoridades deben liberarse del miedo a los sectores que se oponen. Además, han de liberarse del terror al desarrollo integral de las personas y de la sociedad. La educación afectiva y sexual es un derecho inalienable. Por esto, es inadmisible que, en este siglo, todavía prevalezcan la ignorancia y la inercia en este campo. Prestarle atención a la educación afectiva y sexual es prevenir y reducir al máximo los feminicidios, las uniones tempranas y el embarazo de adolescentes. Las políticas públicas y sociales que ignoran la aplicación de la educación afectiva y sexual en los espacios educativos, formales e informales, prohíjan los feminicidios, la violencia de género, las uniones tempranas y los embarazos adolescentes.
El cansancio generado por Leyes con una formulación integral, pero en su aplicación, distantes de la realidad de los sujetos que las necesitan y demandan ha llegado al más alto nivel. Los temas económicos y políticos tienen que dejarle espacio a este problema humano y social que ya está fuera de control. Los datos estadísticos que se aportan anualmente sobre feminicidios, embarazo adolescente y uniones tempranas, suscitan alarmas hipócritas. Mientras tanto, la problemática se agudiza y se convierte en contenido para una pieza teatral más, de gobernantes y sectores adversos a la educación afectiva y sexual sistemática. Se ha de organizar un movimiento más colectivo a favor de la educación afectiva y sexual. Es una demanda justa, que no admite dilación. La indiferencia y la demora planificadas generan incremento de muertes, de enfermedades, de vulnerabilidad familiar y desorden social.
La educación afectiva y sexual es un derecho. Negarlo debería tener un régimen de consecuencia en esta sociedad.
Fuente: https://acento.com.do/opinion/la-educacion-afectiva-y-sexual-como-derecho-9032561.html
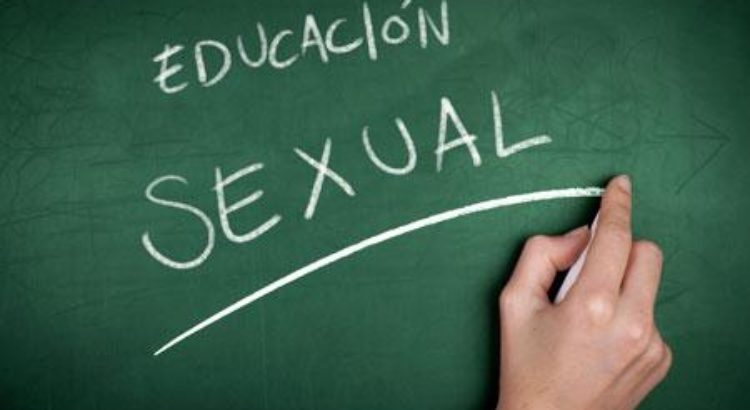




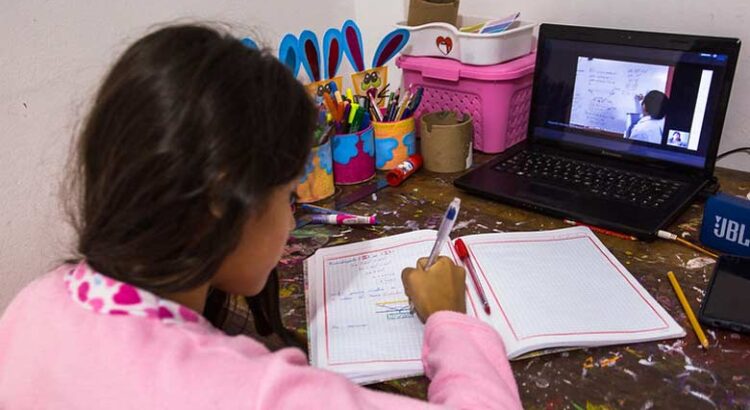









 Users Today : 34
Users Today : 34 Total Users : 35460297
Total Users : 35460297 Views Today : 46
Views Today : 46 Total views : 3419014
Total views : 3419014