Reflexiones desde una economía dolarizada
Por: Jhon Cajas Guijarro
“El estudio del dinero, por sobre todos los otros campos en la teoría económica, es uno en donde la complejidad se utiliza para disfrazar la verdad o para evadir la verdad, no para revelarla. El proceso por medio del cual los bancos crean dinero es tan simple que repele la mente. Con algo tan importante, un misterio más profundo sería lo decente.”
John Kenneth Galbraith (1908-2006)
El dinero es de los mayores enigmas de la -mal llamada- “ciencia” económica. Si uno quiere ver a un economista llenar su rostro de colores, podría preguntarle ¿qué es el dinero? Unos dirán que el dinero es la “mercancía universal” que refleja el valor de las demás mercancías (Marx, 1867, p.100). Otros, que el dinero es “aquello” que permite saldar deudas y precios, y sirve de reserva de un “poder general de compra” (Keynes, 1930, p.3), o que el dinero es como un “bono” (es decir, crédito) (Minsky, 1985, p.13). También habrá quienes vean al dinero como mero aceite que mantiene “engrasada a la máquina económica” (Friedman, 1968, p.13), e incluso quienes -ya colmando la paciencia- afirmen que “el dinero es lo que el dinero hace” (Hicks, 1967, p.1).
Más allá de las definiciones, algo es claro: quien tiene dinero, tiene un poder social estructural, es decir, puede influir en las estructuras sociales creadas por las relaciones humanas. Aunque esa influencia puede ser consciente, no siempre genera los resultados deseados por quienes la poseen (ver Dutt, 2015; Guzzini, 1993). Pero aun así, el dueño de dinero tiene a su alcance prácticamente “todas las habilidades humanas” (Marx, 1844, p.325):
[E]l dinero es el verdadero cerebro de todas las cosas […] el idiota puede comprar a los inteligentes, ¿y, acaso, quien tiene poder sobre los inteligentes no es más inteligente que ellos? (1844, p.324, traducción propia).
Tal es el poder que adquiere el dueño del dinero que hasta puede -en cierta manera- extender su propia vida apropiándose de la vida de los demás. Para su dueño, el dinero “es la otrapersona” (Marx, 1844, p.323, énfasis en el original). En términos psicológicos, el dinero parece disminuir nuestra ansiedad frente a la exclusión social, frente al dolor (Zhou et al., 2009) e incluso frente a la muerte (Zaleskiewicz et al., 2013). Semejante potencia del dinero podría ayudarnos a entender algunos de los “elementos psicológicos” que están detrás de la preferencia por la liquidez y el miedo frente a la incertidumbre (Keynes, 1936, p.168). Si la incertidumbre, en un sentido “fundamental”, implica desconocer los resultados futuros posibles (Lavoie, 2014, p.74), ¿no es acaso la muerte también uno de esos posibles? El dinero podría verse como un vínculo entre un presente en el que estamos vivos, y un futuro en el que -gracias al dinero- continuamos vivos. Como bien diría Keynes: “La importancia del dinero esencialmente fluye del hecho que este es el vínculo entre el presente y el futuro” (Keynes, 1936, p.293, traducción propia).
Si el dueño de dinero puede ejercer un gran poder, entonces quienes influyan sobre el dinero (y sus funciones), influirán sobre el poder que éste permite ejercer. Es decir, tales personas ejercerán una especie de “poder sobre el propio poder”, un “supra-poder”. Una de las mayores expresiones de ese “supra-poder” es el paso del dinero-mercancía (con valor intrínseco) a la forma simbólica del dinero-moneda (sin valor intrínseco). Ese paso, en cierta forma, se logró porque las personas adquirieron la confianza de que la moneda les permitiría ejecutar el mismo poder que el dinero-mercancía (Marx, 1867, pp.135-140; 1857-1858, p.70). Es decir, una de las principales formas del “supra-poder” de quienes influyen sobre el dinero está en la creación de confianza en las personas para que acepten el uso del símbolo que llamamos “moneda” (sea papel o digital). Tal situación es completamente viable, especialmente si las preferencias son endógenas y manipulables por medio del propio poder (ver Bowles, 1998). Además, ¿podría ser que la “confianza” en la moneda sea, en realidad, el resultado de una imposición hegemónica de una clase sobre otra? No olvidemos que la moneda -un instrumento que debería otorgar soberanía- en el fondo encierra hay violencia (Aglietta y Orléan, 1990).
Vemos, entonces, que la moneda es un símbolo de poder estructural, y los grupos que influyen sobre ésta pueden ejercer un “supra-poder-monetario”. Quizá la cuestión de la moneda sea, en definitiva, una gran disputa de poder en diferentes niveles (y quizá hasta una disputa entre clases, donde la hegemonía de una clase “impone confianza” a la otra). Por todo esto, es crucial entender qué es el dinero y la moneda, cómo funcionan, por qué la moneda da poder a su dueño y, sobre todo, quienes pueden ejercer el “supra-poder-monetario” y cómo lo hacen.
Con esta introducción me permito presentar el número 108 de la Revista Economía de la Universidad Central del Ecuador, en donde se exponen algunas reflexiones sobre el dinero, su origen y su funcionamiento, junto con algunas propuestas de cómo usar (o no usar) el “supra-poder-monetario”. Tales cuestiones son vitales, más aún en el capitalismo ecuatoriano, el cual -al momento de publicar esta revista- utiliza al dólar como moneda que simboliza un poder ajeno al nacional y, además, es un capitalismo en grave crisis exacerbada -pero no originada- por la caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar y el encarecimiento del endeudamiento externo. Según la concepción que tengamos sobre el dinero y la moneda, vendrán nuestras propuestas monetarias para enfrentar la crisis.
Ahora, dada la especificidad del tema, vale la pena exponer algunas ideas previas antes de entrar en la lectura misma del número 108 de la Revista Economía.
Entre los aspectos más estudiados por las teorías económicas está el entender cómo varía la cantidad de moneda y cómo ésta influye sobre la dinámica capitalista. Respecto al primer tema encontramos, al menos, dos grandes enfoques: “dinero exógeno” y “dinero endógeno”. En cambio, respecto al segundo tema también encontramos, al menos, dos grandes enfoques: “neutralidad” y “no neutralidad” del dinero.
El enfoque del “dinero exógeno” plantea que el “supra-poder-monetario” está en el Estado vía un Banco Central o cualquier otro agente que, exógenamente, cambia la cantidad de moneda ofertada y la controla por completo. En cambio, el enfoque del “dinero endógeno” menciona que el “poder monetario” no está en el Estado o en un agente exógeno, sino en manos de los agentes que endógenamente reciben, por parte de la sociedad, la confianza necesaria para influir sobre el dinero. Gracias a esa confianza, tales agentes (p.ej. bancos) pueden crear moneda ex nihilo (de la nada) vía crédito, el cual responde endógenamente a la dinámica capitalista (p.ej. los bancos otorgan créditos según las necesidades endógenas de la acumulación de capital). En tales circunstancias, el “supra-poder-monetario” del gobierno estaría, a lo sumo, en el manejo de las tasas de interés, pero no de la oferta monetaria. Así, en este punto los enfoques discuten sobre quiénes se reparten el “supra-poder-monetario”.
En cuanto al enfoque de la “neutralidad”, ésta plantea que las variaciones en la cantidad de moneda ofertada no tienen, a largo plazo, ningún efecto sobre las “variables reales” (p.ej. producción, empleo, salario real, acumulación de capital). Por tanto, el alcance del “supra-poder-monetario” sería temporal, pero aun así el uso de ese “supra-poder” podría generar inestabilidad a la dinámica capitalista (y hasta llevarla a una crisis). Por su parte, la “no neutralidad” implica que las variaciones en la cantidad de moneda ofertada y, por tanto el “supra-poder-monetario”, influyen tanto en el corto como en el largo plazo -y hasta de forma permanente– sobre las “variables reales”. Entonces, aquí la discusión se enfoca en entender cuál es el alcance del “supra-poder-monetario” sobre la “economía real”.
Dados estos múltiples enfoques sobre el dinero y la moneda, es posible pensar, asimismo, en múltiples combinaciones de dinero: exógeno-neutro, endógeno-neutro, exógeno-no neutro, endógeno-no neutro, o incluso un enfoque semi-endógeno y semi-neutro.
¿En cuál de estas u otras categorías cae el comportamiento del dólar en el capitalismo ecuatoriano? Si bien los autores del número 108 de la Revista Economía no brindan una respuesta explícita a esta pregunta, ofrecen importantes pistas para responder a la realidad económica de un país que, por lo pronto, carece de moneda propia y ha perdido espacios de soberanía nacional, ocupados de facto por el “supra-poder-monetario” externo de los Estados Unidos. Según esa respuesta, las diferentes políticas monetarias (notemos, por cierto, que incluso la “inacción” monetaria ya es una política) tendrán una u otra implicación esperada.
A fin de ampliar la reflexión actual y futura, se podrían sugerir algunos puntos a analizar respecto al enfoque exógeno-endógeno en el caso ecuatoriano:
a) Como el Banco Central no emite dólares en la forma de papel moneda ni controla la cantidad total de dólares ofertados que realmente circulan en el país (un caso drástico es el lavado de dinero), tendríamos un punto a favor del enfoque del “dinero endógeno”. Aquí el “supra-poder” no estaría bajo control del gobierno nacional.
b) A pesar de la dolarización, los bancos privados, e incluso las propias empresas, pueden crear dinero vía crédito, el cual es otro punto a favor del “dinero endógeno”. Aquí tampoco el “supra-poder-monetario” está en manos del gobierno, sino en manos privadas (y, no está por demás recordar, que la banca privada ecuatoriana posee graves problemas de concentración oligopólica, ver Acosta y Cajas Guijarro, 2017).
c) Los flujos de dólares, como papel moneda, que provienen del saldo de la balanza de pagos, parecerían tener un comportamiento mixto. Tales flujos parecen endógenos respecto a importaciones y exportaciones no petroleras, pero a su vez parecen exógenos cuando el gobierno adquiere financiamiento externo (vía decisión política que afecta la masa monetaria), al igual que parecen exógenos los flujos por exportaciones petroleras (no dependen de la dinámica capitalista interna, sino de la dinámica exógena de los precios del petróleo). Aquí, el “supra-poder monetario” correspondería, por un lado al gobierno en tanto pueda adquirir financiamiento externo (aunque, quien realmente tendría el poder son los acreedores) y, por otro lado, a las fluctuaciones del capital especulativo transnacional.
Por su parte, el alcance del “supra-poder monetario”, podría reflexionarse para el caso ecuatoriano a partir de las siguientes hipótesis:
a) En épocas de fuertes expansiones exógenas (p.ej. altos ingresos petroleros), parecería que la dolarización impone cierta neutralidad. Por ejemplo, por más que el Ecuador incrementó con fuerza sus ingresos de dólares vía exportaciones petroleras (y deuda), al no haberse dado una transformación productiva (ni tecnológica ni en las relaciones sociales) (ver Acosta y Cajas Guijarro, 2016a), la mayor cantidad de moneda ofertada no generó cambios reales duraderos. Es decir, la mayor cantidad de dólares por sí misma parecería neutral (además, cabe notar que el crecimiento de los años de dolarización ha sido, en promedio, menor al del boom de los años setenta, con un Ecuador en sucres). Es decir, la dolarización al parecer hizo que el “supra-poder monetario” pierda alcance sobre las “variables reales”, al menos en términos de políticas pro-cíclicas en etapas de expansión.
b) En las épocas de crisis, en cambio, la dolarización parece que no es neutra sino que impone severas restricciones monetarias con posibles efectos de largo plazo, como una crisis de varios años y estancamiento en la producción. Esto porque, en crisis, las personas podrían incrementar con fuerza su preferencia por liquidez en moneda física para el atesoramiento (expresión máxima de la incertidumbre, exacerbada incluso porque el dólar, en sí mismo, es una moneda relativamente fuerte). Semejante situación podría generar un “cortocircuito” en la circulación de mercancías. En otras palabras, la dolarización hizo que el “supra-poder monetario” tenga un mayor alcance y, de hecho, se vuelva un elemento pro-cíclico en medio de la crisis.
c) La dolarización se impuso en el imaginario colectivo como el punto final de una gran crisis (pues, luego de dolarizar, se vuelven imposibles las devaluaciones de moneda doméstica y se crea en el imaginario colectivo la idea de mayor confianza y estabilidad en la moneda). En cambio, la salida de la dolarización podría generar en el imaginario colectivo la idea de que tal es el punto inicial de una gran crisis (por la posibilidad de que, terminada la dolarización, vuelvan las grandes devaluaciones de la moneda doméstica y surja el miedo a perder el dólar). Es decir, la entrada y salida de la dolarización y, por tanto, el “supra-poder monetario” en dólares genera importantes “asimetrías” y hasta posibles mitos e ideologías (¿fe en el dólar?) que requieren ser superadas. Aquí podría incluso complicarse la crisis por un posible efecto de “profecías autocumplidas” (Merton, 1948; Obstelfeld, 1986).
d) Una complicación particular que podría asociarse a la neutralidad del dinero en el Ecuador es el manejo de la emisión monetaria con una política monetaria independiente, la fijación del tipo de cambio y la libre movilidad de capitales. De hecho, tal situación conduce al llamado trilema macroeconómico, que solo permite funcionar dos de las tres variables mencionadas (Mundell, 1963; Fleming, 1962). Así, para el caso ecuatoriano, un ambiente de apertura de la cuenta de capitales y un tipo de cambio rígido harían perder la capacidad de influencia de la política monetaria sobre: crecimiento, tasas de interés, mecanismo de respuesta ante shocks externos o internos. La apertura de la cuenta corriente y de capitales representa una renuncia a la política comercial y a los controles de capitales. A esto se suma la dolarización, que reduce los márgenes de operación de la política ya no solo monetaria sino fiscal inclusive. Todo esto vuelve al país más dependiente del capital y de los mercados externos, alentando aún más la explotación de recursos naturales (supuesta ventaja comparativa del Ecuador).
Todavía no hay una respuesta definitiva al problema monetario en dolarización, y los puntos antes expuestos duras penas son un esbozo de hipótesis que intentan ayudar en algo a la discusión. Lo crucial es no quedarnos indiferentes ante un tema relevante, no solo en lo teórico sino, sobre todo, en el contexto actual de la economía ecuatoriana. La inacción en medio de la crisis nos puede volver cómplices del aumento de la explotación que posiblemente vivirá nuestra población si no actuamos a tiempo: una salida desordenada de la dolarización o el sostener la dolarización a la fuerza podrían tener enormes costos sociales y ambientales.
Dicho todo esto, pasamos a presentar los diferentes artículos que componen la sección de dossier y estudios socioeconómicos del número 108 de la Revista Economía, todos brindando aportes interesantes a la discusión monetaria.
El primer artículo titulado Dolarización y desarrollo en la crisis: ¿es relevante discutir la soberanía monetaria?, presentado por Monika Meireles se enfoca en el debate monetario heterodoxo. Luego de una breve mención a Hume y al origen de la Teoría Cuantitativa del Dinero, Meireles recuerda que las reflexiones monetarias del dinero endógeno y exógeno tienen importantes raíces en Schumpeter (1942) (raíces fortalecidas luego por algunos de sus alumnos, p.ej. Minsky). Luego la autora presenta algunas diferencias entre las concepciones monetarias post-keynesiana y neo-monetarista, haciendo hincapié en los aportes post-keynesianos y las implicaciones a la política monetaria del Banco Central. Después, Meireles incorpora en su exposición el aporte latinoamericano, resaltando los trabajos de Noyola Vázquez así como sus vínculos con Kalecki y Aujac. Incluso la autora invita a recuperar el diálogo entre economistas latinoamericanos y los demás economistas del mundo (p.ej. recordar los vínculos entre Furtado y Kaldor). Cerrando su exposición, la autora recuerda la situación histórica tanto de cómo se adoptó la dolarización en el Ecuador y cómo llegó al poder el gobierno “progresista” de la Revolución Ciudadana. También nos habla de las limitaciones que, a su criterio, la dolarización impone al país especialmente en los requerimientos de dólares líquidos. Al final, concluye su exposición indicando que en los últimos años el Ecuador perdió una oportunidad histórica de transformar su estructura productiva y, en especial, recuperar su soberanía monetaria.
Como segundo artículo tenemos el trabajo de Grace Llerena, Vínculos monetarios y fiscales con las políticas de estabilización. Llerena abre su exposición hablando de los shocks que han golpeado al Ecuador desde 2014: caída de precios de petróleo y apreciación del dólar. También presenta el comportamiento de depósitos (creciendo) y créditos (cayendo), implicando un aumento de la preferencia por la liquidez de los bancos. Luego, la autora da una profunda discusión teórica sobre el vínculo entre política monetaria, oferta monetaria y el ciclo económico. En esa discusión, explica que el enfoque del dinero endógeno posee dos perspectivas: a) Según la nueva síntesis neoclásica el dinero solo sirve al intercambio, el Banco Central define una tasa de interés según la Regla de Taylor (sustentada teóricamente, en la “tasa natural de interés” de Wicksell), además que los ahorros financian los depósitos y la inversión; b) Según los post-keynesianos hay que abandonar la “tasa natural de interés” (incluso se hace una breve mención a la controversia de los Cambridge), el dinero tiene importancia no solo como medio de circulación sino también como reserva de valor, y los bancos crean dinero ex nihilo (de la nada) vía créditos según los requerimientos endógenos de las empresas para financiar inversiones que luego, al circular por la economía, regresan como depósitos: inversiones generando ahorro. Dicho esto, Llerena concluye proponiendo la necesidad de completar el enfoque post-keynesiano con la propuesta de preferencia por la liquidez de Keynes (1936), indicando que las empresas también podrían financiar su inversión vendiendo directamente bonos a los hogares. Finalmente, la autora sugiriere también la necesidad de incluir en el análisis el caso de una economía abierta pues, según ella, una de las limitaciones de la dolarización es la balanza de pagos.
El tercer artículo, Dollarization: some theoretical preliminary thoughts, tiene como autor a Marco Missaglia, para quien la neutralidad del dinero es algo propio del mero intercambio y la “armonía”. Sin embargo, el capitalismo no es armónico, sino que tiene pugnas tanto entre clases como entre facciones de clase. Así, la moneda no solo sirve a la circulación, sino esencialmente a la acumulación, análisis que Missaglia hace retomando los esquemas de circulación de Marx (1867) y los estudios de Keynes sobre esos esquemas (1933). Como evidencia de la pugna capitalista, el autor da una breve descripción histórica de los ciclos. En expansión, los trabajadores adquieren fuerza para exigir salarios más altos. Como respuesta, surge el neoliberalismo –buscando reducir salarios–, a la vez que ganan fuerza los rentistas y el Banco Central eleva las tasas de interés. Estos movimientos tienden a quitar participación a los capitalistas industriales en las ganancias y, con eso, la acumulación disminuye. Sin embargo, al disminuir la acumulación, los salarios se debilitan y las ganancias industriales futuras se pueden sostener (por un tiempo). Cuando, junto con el neoliberalismo llega la crisis, el Banco Central pasa a reducir las tasas de interés buscando la “eutanasia del rentista” (Keynes, 1936, p.376), es decir, se presiona a reducir el peso de los rentistas. Tal movimiento -y la explotación a los trabajadores lograda en el neoliberalismo- da el espacio a que los capitalistas industriales reanimen la acumulación. Así, el Banco Central adquiriría, a criterio del autor, un papel distributivo. Ahora, para una economía capitalista pequeña dolarizada donde la preferencia por billetes es endógena al ciclo, Missaglia propone que semejante ajuste del ciclo no es viable pues la dolarización genera una “asimetría fundamental”. En animación, como las cosas “van bien”, las personas tienen baja preferencia por billetes, haciendo posible congelar la economía con políticas contra-cíclicas incrementando tasas de interés -y dando fuerza al rentista. Pero, en crisis, las cosas “van mal” y las personas incrementan su preferencia por billetes. Eso quita efecto a una política contra-cíclica de reducción de tasas de interés pues, por más bajo que ésta sea, la gente se queda con papel moneda guardado para el futuro en vez de hacerlo circular. Con eso, el Banco Central no puede ejecutar la “eutanasia del rentista” (incluso los bancos mantendrían altos depósitos y liquidez), pudiendo motivar a que el Banco Central cree depósitos ex nihilo en favor del gobierno para una política expansiva. Sin embargo, en dolarización tal política sería muy riesgosa pues, además de no poder pagar con billetes para sostener el crédito al gobierno (esa necesidad es alta en crisis pues la preferencia por billetes es elevada), la política expansiva podría sacar más dólares (p.ej. vía importaciones) y hasta generar un caos financiero. Missaglia concluye que la dolarización se vuelve una suerte de “seguro” para los rentistas, y que sería deseable cambiar el régimen monetario pero en expansión, con un verdadero plan nacional. Sin embargo, es poco probable que eso suceda y claramente existe el riesgo de una salida “espontánea” de la dolarización.
Pasando de la teoría a la experiencia, el cuarto artículo La dolarización más allá de la estabilidad monetaria, de Pablo Lucio Paredes, reflexiona desde los límites de la política monetaria en la economía dolarizada ecuatoriana. El autor comienza hablando sobre los sistemas monetarios en el mundo y cómo, a su juicio, el dinero es neutral pues facilita los procesos reales pero no los crea (ver Friedman, 1968). Luego, Pablo Lucio Paredes recuerda los problemas que Ecuador vivía unos años antes de dolarizarse (guerra con el Perú, crisis internacional, caída de los precios del petróleo, fenómeno del Niño, sistema bancario frágil, créditos vinculados, y malas políticas económicas). En respuesta a esos problemas hubo una emisión monetaria masiva y una gran devaluación. Al final se impuso la dolarización, “rompiendo” con la desconfianza monetaria según el autor. Posterior a ese análisis histórico, Lucio Paredes reflexiona sobre la devaluación, indicando que, a la larga, ésta solo transfiere recursos en favor de gobierno y exportadores, afectando a todos los demás sectores de la economía cuando, en realidad, lo adecuado sería hacer ajustes de precios y salarios solo en los sectores que lo necesiten. Sin embargo, con la dolarización no son posibles los ajustes específicos a menos que exista una “zona monetaria óptima”, recogiendo el concepto de Mundell (1961). A pesar de esa limitación, la dolarización poseería varios puntos a favor: estabilidad, equidad –todos cubiertos por un mismo “paraguas monetario”–, productividad, desaparición del prestamista de última instancia y, en especial, el dinero como factor de libertad pues la clase política perdió el poder de manipularlo. También el autor propone que, por la rigidez de la dolarización, el desenvolvimiento de ésta en épocas malas depende de cómo se actúe en épocas buenas. Ahí surgen los problemas pues el gobierno de la Revolución Ciudadana habría cometido excesos, en particular, la no generación de reservas. Además, según Lucio Paredes, el uso de política monetaria “ingeniosa” generaría varios problemas, en especial si se usa liquidez del sistema financiero e incluso si se emite “cuasi-dinero” (p.ej. dinero electrónico) para aplicar políticas de estímulo, pues se contagiaría al sistema financiero de problemas monetarios en épocas de crisis. Finalmente, el autor reconoce que la estabilidad de la dolarización no fue suficiente para generar transformaciones y que, a la larga, lo que el Ecuador necesita no es abandonar la dolarización, sino fortalecer la libertad monetaria.
En contraste con el artículo de Lucio Paredes, Jürgen Schuldt y Alberto Acosta en su artículo Hacia una “moneda electrónica paralela” para afrontar la crisis plantean precisamente un esbozo de política monetaria expansiva enfocada a que el Ecuador supere los problemas económicos que vive desde mediados de 2014. Luego de mencionar que, con la dolarización, la influencia monetaria estatal dentro del país pasó a manos de la Reserva Federal de Estados Unidos, presentan la propuesta de que el país pase a adoptar un bi-monetarismo, en donde entren en competencia el dólar norteamericano con un dólar ecuatoriano paralelo. Tal idea, en cierta forma, retoma las propuestas originales de Silvio Gesell (1916), considerado por Keynes como un “olvidado profeta” y llegando a decir que “creo que el porvenir aprenderá más del espíritu Gesell que del de Marx” (Keynes, 1936, p.355) (incluso Gesell sería admirado debido a su “brillante estilo” por Albert Einstein). La propuesta consiste en que, luego de generar todas las condiciones institucionales necesarias, se pague inicialmente un 10% de las remuneraciones del sector público en Dólares Ecuatorianos emitidos en dinero electrónico (con una posible emisión futura en papel moneda). Quienes reciban esos dólares ecuatorianos obtendrían beneficios tales como un descuento de 4 puntos en el impuesto al valor agregado. En el caso que las personas no usen esos dólares ecuatorianos, podrían devolverlos al gobierno pagando impuestos, pero luego de dos años de su emisión original. En caso de no entregarse los dólares ecuatorianos luego de dos años, estos “caducarían” (siguiendo la visión de la oxidación del dinero de Gesell, a fin de que se limite la capacidad de acumular). Junto con esta propuesta, Schuldt y Acosta hablan de algunos de los potenciales beneficios que ésta traería: menores costos de transacción, inclusión financiera, menor carga tributaria indirecta, e incluso la contribución a la reactivación pues, con la emisión de dólares ecuatorianos, se liberarían dólares norteamericanos en billetes, que podrían usarse para aplicar política contra-cíclica en crisis. La propuesta, según los autores, se compondría de las siguientes etapas: preparación (resolver ex ante problemas políticos, legales y administrativos), introducción (la emisión monetaria inicial en dólares electrónicos), maduración y auge (ampliación del esquema, junto con posibles emisiones físicas), reactivación post-crisis (gracias a la política expansiva) y una fase final en donde se podría incluso pensar en recuperar plenamente una moneda propia, o mantener el bi-monetarismo (Schuldt y Acosta apuestan a recuperar la moneda). Al final, los autores concluyen que, si bien la emisión de moneda propia (paralela) ayudaría a enfrentar la crisis, sin embargo no resolvería los problemas fundamentales de la economía ecuatoriana (sobre todo, la falta de una transformación productiva).
Por último, en la sección de estudios socioeconómicos, Antonio Mora Plaza contribuye con su artículo Introducción a Sraffa. Una teoría de la inflación no monetaria a partir de Sraffa. En ese artículo Mora Plaza brinda un acercamiento al economista italiano Piero Sraffa y su principal obra Producción de Mercancías por Medio de Mercancías. Preludio a una Crítica de la Teoría Económica (1960) (piedra angular en la crítica que el Cambridge inglés hiciera al Cambridge norteamericano respecto a la teoría del capital). Como señala el autor, la obra de Sraffa es quizá de las más importantes (y las más subestimadas) en el pensamiento económico. De hecho, Sraffa propone replantear la economía, dejando cualquier idea de escasez, y demostrando que se puede tener una teoría de la distribución entre salarios y ganancias sin siquiera utilizar el término “capital”. A eso sumemos que Sraffa probó que no existiría la típica relación entre tasa de interés y capital propuesta por Wicksell y continuada por la economía ortodoxa. Pero Mora Plaza no se queda ahí, sino que además de difundir las ideas de la Producción de Mercancías…, propone las bases para una teoría de la inflación no monetaria, sino distributiva: una de las posibles explicaciones de la inflación no sería la política monetaria, sino elevados salarios y ganancias. Sin embargo, mientras que los precios crecen linealmente respecto a los salarios, crecerían exponencialmente respecto a las ganancias. Es decir, el incremento de ganancias generaría más inflación que el incremento salarial (completamente en contra a la típica idea de que el incremento salarial es altamente inflacionario). Tal teoría no monetaria es relevante para la economía ecuatoriana dolarizada para explicar, por ejemplo, por qué a pesar de tener la misma moneda, Ecuador posee una inflación más alta que Estados Unidos. Posiblemente, siguiendo el modelo que propone Mora Plaza, las proporciones de rentabilidad que imponen, en especial los sectores oligopólicos del país (ver Acosta y Cajas Guijarro, 2016b), son desproporcionadamente altos para una economía en dolarización. Finalmente, Mora Plaza concluye que la obra de Sraffa podría servir no solo para desarrollar una teoría de precios, sino muchas otras teorías (incluso una posible teoría distributiva con lucha de clases), pero eso sí, Sraffa y el marginalismo serían incompatibles.
Como se puede ver, la propuesta del número 108 de la Revista Economía está enfocada en temas cruciales, tanto monetarios, pero también distributivos, e incluso de política. Ojalá tal discusión aporte, en algo, a mejorar nuestro entendimiento sobre la moneda y la economía en general. No por un simple afán intelectual, sino como una forma de contribuir a que nuestras sociedades vivan mejores días en el futuro, sin el sometimiento de ningún tipo de poder o “supra-poder”.
Referencias
Acosta, A. y Cajas Guijarro, J. (2016a). Dialéctica de una década desperdiciada. Estridencias, orígenes y contradicciones del correísmo. En el libro de varios autores Rescatar la esperanza: Más allá del neoliberalismo y el progresismo, pp.114-160. Disponible en: http://www.entrepueblos.org/files/RE_Acosta_Cajas.pdf
Acosta, A. y Cajas Guijarro, J. (2016b). Ocaso y muerte de una revolución que al parecer nunca nació. Rebeion.org. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/216525.pdf
Acosta, A. y Cajas Guijarro J. (2017). La banca gana… ¡siempre!. Rebelion.org. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231160
Aglietta, M. y Orleán, A. (1990). La violencia de la moneda. México: Editorial Siglo XXI.
Bowles, S. (1998). Endogenous Preferences: The Cultural Consequences of Markets and other Economic Institutions. Journal of Economic Literature, 36, pp.75-111.
Dutt, A. (2015). Uncertainty, power, institutions, and crisis: implications for economic analysis and the future of capitalism. Review of Keynesian Economics, 3(1), pp. 9-28.
Fleming, J. (1962). Domestic financial policies under fixed and floating exchange rates. IMF Staff Papers, 9, pp.369-379.
Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58(1), 1-17.
Gesell, S. (1916). El Orden Económico Natural por Libretierra y Libremoneda . Buenos Aires: Editada por E.F. Gesell.
Guzzini, S. (1993). Structural Power: The Limits of Neorealist Power Analysis. International Organization, 47(3), pp.443-478.
Hicks, J. (1967). Critical Essays in Monetary Theory. Oxford: Oxford University Press.
Keynes, J. M. (1930). A treatise on money. The Pure Theory of Money. En Moggridge, D. (Ed.), The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. V. Cambridge: Cambridge University Press.
Keynes, J. M. (1933). The distinction between a co-operative economy and an entrepreneur economy. In Moggridge, D. (Ed.), The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. XXIX. Cambridge: Cambridge University Press.
Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. In Moggridge, D. (Ed.), The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol.VII. Cambridge: Cambridge University Press.
Lavoie, M. (2014). Post-Keynesian Economics: New Foundations. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar Publishing Limited.
Marx, K. (1844). The Power of Money. En Marx, K. y Engels, F., Collected Works Vol. 3 (pp.322-326). Nueva York: International Publishers.
Marx, K. (1857-1858). Economic Manuscripts of 1857-1858. En Marx, K. y Engels, F., Collected Works Vol. 28. Nueva York: International Publishers.
Marx, K. (1867). Capital vol.1. The Process of Production of Capital. En Marx, K. y Engels, F., Collected Works Vol. 35. Nueva York: International Publishers.
Merton, R. (1948). The Self-Fulfilling Prophecy. The Antioch Review, 8(2), pp.193-210.
Minsky, H. (1985). Money and the Lender of Last Resort. Challenge, 28(1), pp.12-18.
Mundell, R. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas. The American Economic Review, 51(4), pp.657-665.
Mundell, R. (1963). Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates. Canadian Journal of Economic and Political Science, 29(4), pp.475-485.
Obstelfeld, M. (1986). Rational and Self-Fulfilling Balance-of-Payments Crises. American Economic Review, 76(1), pp.72-81.
Schumpeter J. (1942) Capitalism, socialism and democracy. Nueva York: Harper Perennial Modern Thought Edition.
Zaleskiewicz, T., Gasiorowska, A., Kesebir, P., Luszczynska, A., Pyszczynski, T. (2013). Money and the fear of death: The symbolic power of money as an existential anxiety buffer. Journal of Economic Psychology, 36, pp.55-67.
Zhou, X., Vohs, K., y Baumeister, R. (2009). The Symbolic Power of Money: Reminders of Money Alters Social Distress and Physical Pain. Psychological Science, 20(6), pp.700-706.
John Cajas Guijarro es profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional. Se agradecen los valiosos aportes y revisiones de Alberto Acosta en el presente texto.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235449&titular=revista-econom%EDa-de-la-universidad-central-del-ecuador:-el-supra-poder-monetario-
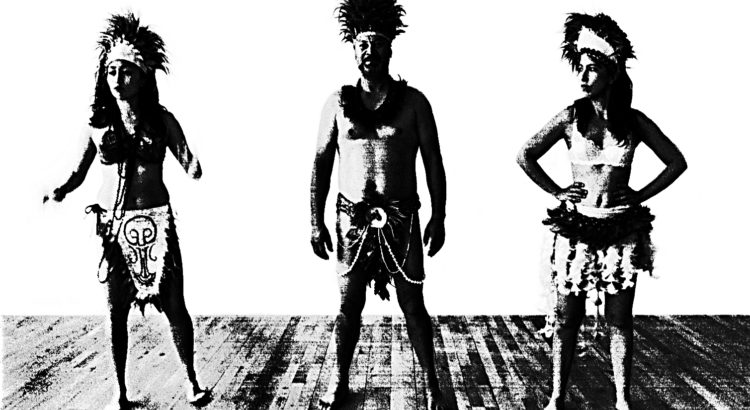












 Users Today : 3
Users Today : 3 Total Users : 35460626
Total Users : 35460626 Views Today : 5
Views Today : 5 Total views : 3419655
Total views : 3419655