Argentina/09 abril 2016/ Autor: Gabriel Latorre. Fundación Lúminis/ Fuente: Insurgencia Magisterial
A fines del año 2015 se publicaron los resultados de la primera encuesta Nacional de la integración de Tic en la educación básica argentina. Ese proyecto fue dirigido por el ex ministro de educación nacional Juan Carlos Tedesco. En esta entrevista indagamos sobre algunos aspectos y conclusiones producto de los resultados de ese trabajo, vinculados a situaciones y problemáticas de las políticas de integración de Tic en el sistema educativo argentino.
Entre 1982 y 1986 se desempeñó como Director del CRESALC (Centro Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe) , en Caracas. A partir de 1986 fue nombrado Director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC), en Santiago de Chile, cargo que ejerció hasta 1992.
, en Caracas. A partir de 1986 fue nombrado Director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC), en Santiago de Chile, cargo que ejerció hasta 1992.
Desde 1992 hasta 1997 se desempeñó como Director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, en Ginebra. Fue Director de la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO, en Buenos Aires desde su creación en 1997, hasta el año 2005.
Fue Secretario de Educación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología entre abril de 2006 y diciembre de 2007 y luego Ministro de Educación hasta julio de 2009. Posteriromente se desempeñó como Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación Argentina, hasta octubre de 2010. En la actualidad, es el Director del Programa para la Mejora de la Enseñanza de la UNSAM. Fuente Wikipedia. Disponible en:https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Tedesco
Información técnica sobre la Encuesta:
La encuesta se llevó a cabo durante el segundo semestre del año 2013 y tomó como universo de análisis a todas las unidades educativas de nivel primario y secundario, de gestión estatal y privada, de las 24 jurisdicciones del país.
El diseño muestral se elaboró con criterios de representatividad a nivel nacional, por nivel educativo y sector de gestión. Participaron un total de 1.446 escuelas de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En las escuelas de la muestra elegidas aleatoriamente, se aplicaron cuestionarios específicos para directivos, docentes de materias troncales del currículum y estudiantes del 10° año de la escolaridad obligatoria.
Se entrevistaron a un total de 1.446 directivos, 4.135 docentes y 9.321 estudiantes de nivel secundario. Del total de establecimientos relevados, el 93% pertenece al ámbito urbano y periurbano (localidades de más de 2.000 habitantes) y el 7% restante se emplaza en zonas rurales. El 83% de las unidades educativas de nivel primario son de jornada simple y el 17% a formatos institucionales de jornada extendida o completa, cifra muy cercana al parámetro poblacional de 17,4%, según datos oficiales (DINIECE, 2013).
En el nivel primario se buscó garantizar la representatividad a nivel nacional para los dos subuniversos considerados: escuelas primarias estatales y escuelas primarias privadas. De este modo, el tamaño final de la muestra (724 casos-escuelas) surge de la adición de las dos muestras individuales que se calcularon para cada subuniverso. En cada caso, se propuso un margen de error máximo de ±5%, una dispersión amplia (p=50) y un nivel de confianza del 95%.
Entrevista:
-Gabriel Latorre:- En cuanto a la formación docente y las propuestas formativas respecto al manejo de las Tic y a los modelos pedagógicos ¿Qué aspectos observaron que hayan tenido mayor incidencia en la práctica dentro de las aulas?
– Juan Carlos Tedesco:- La encuesta obviamente es un método de investigación que tiene sus posibilidades y también sus limitaciones. La encuesta nos da evidencia de que es lo que los docentes dicen, y muchas veces lo que dicen no es lo que hacen, porque hay un efecto derivado del debiera decir, lo que culturalmente está más admitido como el deber ser de lo que se hace. Entonces, los docentes dicen que adhieren al uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y esta adhesión hoy en día es casi universal. Es un hecho nuevo porque en encuestas de este mismo tipo, hace 10 o 15 años, encontrábamos que había un sector importante, de un 20 a un 25 % de los docentes, que decían que las tecnologías eran una amenaza, y las perseguían casi como a un enemigo de la tarea profesional docente. Este cambio cultural no es banal, porque implica que ya por lo menos no tenemos que superar esa resistencia al uso de las tecnologías. También adhieren a las políticas que se están aplicando en este terreno, especialmente a las políticas de universalización al acceso a las tecnologías. Cuando se les pregunta sobre estos temas, programas como el Conectar Igualdad, e incluso programas en el nivel de las jurisdicciones (provincias) se encuentra un nivel de adhesión muy grande. Es decir, que estamos en un escenario en el que sea por estrategias dedicadas a esto o por efecto un poco espontáneo de la expansión de las tecnologías en la vida cotidiana, todo el mundo hoy las usa. Probablemente ese haya sido el factor que produjo este cambio cultural y no tanto porque haya habido políticas específicas para esto. Pero sea por lo que sea, el hecho es que estamos en un contexto favorable a la introducción de las TICs en el proceso de enseñanza. El problema ahora deriva del uso, porque si bien todos adhieren, cuando la encuesta pregunta ¿pero usted las usó el último año? los porcentajes de respuesta positiva descienden casi a la mitad. Todos adhieren pero la mitad no la usa. Cuando preguntamos sobre qué tipo de uso se está haciendo de las tecnologías también se advierte que el uso es bastante superficial, se usan para pasar un video o para mandar a los alumnos a Wikipedia a copiar y a pegar un texto.
En la encuesta les preguntamos a los estudiantes de escuela secundaria si los profesores usaban las Tic. En ese sentido los estudiantes dieron una respuesta mucho más confiable que los propios profesores. De acuerdo con la evaluación de los estudiantes los que menos la usan son los profesores de ciencias, de ciencias exactas y naturales (física, biología, química).
Es notable que os que menos las usan sean los docentes de estas asignaturas.
-GL:- Dado que particularmente en el área de ciencias naturales hay toda una serie de software específicos, como por ejemplo, el caso de los simuladores, para poder utilizarlos desde la geometría hasta la astronomía.
– JCT:- Sí, efectivamente, pero los profesores no los conocen y no los usan.
-GL:- ¿Teniéndolos en la propia netbook que reciben en el programa Conectar Igualdad?
– JCT:- Sí. A veces tampoco conocen su manejo. Pero es una situación diferente, porque por ejemplo el profesor de historia no necesita ningún software específico, los manda a Wikipedia y dice que usa las tecnologías. El docente de física o de química en cambio, no tiene este recurso más simple, sino que tiene que manejar ese software, tiene que dominarlo y utilizarlo en clase. Esto es muy preocupante porque implica que hay una muy baja renovación de las didácticas de la enseñanza de la ciencia, que tiene un efecto no sólo pedagógico sino social y cultural.
-GL:- Y estratégico en cuanto a un aspecto de las condiciones de desarrollo.
– JCT:- Claro, por eso, nuestros egresados de la escuela secundaria son, exagerando un poco, analfabetos científicos. La ciencia no forma parte de la cultura juvenil, y eso termina provocando que tengamos problemas para que elijan carreras científico-técnicas en la universidad, para que se orienten en un sentido que para el país desde el punto de vista económico y social es muy importante. Hay algunos cambios en esa situación, pero insisto, ahí tenemos un problema muy serio.
Cuando le preguntamos a los docentes, ¿Dónde aprendió lo que efectivamente usa?Todos responden que han hechos cursos de capacitación. Sin embargo, los cursos de capacitación no son la fuente más importante de la cual se nutren los docentes para explicar por qué hacen lo que hacen y dónde lo aprendieron. Son instancias no formales de capacitación en las que se da ese aprendizaje; por ejemplo: en la sala de profesores, hablando con los colegas, por cuenta propia. Son todas formas de aprendizaje que no dependen de las estrategias políticas de capacitación en servicio que se implementan desde los ministerios de educación.
-GL:- Es decir que lo que se evidencia es que las instancias más horizontales, entre pares, han sido las más útiles en el aprendizaje de tipo práctico.
– JCT:- Efectivamente. Eso no es una novedad porque no solo sucede con las TIC. Cuando uno le pregunta a los docentes sobre cualquier otra dimensión de su desempeño, sea la enseñanza de las matemáticas, de su disciplina, o en donde aprendió actividades no estrictamente disciplinarias como la evaluación, manejo de temas de disciplina o contacto con los padres, en todas esas dimensiones siempre los datos disponibles indican que los cursos de capacitación no son la fuente primordial de aprendizaje de los docentes.
-GL:- ¿Sean estos cursos presenciales o en modalidad virtual?
– JCT:- Sí, ambas modalidades.
-GL:- ¿En ambos casos, las dos modalidades no han tenido ese nivel de incidencia en el aprendizaje de los docentes que tienen los aprendizajes entre pares
– JCT:- No. Eso es lo dicen los profesores. Este es un dato revelador de la necesidad que tenemos de salir de la idea de que formación en servicio es dar cursos de capacitación. Ese tipo de cursos son la modalidad dominante en la capacitación en servicio. Generalmente es un curso individual y fuera del lugar de trabajo, cuando toda la evidencia, tanto nacional como internacional, indica que las formas de capacitación en servicio más efectivas son las que se dan en el lugar de trabajo, con el equipo, y en el caso de las TIC, con los alumnos. Lo importante es que el docente vea el impacto que tiene el uso de las TIC con el alumno. Esas instancias de capacitación han demostrado ser mucho más efectivas: la idea de la demostración, de ver cómo lo hace el otro, pero con el alumno involucrado, no sólo entre adultos o entre docentes.
-GL:- Es decir, que el modelo podría ser una formación práctica dentro del aula.
– JCT:- Efectivamente.
-GL:- ¿Las propuestas de formación en formato de cursos presenciales y virtuales no serían complementarias a la formación en el aula?
– JCT:- Depende de lo que queremos formar en el docente. Si uno lo quiere formar en la actualización de los contenidos de su disciplina, probablemente el curso sea una forma eficaz. Pero si queremos formarlos en aspectos como el uso de TIC en una modalidad nueva necesitamos de cierto cambio de representaciones, de mentalidad. En ese caso, el curso individual y por fuera de la escuela no parece ser lo más efectivo, porque normalmente si el docente después vuelve a la escuela y si el otro docente que va a estar en la materia siguiente o al mismo tiempo que él en el aula, o el director de la escuela, no comparte esa visión o no ha tenido esa experiencia de capacitación, él queda como un actor aislado en el cual su trabajo y el impacto que genere se neutralizan rápidamente.
Tenemos que apuntar a esta idea de integralidad en la institución. Una idea que además se asocia con una categoría más global del profesionalismo docente como profesionalismo colectivo. El trabajo docente no puede seguir siendo entendido como un trabajo donde la unidad de desempeño es el aula. Así fuimos formados todos en la carrera docente. Entro al aula, cierro la puerta y tengo autonomía para hacer lo que quiero, casi es una autonomía personal. La unidad de desempeño tiene que ser por lo menos la escuela.
-GL:- La puesta en práctica de esa representación del trabajo docente, particularmente en el caso de la escuela secundaria, ¿no implicaría también un cambio de organización que signifique otro tipo de espacios y tiempos de interacción entre docentes, incluso siendo de diferentes áreas curriculares?
– JCT:- Sin duda. Hace tiempo que sabemos que la escuela secundaria no puede seguir siendo organizada sobre la base de la materia y el profesor que la da.
-GL:- ¿Por qué considera que sigue igual esa situación? Es algo de lo que se habla, hay bibliografía al respecto, congresos en los que se expone y no se concreta ningún cambio.
– JCT:- Porque las transformaciones de ese tipo son transformaciones que involucran otras dimensiones además de la pedagógica. Me refiero a transformaciones desde el punto de vista de la estructura de poder en las instituciones, ya que se rompe con ciertas situaciones de la corporación profesoral. De hecho ser profesor por establecimiento implicaría también recursos y financiación, porque habría que pagar horas institucionales para que los docentes estén trabajando en una escuela y no sólo por la hora cátedra. Eso supone también un cambio en la estructura salarial. De hecho, yo creo que uno de los factores que interviene para que estas trasformaciones no se logren, es que se necesitan tiempos medianos o largos.
-GL:- Tiempos que exceden el de un gobierno…
– JCT:- Exceden los tiempos de un gobierno y exigen modalidades que incluso puedan ser hechas de forma gradual para que simultáneamente puedan coincidir estructuras diferentes. La provincia de Córdoba, por ejemplo, empezó hace un par de años con un proyecto en las escuelas Proa donde tienen todas estas características. Esto que todo el mundo dice que hay que hacer lo están haciendo en 20 escuelas. En esta etapa el plan es llevarlo a 50. Pero para que de 20 se pase a 50, y que de 50 se pase a 100 necesitan continuidad en la gestión política, porque si cambia el gobierno y viene otro y dice “no, como este plan era del gobierno anterior no lo vamos a continuar” todo ese esfuerzo se pierde.
-GL:- Esas transformaciones tienen que ser tomadas como una política de estado.
– JCT:- Políticas de estado, políticas que necesitan ciertos consensos y de una gradualidad, porque no es posible de un día para otro pasar de una modalidad de profesor por disciplina a profesor por establecimiento.
-GL:- ¿Cuánto hace que Córdoba está llevando adelante ese proyecto?
– JCT:- Hace 4 años.
– ¿Hay un relevamiento de resultados? ¿Cómo está funcionando?
– JCT:- Sí. Los resultados son muy buenos. Por eso es que están decidiendo expandirla. Pero también la expansión es gradual, porque además necesitamos directores de estas escuelas que sean directores capaces de manejar un proyecto por establecimiento. Y eso no se improvisa. No se puede transformar de un día para el otro un director de una escuela secundaria con una modalidad tradicional en un director de una escuela que tiene que tener un proyecto institucional, manejar al equipo y coordinar las áreas entre los profesores. Eso exige competencias que normalmente los directores de las escuelas pueden tener o no tener. Hay que formarlos en ese sentido.
Todo el mundo está de acuerdo en los pactos educativos cuando no tiene el poder. Cuando tiene el poder la situación cambia y no está dispuesto a dialogar tanto con el otro. Esto es una dinámica política más o menos conocida.
-GL:- Que estaría vinculada a la dinámica de los espacios de poder. Por ejemplo cuando mencionaba al docente como parte de una institución, su representación como parte de un colectivo a veces se plantea de manera corporativa también.
– JCT:- Efectivamente, los profesores han sido formados en lealtad hacia su disciplina, no hacia la escuela en la cual trabajan.
-GL:- Tener una lealtad hacia la escuela implicaría una forma de lealtad hacia a la comunidad donde está afincada esa institución.
– JCT:- Y hacia el estudiante. El estudiante es una unidad, no está fragmentado en una hora de matemáticas, en una hora de historia, en una hora de literatura. Para ubicarse en ese ámbito de lo institucional también es necesario cambiar representaciones de los profesores, como por ejemplo pautas culturales y pautas de prestigio. El profesor de matemáticas normalmente asienta su prestigio en el hecho de que sus estudiantes no aprenden matemáticas, y eso es una pauta cultural. De esa manera esa materia se transforma en un filtro.
-GL:– La representación de la dificultad asociada a la exigencia y la exigencia a la excelencia del profesor.
– JCT:- Eso hay que cambiarlo y no se lo cambia con discursos.
-GL:– Retomo la idea que mencionó respecto a que el alumno no es un sujeto segmentado en cada área curricular, sino que es un sujeto particular que tiene que ser parte de una integralidad institucional de aprendizaje. Eso implicaría la necesidad de articular y complementar los conocimientos de cada área en un proyecto institucional.
– JCT:- En un proyecto institucional que además tiene que tener como gran función la orientación, porque nuestro país ha declarado obligatoria la escuela secundaria, es decir que tenemos un ciclo de educación obligatoria que parte de los 3-4 años hasta al final de la secundaria (17- 18 años). Obligatoriedad significa universalidad, es decir que lo que es obligatorio es común, y esto supone que un muchacho o una muchacha, al final de la escuela secundaria pueda definir su proyecto de vida: qué le gusta, qué no le gusta. Es por ello que el currículum de esta educación obligatoria necesariamente tiene que ser integral y no enciclopédico. Le tenemos que permitir al alumno que haga experiencias de aprendizaje en todas las dimensiones: en lo científico, en lo estético, en lo físico, en lo cognitivo, en lo emocional, porque solo puedo saber si soy bueno para algo o no si realicé experiencias de aprendizaje en ese dominio. Entonces, la escuela secundaria o la escuela obligatoria tiene está gran función, que al final de la escuela de un ciclo obligatorio de 13-14 años una persona diga“bueno, yo quiero seguir la universidad en tal o cual campo disciplinar; no quiero seguir la universidad, quiero ir a trabajar; desempeñarme como ciudadano”.
La gran función es la orientación. Para eso todos los profesores tienen que trabajar en equipo y tienen que discutir la performance de sus alumnos, exigir obviamente lo básico, los mínimos rendimientos de cada una de las materias, porque no vamos a poder exigir que todos sean excelentes en todo. Algunos pueden ser excelentes en una dimensión y otros en otra. Ese es un trabajo institucional. Insisto, no es fácil formar a este equipo de docentes y directivos.
-GL:– ¿Y cómo se lo trabaja? Porque el docente está formado en otro modelo, ¿cómo se abordaría ese trabajo formativo?
– JCT:- Normalmente aquí es donde se articula formación inicial con formación en servicio. Mucho de esto debería estar en la formación inicial, para que los futuros docentes egresen ya con estas competencias. La formación en servicio hay que hacerla, insisto, con modalidades que apunten a ese objetivo de integralidad. Un primer paso es que la formación en servicio sea en la escuela y en equipo para que estas cuestiones se discutan entre todos. En esas instancias debería haber asesores, personal capacitador que vaya con este tipo de propuestas, porque espontáneamente no van a surgir.
Hay mucha heterogeneidad, hay escuelas donde esto ya se está desarrollando, tanto escuelas privadas y públicas donde esto sucede. Sucede porque el director por casualidad o el equipo de dirección tienen está impronta y la desarrollan. Y como es por casualidad, el día que el director se jubila la misma escuela que antes tenía una performance más o menos en esta línea al año siguiente puede cambiar. Por eso digo que hay que transformar esto que hoy sucede espontáneamente en una política. Y hay que comenzar, hay que aprender, no sabemos hacerlo con todas las certezas, pero si no empezamos…
– GL:– ¿Se pueden tomar referencias de otros contextos en otros países?
– JCT:- Seguramente.
– GL:– ¿Las hay en ese sentido? Incluso cercanas culturalmente.
– JCT:- Las hay, y como en todo uno puede inspirarse. A veces lo que pasa con las miradas comparativas es que uno quiere trasladar el producto, no el proceso, y en este sentido lo que importa es el proceso. En las políticas de innovaciones muchas veces se discute cómo llevar a escala una innovación, y lo que hay que llevar a escala es la capacidad de innovar, no la innovación en sí, porque si uno toma una innovación que dio muy buen resultado y la quiere llevar a otro ámbito y no hizo el proceso por el cual se diseñó esa innovación y se pudo avanzar, lleva solo el producto terminando. Esas políticas no han funcionado. Lo que hay que estimular son procesos de innovación que se adecuen a la heterogeneidad. Nosotros tenemos entre primaria y secundaria 45.000 escuelas en este país, y con contextos completamente diferentes, pretender que todos tengan la misma secuencia de cambio es una ilusión y además es falso. Lo que hacemos apuntando a eso es provocar el fracaso de la innovación. Por eso digo, también en esto hay que asociarlo con políticas que vayan en la línea de dar más autonomía en las escuelas, tanto en las secuencias como en los procesos, no en el resultado final. Lo que tiene que ser homogéneo es el resultado final, que es que todos terminen la escuela secundaria. Posiblemente para lograr eso en el Chaco no sucederá lo mismo que en la Ciudad de Buenos Aires. Todos queremos que tengan ciertos estándares de rendimiento, estén donde estén, tengan el origen social que tengan: que tengan igualdad en los logros de aprendizaje. Para lograr eso no puedo hacer lo mismo en un lado que en otro, y para dar autonomía hay que fortalecer competencias profesionales. Insisto, creo que es importante admitir que los problemas educativos son complejos, no hay balas de plata al estilo de “en realidad hay que hacer esto y con esto lo resolvemos”. La formación, la capacitación docente es una estrategia indispensable, pero tampoco es que solo la formación y la capacitación docente van a resolver los problemas. Si no hacemos cambios institucionales por más que se forme a los docentes seguimos con el mismo diseño institucional y no va a dar resultado. Si no mejoramos las condiciones de trabajo de los docentes, por más que se los forme mejor no van a mejorar. Si no creamos la carrera docente, que es otro desafío muy importante para con la docencia. Está la ley y no hemos logrado avanzar con eso.
– GL:– ¿Cómo sería la propuesta en sí?
– JCT:- La ley establece el principio de que para ascender en la docencia tiene que haber dos vías: una la vía tradicional, un docente que quiere ascender pasa a funciones directivas, que eso es lo que hay hoy.
– GL:– Y no todos aspiran a ese puesto, ni tampoco todos lo que quieren ser directivos son idóneos para esa función.
– JCT:- Y nunca va a haber tantos puestos de dirección como docentes que quieren progresar, es decir que ahí se está creando siempre un espacio de frustración muy grande.
Entonces, en la ley está esa idea que hay que dejar esa vía de ascenso, pero hay que crear otra vía de ascenso sin dejar la docencia, que se pueda ascender en el ejercicio de la docencia en sí. Hoy en el único nivel donde eso existe es en la universidad. En la universidad uno tiene un ayudante de segunda, un ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, profesor titular. Son escalones que en la trayectoria de un profesor se van haciendo siempre en el ejercicio de la profesión. En el caso de la escuela primaria y secundaria no tenemos eso. Se pasa a ser director o sino la otra vía que se tiene de mejora es la antigüedad: más años, si se tienen más años trabajando se cobra más. No es ninguna garantía que por tener más años de ejercicio en la docencia uno sea mejor docente.
La ley define la necesidad de diseñar una carrera docente, que sería la segunda vía de ascenso, y en eso hasta ahora ha sido imposible de avanzar.
-GL:– ¿Por qué?
– JCT:- Porque se dan obstáculos con los sindicatos, porque esto hay que discutirlo con esas organizaciones y los sindicatos tienen una posición en este sentido bastante, a mi juicio, criticable, porque se oponen a la profesionalización del ejercicio de la docencia. Para ellos, igual trabajo igual salario, lo que quieren son puestos, es decir que el ascenso signifique un puesto diferente, pero la profesionalización implica que sigan siendo docentes. En esto no se ha podido avanzar, porque siempre en las paritarias se termina discutiendo salario y piso salarial, y nunca hay tiempo, ni oportunidad, ni condiciones para discutir estos otros temas que son fundamentales.
-GL:– Pero las paritarias no tienen porque ser la última instancia de diálogo con el sindicato ni con el ministro.
– JCT:- No, no necesariamente.
– GL:– ¿O suele terminar todo ahí? Le pregunto desde su experiencia como ministro de educación nacional.
– JCT:- Termina ahí.
– GL:– ¿Siguen hablando después, se sienta el ministro de tal provincia con el sindicato a decir “bueno, cerramos el tema números de los sueldos y ahora hablemos de esta otra cuestión”? Me refiero a avanzar sobre cuestiones que también aporten a que no explote todo después en la próxima paritaria.
– JCT:- Muy poco. La verdad es que en muy pocos casos.
-GL:– ¿Por qué sucede eso?
– JCT: – Eso implicaría hacer un estudio sobre el sindicalismo docente. El sindicalismo docente en Argentina nació como un sindicalismo defensivo, un sindicalismo que resistía políticas de ajuste salarial. Yo soy maestro y durante buena parte de mi carrera como maestro en la escuela primaria y en la escuela secundaria no había sindicatos docentes. Los sindicatos docentes son organizaciones que surgieron en los años 70 y se fueron consolidando para resistir políticas de ajuste salarial. Nacieron con esa impronta. Además es un sindicalismo muy diversificado. Si uno quiere discutir el sueldo de los metalúrgicos tiene a la Unión Obrero Metalúrgica, y ahí están todos los metalúrgicos. Uno se pone de acuerdo con el secretario general de UOM y lo resuelve. Esto es igual si es con el secretario de los camioneros o de la construcción. Con los docentes no pasa esto. En la Ciudad de Buenos Aires hay 14 sindicatos. En la paritaria nacional se reúnen 5 federaciones de sindicatos que después tienen sus ramas en las provincias. Entonces, la diversificación, junto con cierta concepción que tiende más a la resistencia, hace que el diálogo sea más difícil. Otros países no tienen esta situación. Uno va a México, y con todo lo que uno tenga para criticar del sindicato de docentes mexicanos, el sindicato general del trabajador de educación de México es un sindicato poderosísimo política y económicamente también, pero es uno y las cuestiones se resuelven. Es un sindicato único, tienen filiales internas, discuten, pero hay un aparato sindical por el cual si uno llega a un acuerdo, más o menos ese acuerdo funciona. De hecho, México pudo avanzar en la línea de definir una carrera docente, con evaluación de los docentes y con acuerdo de los sindicatos. Acá es más complicado. Puede que en el futuro si logramos de alguna manera sacar el tema salarial del debate y establecer un salario digno y adecuado, logremos que el dialogo no esté sujeto todos los años a discusiones tan intensas que tienen que ver con la marcha de la economía, lo que no es un problema de los docentes. Pero lo cierto es que en la profesionalización docente estamos en deuda. Y eso hace al tema sobre la integralidad de la política. Por ejemplo con el caso de la formación inicial docente en la que hay 1.200 o 1.300 institutos de formación docente en este país. Cuando uno entra en ese mundo está ingresando en el nivel de una escala que hace complejo introducir pautas de funcionamiento que permitan una formación profesional adecuada.
-GL:– A veces se discute también si son necesarios tantos institutos.En esa discusión se abren diferentes temas, como por ejemplo los institutos que tienen muy baja matrícula y egresan cuatro alumnos de un profesorado de primaria, lo que lleva a plantear si se justifica el financiamiento de toda esa estructura; y por otro lado que esos estudiantes y futuros docentes (que en muchos casos son madres) la única opción que tienen de estudiar en 300 kilómetros a la redonda sea sólo ese instituto.
– JCT: – Sí, claro. Esa es una discusión pendiente. Hay estudios sobre el tema y el diagnóstico lo tenemos.
-GL:– ¿Cuál es?
– JCT: – El diagnóstico es que tenemos una súper población de institutos de formación docente, y que en muchos casos hay más profesores que estudiantes. Transformar un instituto de formación docente en otra cosa es un tema complejo de política educativa, porque si se lo cierra, en muchos casos, se está cerrando en la única opción de educación post secundaria que existe en esa localidad. Entonces, tampoco la idea de cerrarlo es adecuada porque se está privando de una opción de continuidad de estudios a importantes sectores de la juventud que viven en ese pueblo. Se puede plantear que en lugar de un instituto de formación docente quizá sea mucho mejor un instituto superior técnico. Sí, pero no se puede llevar un instituto superior docente a un instituto técnico muy fácilmente porque los profesores y el equipamiento son otros. Hay que tener entonces estrategias de cambio que llevan tiempo. Uno podría decir, en una primera etapa hagamos un mapa exhaustivo y confiable respecto a dónde estamos parados, y empecemos a actuar casi caso por caso. Si en algunos lugares evaluamos que ese instituto se puede transformar en otra institución educativa definimos cómo lo hacemos, qué hacemos con los profesores, cómo los capacitamos. En otro caso puede ser que no haya que transformar el instituto, sino que haya que mejorarlo, por lo que se diseñan y apliquen planes de mejora.
Todas estas estrategias exigen, por un lado, un muy buen diagnóstico que nos defina el punto de partida, y por el otro diseñar después estrategias de transformación que seguramente van a llevar tiempo, para lo cual hay que darle garantía de continuidad a la política, porque nadie puede empezar a hacer un proyecto de transformación sino sabe si eso después va a ser sostenible en el tiempo. El tema de la formación inicial docente tiene esas características. Tenemos el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), que es un dispositivo institucional con el cual se puede contar para todo esto, pero creo que hay dotarlo de instrumentos de transformación más efectivos.
-GL:– ¿Por ejemplo?
– JCT: – Por ejemplo disponer de un fondo de financiamiento. El Instituto nacional de educación Tecnológica (INET), en la enseñanza técnica lo tiene garantizado por la ley de educación de formación profesional. Entonces, si se quiere trasformar a las escuelas técnicas se cuenta con un dispositivo muy importante que permite pedirles el proyecto de mejora y financiárselos. Un dispositivo parecido podría utilizarse para los institutos de formación docente.
-GL:-¿Con el programa Nuestra Escuela, donde se presentaban propuestas de formación de los propios docentes del instituto y se las financiaba desde el INFD no se estaría en una situación cercana?
– JCT: – Es un proyecto un poco más híbrido que tiene que ver con la formación en servicio, no solo con la formación inicial. Sería bueno conocer la evaluación de algunos resultados de ese programa.
Se invirtió mucho dinero y no se sabe que está pasando con eso. En algunos casos tengo la impresión de que los resultados forman un poco parte de esto que hablábamos antes: capacitaciones en servicio que no impactan porque no tienen que ver con las necesidades que los docentes tienen de resolver los problemas de aprendizaje de sus alumnos.
Respecto a esto siempre propongo leer un libro que salió hace unos años; un diálogo de George Steiner con una profesora de literatura de los barrios más marginales de París. En el libro ella confiesa algo que podría confesar cualquier profesor nuestro, que nunca hubieron tantos cursos de capacitación, que nunca tuvo tantos manuales, instrumentos y cuestión a su disposición, y al mismo tiempo nunca tuvo tantas dificultades para resolver los problemas de aprendizaje que les plantean sus estudiantes; por ejemplo: problemas con drogas, con ambientes familiares que son distintos a los tradicionales, ausencia de adultos, anomia. Para todo eso las respuestas que tienen los profesores son muy precarias. No han sido formados para resolver ese tipo de problemas. Insisto, eso no se arregla con un curso de extensión a distancia.
-GL:– Usted mencionaba la cuestión de que para generar un cambio es necesario tener un buen diagnóstico. Con esta encuesta que realizaron en UNICEF han elaborado un mapeo de un estado de situación del uso de las TICs en educación. Desde esa base: ¿Qué tipo de decisiones podrían tomarse en base a los datos generados?
– JCT: – Primero prestarle mucha atención al tema de la capacitación docente. Hay también problemas de infraestructura tecnológica, porque dotar a todos de las computadoras es un paso muy importante, pero en muchos casos lo que se advierte es que el bajo uso también tiene que ver que no hay una infraestructura tecnológica que permita ese uso.
-GL:– ¿Conexión a Internet, por ejemplo?
-JCT: – Conexión a Internet.
-GL:– Eso sería un filtro de posibilidades de hacer un mejor uso pedagógico. Más allá del docente que no sabe que tiene un software para su materia.
– JCT: – Sí, claro.
Si el profesor a veces no tiene enchufes, o si los tiene pero tarda la conexión a internet es lógico que se replantee que la clase tiene 45 minutos y que si se tarda 15 minutos en que esté todo conectado piense “no, me vuelvo a la tiza y el pizarrón”.
Son problemas que parecen banales pero sin embargo son problemas muy importantes. Hay que tener una línea de acción en ese sentido.
-GL:– ¿Eso implica dinero, es decir, presupuesto en cada escuela?
– JCT: – Dinero y gestión, porque lo que tienen estos programas de universalización del acceso es que son programas masivos que no tienen en cuenta los puntos de partida de cada institución. Entonces, las computadoras llegan a todos, tengan conexión o no en la escuela, las sepan usar o no.
-GL:– ¿Como una dotación individual, de alguna manera sin ver el contexto?
– JCT: – Y todo centralizado. Yo creo que hay que pasar a una segunda fase de implementación de estos programas, pasar a estrategias de implementación que permitan adecuarse a la diversidad de situaciones.
-GL:– ¿Usted cree que se deben continuar esos programas?
– JCT: – Sí, sin duda.
-GL:– Porque si no, no tendría sentido todo lo que se hizo hasta ahora, todas las inversiones.
– JCT: – No, por supuesto. Yo habría sido partidario de otras estrategias.
-GL:– ¿Por ejemplo?
– JCT: – Cuando era ministro y decidimos empezar con el modelo 1 a 1 (una computadora por alumno) decidimos empezar por el lugar donde si uno le da una computadora a cada alumno está resolviendo un problema y satisfaciendo una necesidad. Por ese motivo apuntamos al ciclo superior de las escuelas técnicas. La primera licitación de compra de computadoras con el modelo 1 a 1 fue para el ciclo superior de las escuelas técnicas con un total de 250.000.
Mi idea era que debíamos partir de las escuelas técnicas porque es donde hay equipamiento y donde hay mayor capacidad de uso por parte de los profesores, y de a poco ir expandiendo el programa. Bueno, se dio el salto del ciclo superior de escuelas técnicas a toda la escuela secundaria. Ese salto tenía y tiene riesgos muy altos como los que estamos viendo, y también riesgos de sustentabilidad porque en proyectos de este tipo el financiamiento es muy costoso.
-GL:– Sostener la reparación técnica y el mantenimiento, por ejemplo
– JCT: – Sostener el proyecto, porque la vida útil de estos aparatos son tres años, es decir que hay que ir renovándolos. Los chilenos tienen el modelo 1 a 1 con una modalidad mucho más austera, tienen carritos donde hay 20 o 30 computadoras y van a la sala del profesor que las va a utilizar. Si el profesor de física las va a usar te traen el carrito con las 30 computadoras. Cuando termina la clase el carrito queda en la escuela, no se llevan las computadoras a la casa. Esa es una modalidad de uso más sustentable financieramente y desde el punto de vista pedagógico cumple con las mismas funciones.
-GL:– La dimensión de aprendizaje en la casa y/o social no está en esa modalidad.
– JCT: – Eso es cierto, pero insisto, no somos un país rico como para poder tener ese modelo. Entonces, si se quiere extender el modelo 1 a 1 a la primaria no habría que hacerlo con la modalidad con que se hizo en la escuela secundaria, sino tener alguna modalidad un poco más sustentable financieramente y que resuelva los problemas desde un punto de vista pedagógico. Yo creo que atendiendo estos puntos se puede continuar. La otra dimensión sobre la cual me parece fundamental avanzar es sobre la experimentación, la innovación en el uso de las tecnologías.
-GL:– ¿Y cómo piensa eso línea de trabajo? ¿Con qué tipo modelo?
– JCT: – El Estado debería crear un instituto de investigaciones y de innovaciones pedagógicas en el uso de las tecnologías, porque si no dependemos de la innovación de las empresas. Hoy son las empresas las que nos dicen por dónde y para dónde ir. Las empresas deciden no fabricar más las netbook y pasar a las tablets. ¿Por qué? ¿Quién dice que las tablets son mejores que las netbooks desde un punto de vista pedagógico, desde un punto de vista de necesidades del aprendizaje? Al contrario, muchos dicen que son peores.
-GL:– Por ejemplo: con las tablets no se puede aprender a programar.
– JCT: – Efectivamente, no se pueden escribir textos largos. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque la empresa lo decidió, y la empresa lo decide en función del lucro. La obsolescencia rápida de los productos tecnológicos es una necesidad de lucro de las empresas, pero no es una necesidad social. Pienso: el Estado, que es el principal comprador, ¿no puede imponer pautas de innovación tecnológica que respondan a las necesidades de aprendizaje de los alumnos?
-GL:– Lo que plantea es que el Estado apunte a demandar un producto más a medida de esas necesidades.
– JCT: – Claro. Para hacer eso el estado tiene que fortalecer su capacidad de demanda, tiene que decir “queremos esto, por tal y tal razón, porque nuestras investigaciones nos demuestran que este es el camino.”
Hay que hacer un centro de innovación tecnológica. Quizás podremos hacerlo no necesariamente como una institución dependiente directamente del Estado, muchas universidades pueden tener centros de este tipo. Ya hay grupos trabajando. Eso implica tener una política de investigación, de experimentación que le dé al Estado mayor calidad de demanda para fortalecer su capacidad de negociación con los sectores privados. Esto incluso hasta puede ser una dimensión no solo nacional, porque las empresas todas las decisiones que toman, no las toman acá, no son decisiones nacionales, son decisiones globales. No tenemos un sector público que negocie a ese nivel. Pero sí podemos fortalecerlo por lo menos al nivel de la región, Brasil, Argentina, Chile, etc. En este ámbito no hay especificidades nacionales, los problemas son bastantes comunes.
-GL:– ¿Esos centros de investigación e innovación también trabajarían en estrategias pedagógicas y en diseño de recursos educativos?
– JCT: – Sí. Incluso hasta en la propia formación docente se puede investigar qué estrategias de formación son más efectivas. Sobre eso a veces actuamos intuitivamente o por alguna experiencia de casos, pero no tenemos investigaciones así.
Insisto, estamos en una situación de dependencia muy fuerte de las empresas.
-GL:– ¿Aún teniendo organismos como Educar o como Escuelas de Innovación?
– JCT: – Sí, esa base está. Esos organismos y programas creo que hay fortalecerlos. Además hay que tener una política para que puedan transferir los resultados de sus trabajos a los institutos de formación docente, ya que muchas veces no tienen esa posibilidad.
-GL:– ¿El INFD podría ser un organismo que genere ese espacio?
– JCT: – Podría ser, pero en el marco de una política que tenga metas a mediano y a largo plazo que podamos evaluar. Yo estoy personalmente frustrado en ese sentido. Cuando la ley de Financiamiento Educativo cumplió su meta en el 2010 se discutió, y se sigue discutiendo hasta el día de hoy, si no hay que hacer una nueva ley de Financiamiento Educativo.
¿Por qué la ley de financiamiento educativo? El financiamiento, el 6% de PBI para educación ya está en la Ley Nacional de Educación. Lo que tenemos es que tener un plan nacional de educación por ley, en ese plan deberían estar consignadas las metas y el financiamiento de cada meta. Porque si no caemos en el mismo riesgo que con la Ley de Financiamiento Educativo: la meta de financiamiento del 6% se cumplió, pero después todas las metas específicas no, porque el aumento de los recursos se destinó fundamentalmente al salario.
Supongamos que se establece el financiamiento para el equipamiento tecnológico en 5 años o 10 años, como meta. ¿Quién es responsable de ese financiamiento, cuánto el Estado nacional y cuánto la provincia? ¿Qué es lo que nos pasa con la meta de la jornada extendida? Si ponemos la meta en la jornada extendida hay que hacer un gran esfuerzo colectivo en infraestructura, porque si queremos tener una escuela que sea de jornada completa tenemos que construir otra escuela para los que asisten en el turno tarde. Esa parte, no digo que sea fácil, pero es relativamente sencilla y el Estado nacional cubre buena parte de eso con el plan de infraestructura escolar. Pero después hay que nombrar a los docentes, y los docentes son nombrados por las provincias, que son las que pagan los salarios. Uno de los obstáculos más serios para avanzar en la jornada extendida y completa es que en las provincias, los gobernadores, no ven con mucha simpatía todo esto porque el peso fundamental del presupuesto cae sobre ellos sostenidamente en el tiempo, porque la construcción de la escuela se hace una vez, pero después está el mantenimiento. Si queremos lanzar la meta de la jornada extendida hagamos una estimación de costos y veamos si no es que la Nación no tendría que intervenir, quizás más activamente, en el tema salario de los docentes de la provincia, porque si eso no cambia no vamos a avanzar en esa meta. No es que no avanzamos porque algún perverso no quiere que haya escuelas de jornada extendida, es porque hay un tema financiero ahí muy fuerte. Entonces la idea de tener un plan, metas, de decir cuándo, que podamos evaluar si se cumple, si no se cumple, por qué no se cumple, y el financiamiento de cada meta, y en ese financiamiento de cada meta definir cuánto provincia, cuánto nación y cuánto puede venir de aportes privados. En fin, discutir específicamente meta por meta del financiamiento, y no tener una Ley de Financiamiento Educativo general que puede tener los mismos problemas que tuvimos con la Ley de Financiamiento hasta el año 2010. Creo que ese es también un desafío importante que toca a este tema de las TIC, pero abarca todas las otras posibilidades.
-GL:– En relación a la forma en que los directivos incorporan las TIC en un acompañamiento pedagógico, no sólo en lo administrativo. ¿A qué conclusiones pudieron llegar en base a la encuesta?
– JCT: – Bueno, la encuesta dice lo mismo, todos los directores están de acuerdo, todos adhieren. Ahora, después en cuanto a la capacidad del directivo para orientar pedagógicamente a los profesores en el uso de las TIC es muy variado y en general es muy pobre, porque a los directivos tampoco nadie los formó para que hagan eso. Eso es también parte del diseño del proyecto. Por ejemplo, como en el caso del diseño de un proyecto como Conectar Igualdad que no dio lugar a la institución, a que el director tuviese un papel importante en el armado del proyecto, no solo para recibir las computadoras.
Recuerdo el caso de un director de Misiones que me decía, “yo no tenía este problema, y ahora tengo un problema más, ¿qué hago con estas computadoras? Me llegaron en noviembre. Si se las doy ahora, se las llevan a su casa y vuelven en marzo del año del viene. Entonces, no se las doy, las tengo que guardar, tengo que encontrar un local donde guardarlas con unos candados muy grandes para que no se las lleven.” Por eso digo, el director no está incluido en el diseño institucional del proyecto, la escuela como institución no aparece en un proyecto diseñado a escala masiva, universal, y no de abajo hacia arriba. No es que el director desarrolla una serie de actividades y dice “Ya estamos en condiciones de recibir las computadoras”. No, les llegaron cuando desde el punto de vista de la distribución les toco que les llegasen.
Los grupos focales que hicimos a lo largo de este proyecto de encuestas mostraron que en muchos casos lo primero que hacen los chicos cuando reciben la computadora es borrarle todos los programas y ponerle los jueguitos que usan. Los chicos decían “si los profesores no la usan”. Cuando uno pisa tierra, esto es lo que aparece. Junto a esas situaciones están los otros ejemplos maravillosos de escuelas que las usan muy bien, con directores que están interesados. Pero insisto sobre este punto, hoy en día todo eso está librado a la casualidad, no hay una política que tome la institución como base del diseño de los proyectos y que diga “bueno, acá tenemos directores que funcionan muy bien, que son capaces. Con estos hagamos esto. Con estos otros empecemos de otra manera.” No puedo hacer lo mismo con el director que es un innovador tecnológico que con el director que no tiene ni idea de qué hacer con las computadoras. Para eso se necesita una gestión distinta donde se tienen que tener centralizadas algunas cosas y descentralizadas otras, con un mayor protagonismo de lo local. Lógico que es bastante más difícil, pero es necesario porque implica un uso más racional de los recursos, porque en los modelos más homogéneos e universales hay muchos recursos que se dilapidan.
-GL:– Para finalizar ¿Qué sugerencia daría desde su experiencia en cuanto a la relación entre Tic y educación?
– JCT: – Lo que me parece importante es algo que ya ha sido dicho muchas veces, pero hay que volver a insistir, y es que en este tema de la difusión de las TIC no hay que creer en el determinismo tecnológico. Acá lo importante es el proyecto pedagógico en el cual se inscribe el uso de las tecnologías. No se trata de formar en el uso de las tecnologías basados en un uso instrumental del aparato. Tenemos que formar en un proyecto pedagógico en el cual el uso de la tecnología sirva a ese proyecto, un proyecto que este destinado a un mayor protagonismo del estudiante en el proceso de aprendizaje, en el trabajo en equipo, en la indagación, la participación, la conectividad no solo con la unidad técnica sino a la conexión con otros, con el diferente.
Por ejemplo, las redes: los chicos están todos en diferentes redes, pero en redes entre sus iguales, se conectan con los que le interesa lo mismo que a ellos. El proyecto educativo que tienda a enseñar a aprender a vivir junto con el diferente debería promover el uso de las TICs para que, justamente, nos conectemos con el diferente y no con el que piensa lo mismo que yo. Es el proyecto pedagógico, el que determina el uso de la tecnología y no al revés.
Una vez en el ministerio vinieron los equipos que estaban trabajando en TIC. Una empresa les había donado 200 iPad. Ellos querían hacer una experiencia piloto y mostraban todo lo que los aparatos podían hacer y sus características: grabar videos, la nitidez de la imagen, su peso liviano. Cuando terminaron les pregunté: “¿Qué problema resuelven estos aparatos? ¿Cuál de los problemas que tenemos en la educación hoy este aparato nos ayudará a resolverlo?” Las características de rapidez de carga de la imagen, de su nitidez, o que sea más liviano, no son los problemas de la educación. Los problemas son que tenemos que lograr que los chicos aprendan a leer y a escribir, que aprendan a ser más solidarios, que haya menos violencia, que aprendan mejor ciencia. Normalmente muchos de los trabajan en el terreno de la Tic razonan desde el aparato hacia a la educación, y no al revés, no desde el problema educativo que tenemos hacia el aparato.
Fuente original:
Fuente de la Entrevista:
http://insurgenciamagisterial.com/entrevista-a-juan-carlos-tedesco-sobre-la-integracion-de-tic-en-la-educacion-argentina/
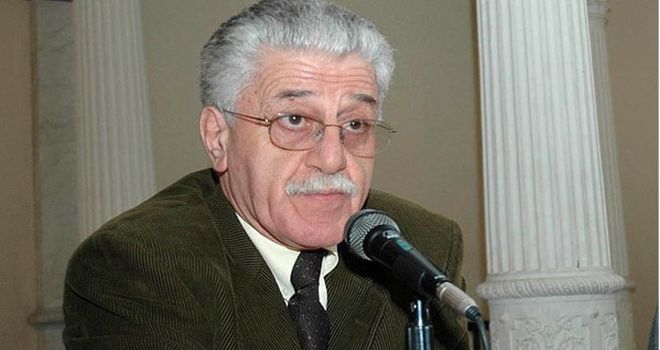





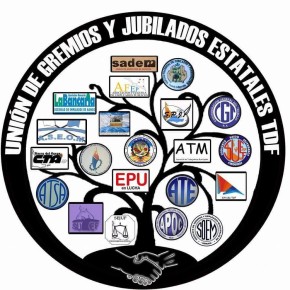
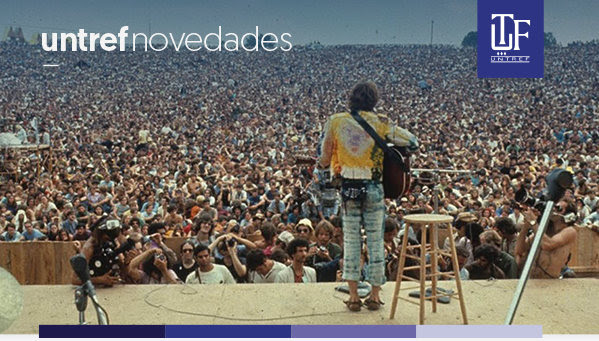








 Users Today : 109
Users Today : 109 Total Users : 35416086
Total Users : 35416086 Views Today : 138
Views Today : 138 Total views : 3349368
Total views : 3349368