Desde que hace más de tres décadas empecé a hacer teatro de divulgación científica, mis ensayos literarios se inclinaron sobre todo al tema educativo. Esto se acentuó desde que escribo para el Observatorio del IFE, donde casi siempre combino lo pedagógico con algún otro asunto, como ciencia, arte, lingüística, filosofía, etcétera. Ahora, este diciembre, el tema será la Navidad e inevitablemente la religión que le da origen.
Hablar de religión (o quizás prefiramos el término espiritualidad) obliga a todo el que publique en un medio laico, a ser discreto y a tener presente la mala reputación de esos términos. Estoy convencido de que, en muchísimos casos, esa mala reputación se debe a la también mala, muy mala educación que hemos recibido en materia de eso que llamamos lo espiritual. El dicho Más vale prevenir que lamentar se aplica perfectamente en este caso, dada la pésima experiencia que en general tuvimos desde la infancia con todo lo que suene a iglesia, clero, dogma, religión, pecado, culpa y cosas por el estilo; después, cuando fuimos más grandes (y estábamos ávidos de conocimiento confiable), con el horror que sentíamos al encontrar esos términos en textos que dañaban o al menos ofendían nuestro criterio (y que aún lo dañan y ofenden).
¿Podré yo hacer en este texto algo distinto? He intentado ─siempre que puedo─ demostrar que en general no estamos bien enterados acerca de qué es realmente eso de la espiritualidad. A los cientificistas he intentado hacerles ver que lo teológico e incluso lo místico están presentes en grandes pensadores del siglo XX, incluso en aquellos de corte analítico que han cimentado la teoría actual de la ciencia; a los racionalistas, les he insistido que nombres como el de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino ─padres privilegiados del catolicismo─ se repiten una y otra vez en la filosofía contemporánea. Y en última instancia, he querido convencer a mis lectores de que, si de verdad queremos renunciar a lo religioso, vale la pena tener claridad ─al menos claridad personal─ de qué es de lo que nos estamos alejando.
A pesar de esta aparente firmeza mía, confieso que mientras escribo esto me tiño de cierto rubor y cierta vergüenza; quizás sea porque yo mismo fui criado en el centro de una coalición entre lo religioso y lo científico, en la cual el criterio de la ciencia acabó prevaleciendo; y sin embargo una y otra vez vuelvo a mis orígenes y me asalta la añoranza por ese algo desconocido y trascendente.
A mediados del siglo pasado la filósofa española María Zambrano lamentaba que su Dios era apenas tolerado. Hoy es mucho más frecuente ver a personas de muy diversos medios, incluidos los académicos, mostrando abiertamente su interés por la espiritualidad. Esto no significa que siempre se trate de una espiritualidad consistente y seria. Ciertamente, nuestro mundo posmoderno ha caído en el extremo de intentar que todas las afirmaciones individuales sean aceptadas. Yo no creo que deba ser así; pero tampoco creo que los criterios científicos y racionales puedan definir el valor de toda “verdad”. Mucho mejor me parecería ir en busca de una educación que nos ayude a acercar nuestro pensamiento a eso que sabemos que nunca podremos saber, y por lo tanto, a una resignación ante nuestra ignorancia (resignación que puede ser entendida también como resignificación del conocimiento humano en términos un poco más humildes).
Los siguientes textos son una reflexión acerca de temas que, por estar en época navideña, pueden ser un poco mejor tolerados por aquellos que aún se escandalizan ante la posibilidad de vincular la educación con cualquier cosa que suene a espíritu. El primer texto es un acercamiento a la Navidad desde una perspectiva nada idílica pero sí próxima a los jóvenes estudiantes, que están despertando a este mundo tan maravilloso como de barbarie; es también una forma de mostrarles a ellos un tipo intuitivo de interpretación del arte. El segundo texto ─más explícitamente pedagógico─ es una crítica a los rituales canónicos y una reflexión digamos “navideña” sobre cómo una verdadera educación espiritual podría estar presente desde la infancia en nuestras vidas.
Pasión Navideña
El 26 de abril de 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, varias escuadras de aviones alemanes e italianos sobrevolaron un pequeño pueblo del País Vasco, llamado Guernica, y bombardearon y ametrallaron a sus habitantes. Fue una cruel matanza. Las causas han sido analizadas por varios estudiosos y casi todos ellos concluyen que se trataba de un ensayo para entrenar a las tropas nazis, que años más tarde ─en la gran guerra que ya se preparaba─ lo repetirían en otros lugares del mundo. La estrategia fue impulsada por el general ─y después dictador español─ Francisco Franco, quien quiso imputarle la masacre a sus enemigos republicanos, pero no tuvo éxito.
Apenas enterado de aquel terrible suceso, el pintor español Pablo Picasso decidió plasmar el tema en el cuadro que el gobierno republicano le había encargado hacía poco. El Guernica ─así se llamó la obra─ representó a España en la Exposición Internacional de París y suscitó todo tipo de comentarios aprobatorios y desaprobatorios, para con los años constituirse en uno de los grandes iconos de la pintura universal.
Confieso que en mi juventud, mi idea del cuadro coincidía con la de los críticos alemanes presentes en París, que decían que aquello no era más que “garabatos que cualquier infante puede pintar”. Pero yo era un ignorante, igual que esos críticos. Recuerdo que una de las cosas que no entendía era cómo la destrucción de un pueblo entero podía representarse con la imagen de unas cuantas personas en una estrecha habitación. A pesar de su tamaño (casi ocho metros de largo por tres y medio de alto), la obra no tenía la espectacularidad que según yo merecía el tema, más acorde con un paisaje interminable de casas incendiadas y personas huyendo, como ocurre en esos cuadros de guerra que yo había visto en autores clásicos.
El cuadro acabó expuesto muchos años después en el Museo Reina Sofía de Madrid, a donde tuve la fortuna de ir a verlo. Aunque en materia de arte yo ya había avanzado un poco, el cuadro no logró conmoverme. Lamentando mi impasibilidad, compré ahí mismo un folleto sobre la obra y me fui a una cafetería a leerlo. Aquel texto si me provocó una verdadera epifanía: la palabra Nacimiento, que saltó sobre mi desde aquellas páginas, en alusión a esos pequeños retablos artesanales que representan el natalicio de Jesús, me reveló de golpe todo el sentido del Guernica. ¡¿Cómo había podido pasar tanto tiempo sin que yo oyera esa explicación del cuadro, conocida por todos los expertos?! Fui a la portada del folleto… ¡y ahí estaba todo!, la Navidad transfigurada en un drama infernal, con su estrechísimo establo, su Virgen María y el niño Jesús muerto en sus brazos, San José también asesinado en el piso, la estrella de Belén en lo alto, degradada hasta convertirse en un foco eléctrico; la paloma, apenas delineada, símbolo de un Espíritu Santo caído y moribundo; la mula y el buey, invertidos en un toro enfurecido y un caballo herido por una lanza en el costado, como anticipación de Jesucristo en la cruz; y finalmente, esas tres figuras femeninas que irrumpían en la escena, desesperadas y sufrientes, y que bien podían representar ─en esta subversión del Portal de Belén─ a los Reyes magos.
Era todo.
No quedaba duda, el Guernica era la representación de la muerte de Jesús apenas nacido. Volví las páginas apresurado para seguir leyendo detalles de aquella explicación, pero donde yo había encontrado ésta ahora no había nada: ni portal, ni Navidad, ni Jesús muerto. Yo había leído mal: la palabra nacimiento en realidad no hacía referencia a los nacimientos tradicionales sino a algo así como el nacimiento de una nueva época inaugurada por el famoso cuadro. Yo me lo había inventado todo.
Rápidamente traté de averiguar en otras fuentes si aquella versión mía existía ya, pero tampoco encontré nada. Ningún crítico aludía a esta interpretación que inesperadamente yo había hallado, y sólo años después pude encontrar el texto de un conocedor que coincidía conmigo. Ahora, hace muy poco, he descubierto algunos ensayos que también lo hacen. Las versiones difieren en algunos matices, por ejemplo en el significado de las tres presencias femeninas o en el del ave, pero refieren a la misma mitología que aquella mañana me convenció rotundamente.
Tal vez Picasso no tenía esa versión en mente, o no la tenía de forma consciente; o tal vez sí la tenía pero nunca la reveló para no ofender a millones de creyentes. Entiendo que tampoco quiso hablar nunca del “significado” de su obra. Sin embargo, si fue consciente de ella, habrá sabido también que, no por no hacerla explícita, el Guernica dejaría de ser un rayo fulminante ante los ojos de quienes habían traicionado a la República Española para supuestamente defender al catolicismo.
Sea cual sea la versión que tengamos del Guernica, la muerte de aquellos hombres, mujeres e infantes del pueblito vasco se emparenta con la de tantas otras poblaciones civiles, y hoy se extiende inevitablemente hacia la tragedia de las incursiones en Israel y la mucho más atroz de los bombardeos sobre Gaza. Por eso sugiero que, al menos en esta temporada, miremos por un momento el cuadro de Picasso con ojos navideños para mantener presentes esas tragedias que nos envuelven; también, que volteemos con una sonrisa triste hacia esa casi invisible flor en la mano del San José muerto, último reducto ─roto pero aún presente─ de la esperanza.
Santa Claus y la culpa
En mi juventud hubo un tiempo en que busqué en la religión el sentido de la vida. Era la religión que me habían inculcado mis padres, pero cuyo catecismo había aprendido sobre todo de mi abuela. Por eso, el día que ─dejándome llevar por un impulso─ entré a la iglesia y comulgué por primera vez en muchos años, fue a ella a quien me acerqué a contárselo. Llena de dicha, exclamó: “Qué alegría, ¿y con quién te confesaste?” El cielo que yo ya sentía cerca volvió a su lejano sitio: había olvidado que, para poder comulgar, uno debía haberse confesado por lo menos una vez en el último año.
─ No lo hice ─le dije.
También su cielo se vino abajo, mucho más abajo que el mío: en un instante su rostro se desencajó y pareció perder un par de kilos. Aquello era un pecado grave. Afortunadamente, yo ya había pasado suficiente tiempo alejado de la religión como para que aquel susto de mi abuela no solo no me atemorizara sino que, por el contrario, me hiciera alejarme aún más del catolicismo.
No pasaron muchos años antes de que mi hermana mayor, quien también se hallaba en indagaciones espirituales, me pidió que asistiera a visitar a un sacerdote que para ella había sido un gran preceptor. El padre Manuel Jiménez Fernández era uno de los grandes sabios mexicanos de la iglesia católica: teólogo, historiador, consejero del Concilio Vaticano II, participante en las excavaciones del monasterio de los esenios en Qumrán… Fue él quien en la larga hora y media que me dedicó, aclaró, entre otras cosas, mis dudas sobre aquel grave pecado que supuestamente había yo cometido tiempo antes. “No, nada de pecado ─me dijo─. Hiciste bien en comulgar. Dios no pone obstáculos a quien quiero acercársele.”
Fue también el padre Jiménez quién me explicó que en siglos anteriores la confesión no era un acto de una sola y rápida sesión sino un largo proceso de autoconocimiento que implicaba numerosos encuentros.
Hace apenas unos días volví a toparme con el polémico tema de la confesión mientras revisaba el segundo capítulo de uno de los libros más bellos e inquietantes que he leído en torno a la pedagogía y el psicoanálisis. Se trata de La causa de los niños, escrito en los años ochenta por la gran psicoanalista y pedagoga francesa Francoise Doltó (muchos de mis lectores han oído de ella), quien no por estar ligada a la ciencia dejó nunca de reconocer públicamente su catolicismo y de hacer frente a las críticas que continuamente recibía por ello. En el capítulo del que hablo, titulado Dejad que los niños vengan a mí (conocida frase de Cristo en el evangelio), Doltó profundiza en cuestiones que se pasan por alto cuando uno piensa en los sacramentos de la confesión y la comunión. A mí me sirven ahora para reflexionar sobre la forma en que la mala educación religiosa, el pésimo catecismo que tantos de nosotros recibimos, ha influido para que interpretemos la espiritualidad de forma equivocada.
No quiero plantear aquí preguntas sobre la realidad de lo espiritual en nuestras vidas; primero prefiero señalar, siguiendo a Doltó, algunos de los obstáculos que enfrentamos cuando queremos indagar sobre esa posible realidad. La pedagoga francesa nos explica cómo, a principio del siglo XX, durante el papado de Pío X, se redujo a siete años la edad mínima para recibir la primera comunión, precedida ésta siempre de una primera confesión. “Este decreto de la Iglesia católica ─nos dice Doltó, dolorosamente─ culpabilizó de forma inútil a todas las generaciones de nuestro siglo, en nombre del mismo Jesús a quien supuestamente los niños podrían acercarse.” La explicación que da a esta radical afirmación es la siguiente: a esa edad, ningún infante puede realizar una verdadera revisión de sus actos bajo un enfoque espiritual. Pequeñas y pequeños de siete años solo alcanzan a valorar las consecuencias de su forma de actuar por la reacción de los adultos, es decir, por si les agradan o desagradan a éstos. Un infante así, “es feliz o desdichado según que reciba felicitaciones o castigos por parte de sus educadores”. Es una edad en la que, si se le orilla a “confesarse”, el niño y la niña confundirán “la imaginación con el pensamiento, el deseo inconsciente con la acción, el decir con el hacer y, lo que es peor, a Dios con sus padres y maestros”. El pequeño que se confiesa, “calibra el bien y el mal ante Dios según los caprichos o las neurosis” de los adultos más cercanos, de tal suerte que los sacramentos sólo “inducen en él culpabilidad en vez de confianza en sí mismo y en los demás”, que es su verdadera misión. Con esa “desconfianza de si y de los demás”, con ese “miedo a las experiencias” ─sigue Doltó─, la culpabilidad acaba extendiéndose por todas partes.
Muchos dirán que son casos aislados aquellos en los que los infantes hacen la primera comunión antes de los nueve años o diez. Opino que esto no importa. En realidad, dada la inmadurez que abunda en nuestro mundo, no es raro que los fieles se acerquen al confesionario con esta triste y nada espiritual confusión entre lo divino y lo humano. Muchos sabemos, además, que esa confusión que Doltó refiere a padres y maestros, se extiende también hacia los sacerdotes en general (símbolo de autoridad como pocos) y se recrudece en el confesionario: arrodillados ahí, la mayoría de infantes y adultos creen que deben rendir cuentas de sus actos al hombre vestido de sotana que está frente a ellos, y avergonzados esperan su reprobación y su perdón, cuando el verdadero arrepentimiento no tiene nada que ver con rendir cuentas, ni con ser reprobado o sentirse avergonzado, y mucho menos con ser perdonado por otro ser humano.
Llevando esto al contexto navideño, es justamente la confusión entre los planos divino y humano lo que fomenta que, tras acercar a niñas y niños a un Santa Claus misterioso que los ama (es decir, alguien bastante cercano a Dios), perversamente acabemos pidiéndoles que se resignen a qué todo eso era solo una mentira de los adultos (¿una más?). A mi parecer, una correcta educación espiritual permitiría que los infantes creyeran plenamente en ese ser amoroso que piensa en ellos y desea su felicidad, y los iría acompañando durante el desengaño de la parte fantástica (por ejemplo, la de que Santa fabrica o compra los juguetes de la publicidad y recorre en una sola noche todos los hogares del mundo), teniendo siempre el cuidado de no lastimar el vínculo amoroso con un ser trascendente.
Termino este texto recomendando a todos que vean ese maravilloso clásico del cine que se llama Milagro en la calle 34 (yo conozco la versión de 1947, que está en Youtube), para que al menos por unas horas recuperemos al auténtico Santa, emisario de Dios, ser genuinamente espiritual… y por lo tanto un poco loco si se le compara con nuestra navidad humana, demasiado humana.
Fuente e Imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/opinion-guerra-paz-y-un-santa-claus-anti-consumista/


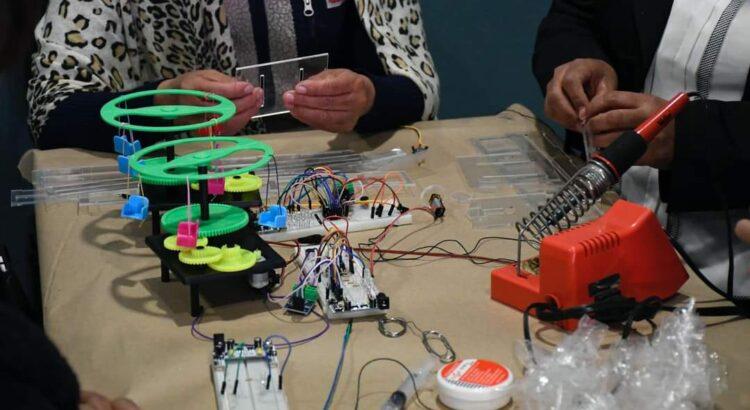

















 Users Today : 5
Users Today : 5 Total Users : 35460497
Total Users : 35460497 Views Today : 19
Views Today : 19 Total views : 3419377
Total views : 3419377