Por: Tiziana Trotta
La violencia amaina en esta región de la República Democrática del Congo, pero el hambre, la falta de acceso a sanidad, escuelas poco seguras y el reclutamiento en el conflicto amenazan a la infancia
La región de Kasai, en el centro de la República Democrática del Congo (RDC), no consigue levantar la cabeza, a pesar de que se ha producido una tregua de los combates y que algunos desplazados están empezando a regresar a sus comunidades. La zona está sumida en la violencia desde finales de 2016 y la situación humanitaria, denuncian las organizaciones internacionales, se mantiene muy grave, sobre todo para la infancia. Malnutrición, ataques a escuelas, reclutamiento de niños por parte de grupos armados y falta de acceso a cuidados médicos son algunos de los problemas a los que tienen que enfrentarse los más pequeños.
Pese al descenso de la violencia desde la segunda mitad de 2017, sigue existiendo el riesgo de que se reanuden los combates y en la zona rige la inseguridad, con lo cual los movimientos de población no se han detenido. Aunque el acceso a los servicios básicos está mejorando, las consecuencias para la infancia son devastadoras.
El hambre amenaza la vida de al menos 400.000 menores de cinco años que sufren desnutrición severa
Al menos 770.000 niños, la mitad de todos los menores de cinco años de la región, sufren desnutrición aguda, denuncia el informe Kasai: una crisis para los niños, publicado este viernes por Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El hambre amenaza a la vida de 400.000, una cifra que podría dispararse si no se toman medidas de manera rápida, alerta el estudio. La malnutrición crónica es la causa de que la mitad de los menores de cinco años de la región sufra un retraso en el crecimiento.
Esta situación no representa una excepción en un país con uno de los índices de desnutrición más elevados del mundo, donde seis millones de niños padecen desnutrición crónica y otros dos millones, aguda, según los últimos datos de Unicef. “La desnutrición crónica siempre se ha mantenido muy elevada”, explica Inés Lezama, jefa de nutrición de la organización en RDC. “La aguda, en cambio, se había reducido entre 2007 y 2013”.

Las tierras, abandonadas tras la fuga de la población, se han dejado de cultivar y, en algunas zonas de Kasai, se han perdido ya tres cosechas agrícolas. “Si bien el conflicto está retrocediendo y empieza a haber más productos en los mercados, la inseguridad alimentaria sigue en niveles de emergencia y muchas familias no disponen de los recursos económicos para acceder a los alimentos”, asegura la experta desde una de las regiones más pobres del país. “Hay que actuar de manera rápida”.
Más de un niño de cada diez muere antes de celebrar su quinto cumpleaños. “A menudo, las necesidades de los más pequeños están desatendidas, ya que las mujeres cuentan con una sobrecarga importantes de trabajo, al tener que ocuparse del hogar y de la agricultura”, añade Lezama. “Si necesitan ir al campo, dejarán a los hijos solos en casa”.
Otro desafío para la región reside en subsanar el colapso del sistema de salud. A pesar de que mejora el acceso a los centros, alrededor de 200 de estas estructuras han sido saqueadas, quemadas o destruidas durante el conflicto. “Si las instalaciones sanitarias no disponen de suficiente material o de personal, las familias dejarán de acudir”, destaca Lezama. Por el momento, no se han registrado brotes de cólera y sarampión, pero la experta de Unicef advierte que no se puede bajar la guardia; después de la fase de emergencia más aguda, es crucial asegurar una asistencia continua.

Más de 400 escuelas de Kasai han sido atacadas o utilizadas con fines militares desde el comienzo del conflicto y 100 han sido destruidas. El año pasado, casi medio millón de niños no pudieron acabar el curso escolar. Unicef prevé que esta situación se mantendrá inalterada a lo largo de este 2018.
Miles de niños han sido, además, reclutados por grupos armados activos en la región. Durante el auge de la crisis (entre otoño de 2016 y el verano de 2017), más de la mitad (60%) de los milicianos tenía menos de 18 años, según estimaciones del Grupo Mundial de Protección y el Grupo Mundial de Educación. La mayoría de ellos, incluso no llegaba ni a los 15 años. Kate Shaw, asesora de World Vision para la respuesta de emergencia a la crisis de Kasai, sostiene haber hablado con exniños soldados que le han informado de la presencia entre las milicias de menores de cinco años.
Mientras que los más jóvenes se emplean en las cocinas o en otras tareas domésticas, los mayores se pueden ver obligados a matar o se utilizan como escudos humanos. Sea cual sea su edad, señala el informe de Unicef, tienen que someterse a ritos de iniciación que incluyen beber brebajes que pueden contener alcohol o huesos humanos molidos, o comer carne humana para adquirir supuestos poderes que les protegerán en los combates.
UN PAÍS AL BORDE DEL ABISMO
A Kasai, se suman otros focos de violencia e inseguridad del país, como las zonas de Kivu, Tanganica e Ituri. En la última conferencia de donantes, organizada por Naciones Unidas y celebrada el pasado mes de abril, se recalcó que las necesidades de la RDC están aumentando y que para hacer frente a la crisis se necesitarían casi 1.700 millones de dólares este año (1,4 millones de euros), el doble de la suma pedida para el año anterior.
Sin embargo, las autoridades de la RDC no acudieron a Ginebra al considerar que el encuentro ofrecía una mala imagen del país y que el Estado puede hacerse cargo de las necesidades humanitarias internas.
“La mayoría de estos niños fueron obligados a unirse a los combatientes por parte de sus familiares u otros coétaneos”, explica Shaw. “Se les amenazaba, de lo contrario, con matar a sus padres o a ellos mismos”. Aunque las milicias están poniendo en libertad a los soldados más jóvenes desde el pasado verano, muchos de ellos necesitan apoyo para la reinserción y superar los traumas que han vivido. “A menudo, se sienten culpables por lo que han sido obligados a hacer o siguen con el miedo a ser perseguidos, pero tienen que lidiar solos con ello”.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/05/10/planeta_futuro/1525962484_477827.html


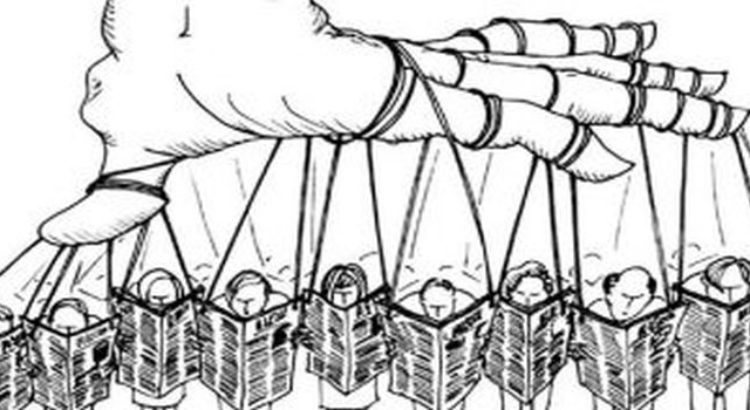



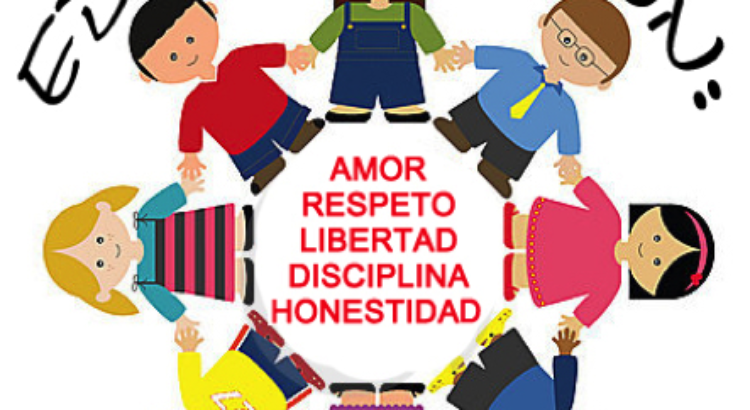







 Users Today : 45
Users Today : 45 Total Users : 35416022
Total Users : 35416022 Views Today : 61
Views Today : 61 Total views : 3349291
Total views : 3349291