Por:
Ocurra en un callejón a oscuras o la habitación matrimonial, el dolor y las implicaciones son las mismas.
La palabra consentimiento sigue siendo un término extraño entre las relaciones de pareja actuales, y lo es porque una buena parte de nuestra cultura todavía lo analiza desde una concepción que implica que el sexo en el matrimonio, el noviazgo y toda esa plétora de términos para definir el amor moderno, siempre es consensuado. Para la mayoría, lo que ocurre en la cama entre un hombre y una mujer unidos por un vínculo legal o romántico, es privado. Pero en realidad, hay algo más turbio en medio de esa idea, más inquietante y doloroso.
Lo pienso mientras veo un corto para redactar el artículo que usted, hipotético lector, está leyendo ahora mismo. La escena no puede ser más común: una pareja intenta decidir cuál película verán para pasar un buen rato. Se sonríe el uno al otro, juguetean. Él la besa y la abraza con deseo. Ella sacude la cabeza, le empuja de manera cariñosa y deja bien claro que esa noche, no desea sexo. Pero él insiste. La toca y la abraza, en un intento de seducirla. Ella le explica ahora a las claras que no quiere. Intenta alejarlo. Se le ve tensa, un poco incómoda. Pero él la ignora e insiste. La tiende en el sofá, los envuelve a ambos en una sábana. Y de pronto, el sexo ocurre. A pesar de la negativa de ella, de su evidente angustia. Del rostro tenso, el cuerpo paralizado de algo parecido a la impotencia. Al final, él se tiende al lado ella y sonríe, satisfecho. “¿Qué película veremos hoy?”, prosigue, como si nada hubiera ocurrido. Ella se queda en silencio, temblando. Los ojos entrecerrados e indiferentes.
Este es el argumento del corto Je suis ordinaire (título traducido al castellano como Soy ordinaria) que hace unos años, despertó todo tipo de comentarios y debates en las redes sociales. No sólo por el hecho que puso en el tapete una vez más el incómodo tema de la cultura de la violación, sino porque lo hace desde una dimensión que pocas veces se nota y que suele pasar desapercibido: el consentimiento sexual en la pareja. La pieza audiovisual está cargada de simbolismo y, de hecho, es esa noción sobre la violación como algo cotidiano lo que provoca incomodidad y sobre todo, deja muy claro las intenciones de una situación que es muy habitual. Desde una mención específica a la película Irreversible de Gaspar Noé — en la que la actriz Mónica Bellucci protagoniza la que es quizás la escena de violación más explícita de la historia del cine — hasta el hecho que no hay nada especial ni violento en los minutos de metraje, el corto contextualiza el abuso sexual desde una esfera por completo nueva. Y lo hace con un profundo sentido de la oportunidad y de la importancia de otorgar relevancia a un tipo de violencia que rara vez se analiza en voz alta. El resultado es una singular y angustiosa mirada a esa otra violencia sexual que no se contabiliza y que muy pocas veces, forma parte de la estadística de la agresión y el abuso.
El corto se publicó en el canal de Vimeo de Chloé Fontaine, escritora, productora y también protagonista de la historia, y alcanzó casi un millón de reproducciones. La versión en subtítulos — tanto en español como en inglés — no tardó en llegar a la web y el efecto fue inmediato: el material se convirtió en un fenómeno viral que desató todo tipo de controversias y críticas. ¿Se puede hablar de violación en el contexto de una relación de pareja? ¿Se analiza la idea de una agresión como parte de un entorno cotidiano? ¿Es necesaria la violencia directa para asumir la existencia del abuso sexual?
Fontaine se cuestionó todo lo anterior a través de una serie de ideas y análisis sobre la violación desde una perspectiva mucho más compleja de lo habitual. Una hipótesis que nació tras sostener una incómoda conversación con una amiga quien admitió haber mantenido sexo no consentido con su pareja en más de una ocasión. “Me contó que una noche, al volver a casa con su pareja, todo iba bien hasta que se fueron a la cama. Él quería hacer el amor, ella no. Se puso a insistir, más y más. Ella siguió diciéndole que no le apetecía. Y él insistía. Ella me dijo que no quería nada pero era la única solución para que él le dejara tranquila…”, contó Fontaine al suplemento Verne del periódico El País. Para su sorpresa, muy pronto constató que no se trataba de una situación única: varias de sus amigas le contaron sobre situaciones similares. En uno de los casos incluso, una de las afectadas admitió que la presión había sido más que una directa manipulación verbal: su novio por más de cuatro años la había sujetado a la cama y la había obligado a mantener relaciones sexuales a pesar de haberse negado de manera muy explícita. Cuando Fontaine le sugirió que llamara a lo sucedido “violación”, la mujer se negó a hacerlo: “No puede ser una violación. Es mi novio”.
Se trata de un fenómeno corriente. La palabra violación y sobre todos los límites que definen lo que puede o no ser una agresión sexual, continúan siendo poco claros para nuestra cultura. Una estadística confusa y peligrosa que sugiere límites borrosos entre lo que podría considerarse una agresión: tal pareciera que para nuestra sociedad hay una constante discusión sobre la culpa o la responsabilidad de quien sufre el hecho de violencia sobre su agresor, como si el mero hecho que se trate de una agresión directa no fuera suficiente como para definir que se trata de un hecho inadmisible. Mucho más preocupante aún, la violación no se percibe como un delito absoluto, sino que al parecer hay toda una serie de atenuantes directos que parecen “disculpar” la violencia. Se habla sobre la “provocación”, qué pudo hacer — o no — la víctima para evitar lo que vivió y, de hecho, en numerosas sociedades, la violación continúa considerándose un delito en entredicho, una especulación sobre un hecho violento cuya víctima podría no serlo.
Fontaine lo pone claro a través del corto que dirige y protagoniza pero también, gracias a la discusión que continúa suscitando. De pronto, no parece tan sencillo analizar la violencia sexual como un elemento absoluto o con características claras, sino una percepción sobre la libertad sexual más relacionada con el consentimiento y la capacidad que cualquier otra cosa, un elemento aún en debate incluso legal y que provoca que el mero pensamiento de una agresión en una pareja resulte incómodo. No obstante, el cuestionamiento inmediato que supone la idea que plantea y engloba el corto de Fontaine va más allá de una definición directa sobre lo que un delito sexual puede ser. ¿Qué ocurre si la violación es algo más que un hecho de violencia de límites medibles y verificables? ¿Cómo puede analizarse la violación sino implica violencia física directa? ¿Qué pasa con las mujeres violadas que no creen que deban defenderse, que no gritan o golpean para evitar ser agredidas? ¿Cómo puede definirse la violación cuando el contexto normaliza la agresión y además, lo convierte en un hecho corriente? ¿Existe un perfil que haga válida o creíble una violación? ¿Cuándo la violencia es menos o más directa? ¿Cuándo el miedo es más destructor? ¿Qué ocurre con la mujer abusada por el esposo? ¿Qué pasa con la mujer que bebió y llevaba una falda corta? ¿Es menos violento y devastador el abuso sexual porque la mujer no gritó ni golpeó a su agresor? Es un pensamiento inquietante, porque asume la idea que existe violaciones “reales” y las que no lo son tanto. ¿Una cita que salió mal quizás?
Es un pensamiento inquietante ese: un elevado porcentaje de violaciones ocurren entre la pareja que, a la mañana siguiente, deberá compartir la mesa, la conversación matutina, el viaje en el coche. Que debatirá sobre la salud de los hijos en común, que tomará unas copas juntos. Un tipo de violencia latente, inquietante, siniestra. En muy pocos países hay estadísticas claras, y las muy escasas disponibles no reflejan la crueldad de una circunstancia que enfrenta a la mujer con una idea cultural que no controla y la supera. Porque cuando hablamos de violación, no hablamos de sexo, sino de poder. Una forma de control directa y agresiva sobre la víctima. La destrucción de la identidad y la individualidad de quien sufre la violencia.
Ocurra en un callejón a oscuras o la habitación matrimonial, el dolor y las implicaciones son las mismas.
¿Cuántas mujeres son violadas por sus esposos, maridos, amantes? ¿Cuántas mujeres deben lidiar con la idea que el mismo hombre con quien comparten la vida en común, también es capaz de un tipo de violencia inmediata y brutal? ¿Cuántas víctimas deben soportar relaciones sexuales no consentidas porque nuestra cultura no contempla el hecho que el consentimiento es necesario e imprescindible incluso entre un hombre y una mujer unidos por vínculos legales y emocionales? Tal vez se deba a que una violación parece menos terrible, menos cercana, si podemos entender qué ocurrió, si somos capaces de asumir que pudo haberse evitado, que no es un acto de violencia gratuita, cruel y sin sentido. Por ese motivo, para mucha gente, una violación debe ser un hecho sin matices, directo y evidente: la violación solo ocurre si el caso es extremo y demostrable. Que no quede duda, pues, que la víctima fue maltratada, coaccionada, herida, violentada, aterrorizada. Solo así, la sociedad baja la cabeza, asiente con preocupación y murmura muy preocupada sobre lo salvaje del agresor, sobre el castigo que merece por haber cometido un crimen. Quizás por desconocer las numerosas posibilidades que supone un acto de violencia semejante, el ciudadano de a pie siempre condenará una violación si puede asumirla como inevitable. Un pensamiento inquietante que tiene innumerables y duras implicaciones.
Los argumentos anteriores pueden parecer dramáticos, exagerados. Incluso extremos. Después de todo, la violación es un hecho de violencia que aún continúa arrastrando cierta culpabilización de la víctima. No existe una sola legislación que no intente demostrar una agresión sexual sin establecer si quien la sufrió pudo defenderse de manera visible. Todavía ninguna idea sobre la violencia sexual parece incluir la noción de que el sexo no consentido no sólo implica la violencia física, sino también la moral. ¿Cuántas veces no se insiste en que la víctima pudo haber evitado la violación cambiando su manera de vestir? ¿Cuántas veces no se sugiere que la víctima incitó al violador por su manera de hablar, de bailar o cuanto pudo beber antes de la agresión? ¿Cuantas ocasiones la víctima debe demostrar que a pesar de su edad o lo que pudo hacer fue víctima de la violencia? Son percepciones culturales que parecen sostenerse sobre el estereotipo del instinto “irreprimible del macho” y la cualidad “tentadora” de la mujer. Y de nuevo, la gran pregunta que me hago es: ¿Por qué un crimen de violencia sexual debe ser analizado como culpa y responsabilidad? ¿Que hace que un delito sexual sea menos absoluto, menos evidente? ¿Se debe a que la víctima debe demostrar su miedo y angustia? ¿Hacerlo bien visible? Y si no lo hace… ¿es menos grave, más angustioso, menos doloroso?
Muchas veces, la violación no es solo un acto de violencia, es una opinión social: sobre la víctima, el agresor y la circunstancia cultura que asimila la violación como un hecho confuso de múltiples interpretaciones. Una idea peligrosa y sobre todo que conlleva un riesgo evidente y directo: el de normalizar — asumir como cotidiano — un tipo de agresión violenta que destruye la identidad de la víctima. Ocurra en un callejón a oscuras o la habitación matrimonial, el dolor y las implicaciones son las mismas.
Fuente: https://www.huffingtonpost.es/entry/no-siempre-es-no-la-violencia-sexual-y-el-contexto-un-debate-interminable_es_5dacdeb2e4b0f34e3a77e989

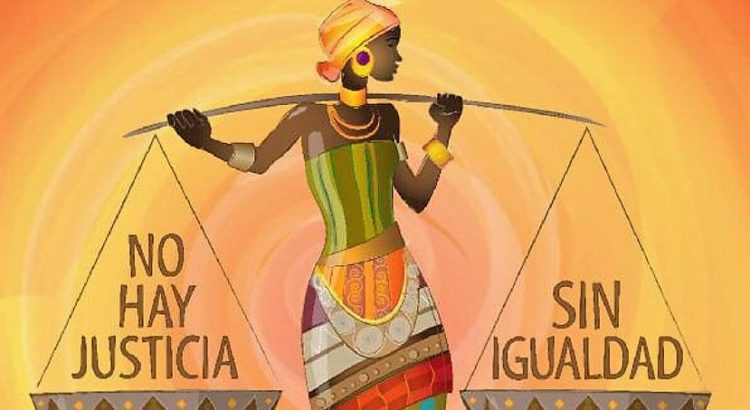









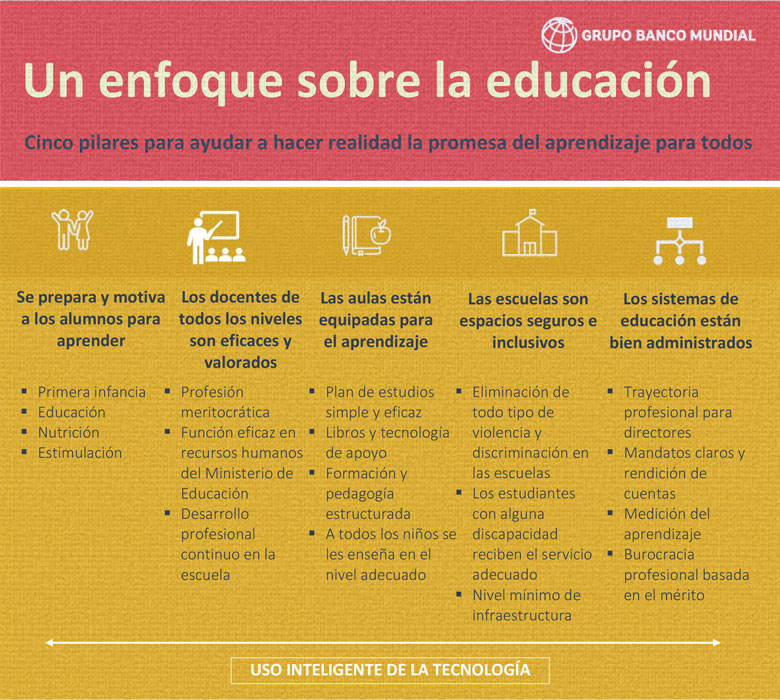
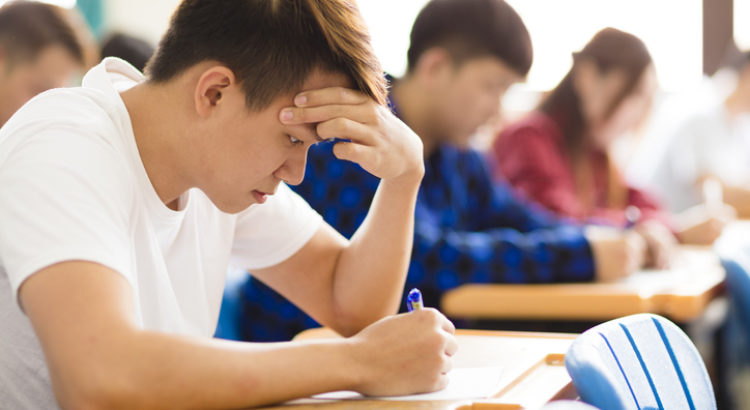










 Users Today : 89
Users Today : 89 Total Users : 35415932
Total Users : 35415932 Views Today : 116
Views Today : 116 Total views : 3349152
Total views : 3349152