Fuente Pagina 12 Argentina/ 6 de junio de 2016
La antropóloga argentina Rita Segato es una de las voces más lúcidas e inquietas a la hora de pensar y ubicar políticamente la violencia contra las mujeres que ahora mismo conmueve y moviliza a la sociedad, cruzando por fin la barrera de aislamiento en el que suelen tratarse estos temas. Para Segato, no se puede pensar esta violencia por fuera de las estructuras económicas capitalistas “de rapiña”, que necesitan de la falta de empatía entre las personas –de una pedagogía de la crueldad– para sostener su poder. El cuerpo de las mujeres es el soporte privilegiado para escribir y emitir este mensaje violento y aleccionador que cuenta con la intensificación de la violencia mediática contra ellas como “brazo ideológico de la estrategia de la crueldad”. En esta entrevista la antropóloga desafía su propio pensamiento, a la vez que lamenta estar lejos de su país de origen y no poder participar de ese hecho histórico que significa una manifestación masiva como la que se augura el próximo 3 de junio en casi todo el país para decirles “basta” a los femicidios que día a día pueblan las noticias.
Por Veronica Gago
Rita Segato, antropóloga argentina y residente hace décadas en Brasil, tiene una forma de hablar que se arremolina de ideas. Enhebra, vuelve una y otra vez. Pregunta si lo que dice “hace sentido”. No deja que la interrumpan si está en el envión de una idea. Luego escucha a fondo y hace de la pregunta un insumo de su razonamiento. Entrevistarla es un placer de la conversación. Con un zigzag propio, con enmiendas, porque lo que dice asume un riesgo: el del ritmo del pensamiento.
Esta vez se trata de hablar del tema que nos tiene a todas tomadas. La proliferación de los crímenes contra mujeres que no dejan de sucederse, replicarse, mediatizarse en nuestro país. Segato fue pionera en ponerle a esta realidad una hipótesis política. En el libro Las Estructuras Elementales de la Violencia (Prometeo 2003 y 2013) ya hablaba de la “violencia expresiva” en los crímenes de género. Formulación que la condujo a interpretar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en La escritura en el cuerpo de las mujeres (Tinta Limón) como violencia que ve en el cuerpo femenino un tapiz sobre el cual escribir un mensaje. En la edición mexicana del ensayo que le da continuidad, Las Nuevas Formas de la Guerra y el Cuerpo de las Mujeres (Pez en el Arbol), escribimos en el prólogo junto a Raquel Gutiérrez Aguilar: “Hay una novedad, incluso en su repetición. La guerra toma nuevas formas, asume ropajes desconocidos. Y no es casual la metáfora textil: su principal bastidor en estos tiempos es el cuerpo femenino. Texto y territorio de una violencia que se escribe privilegiadamente ahí. Una guerra de nuevo tipo. La dificultad de comprensión, creemos, debe analizarse como un elemento estratégico de la novedad: como una verdadera dimensión contrainsurgente”. En Argentina, la realidad del femicidio exige volver sobre la idea-fuerza de Segato: ¿qué mensaje se transmite en estos crímenes que, ahora, parecen no tener límite doméstico, sino que acontecen en medio de un bar, un jardín de infantes o la calle misma? Se trata de una “pedagogía de la crueldad”, esgrime la entrevistada, indisociable de una intensificación de la “violencia mediática” contra las mujeres.
¿Cómo entender esta multiplicación de crímenes contra mujeres, cada vez más públicos?
–Creo que un primer telón de fondo que hay que aclarar es la fase actual de la explotación, que involucra un tipo de retorno al trabajo servil, semiesclavo e incluso esclavo, producido por la caída de la centralidad del salario. Esta modalidad de sujeción de personas como mercancía demanda una insensibilidad particular. Hay una idea que estoy trabajando, donde elaboro algo que empezó como una broma y ahora es serio: estaríamos hoy en tiempos de conquistualidad del poder, más que de colonialidad del poder, como propuso Aníbal Quijano en su célebre formulación. Me refiero a una nueva fase de conquista de los territorios, de rapiña de todo, sin límites legales. Una característica esencial de la conquista fue la suspensión del derecho, de los códigos de justicia de la época, por la cual la corona pasó a tener una existencia en gran medida ficcional como poder central. Hoy estamos en un momento semejante debido a la ferocidad de las apropiaciones territoriales, al desalojo de los pueblos de sus espacios de vida, realizados con una truculencia extrema. Muchas veces esa crueldad se exhibe aun más en el cuerpo de las mujeres. Es lo que pasa, por ejemplo, en los desplazamientos de poblaciones en el Pacífico colombiano.
Es tu idea de la violencia expresiva…
–El paradigma de explotación actual supone una variedad enorme de formas de desprotección de la vida humana, y esta modalidad de explotación depende de la disminución de la empatía entre personas que es el principio de la crueldad. De ahí hay sólo un paso a decir que el capital hoy depende de una pedagogía de la crueldad, de acostumbrarnos al espectáculo de la crueldad.
Efectivamente, tengo la propuesta de entender siempre la violencia como expresiva. En este caso, la violencia nos está hablando de presiones que se originan en el espacio público, en el mundo del trabajo, en la presión productivista, en la exigencia competitiva, en esa intemperie y desprotección de la vida hoy, en ese riesgo de la sobrevivencia que nos afecta a absolutamente todos los que vivimos de nuestro trabajo, y acaba interfiriendo y lesionando el espacio de la intimidad porque atraviesa y alcanza las relaciones afectivas, y finalmente hay una captura del espacio de la intimidad y de los sentimientos por el modo de explotación al que estamos sujetos. La violencia íntima en el espacio público, como está curiosamente ocurriendo hoy en la Argentina, no es otra cosa que un enunciado del carácter también público del problema íntimo, y del modo en que el estado de intemperie e indefensión frente a la agresión generalizada a la vida y a los territorios deviene y se expresa en agresión a las mujeres frente al ojo público. Es la exhibición incontestable de la unidad y naturaleza indisociable del problema, de la correlación y articulación innegable entre lo que pasa en la atmósfera de violencia y desamparo en el mundo de la reproducción material de la existencia, y lo que pasa en el mundo de los sentimientos entre las personas. Es al mismo tiempo una ejecución ejemplar –pues las ejecuciones en el ojo público tienen esa dimensión de ejemplaridad, de advertencia– y una queja, un reclamo gritado a los cuatro vientos.
¿Qué papel juega la subjetividad masculina?
–Evidentemente la masculinidad está más disponible para la crueldad porque el entrenamiento para volverse masculino obliga a desarrollar una afinidad significativa, a lo largo de la historia de la especie, entre masculinidad y guerra, entre masculinidad y crueldad, y entre masculinidad y capitalismo en esta fase rapiñadora y anómica. En este sentido, es muy importante no guetificar la cuestión de género. Esto quiere decir no considerarlo fuera de su contexto histórico, no verlo sólo como una relación entre hombres y mujeres, sino como el modo en que esas relaciones se producen en el contexto de sus circunstancias históricas. No guetificar la violencia de género también quiere decir que su carácter enigmático se esfuma y la violencia deja de ser un misterio cuando ella se ilumina desde la actualidad del mundo en que vivimos. Claro que la vemos de forma fragmentada, como casos dispersos de letalidad de las mujeres –aunque cada vez más frecuentes–, pero son epifenómenos que parten de circunstancias plenamente históricas de las relaciones sociales y con la naturaleza. En este sentido, diría que hay una extraña afinidad, o mejor dicho: una concurrencia, en el presente, entre: 1. La explotación económica característica de nuestra época con su uso abusivo del cosmos natural del que retiramos la posibilidad misma de la vida; 2. El accionar de una élite que predica y practica un proyecto económico que tiende a la concentración extrema y que tiene como horizonte el mercado global, viendo como antagonistas a los mercados locales, y 3. El moralismo de los valores de esta élite, a diferencia de los capitalistas del pasado, modernizadores y desarrollistas, que predicaban la modernización del estilo de vida y la gestión de los cuerpos.
¿Qué tipo de concurrencia?
–Que esta élite es intensamente moralista a la vez que estamos en una circunstancia de abuso y rapiña al nicho natural de toda vida, es decir, la tierra. Entonces, son tres dimensiones a la vez: las elites que conducen laeconomía, la fase del capital rapiñadora con relación a todo aquello de lo que puede extraerse riqueza bajo la ideología de la acumulación por desposesión o despojo y un moralismo feroz con relación a la sexualidad, al aborto, a los intereses de las mujeres en general.
¿Qué significa ese moralismo?
–Hay una relación a pensar entre la presión por el despojo y el moralismo en la gestión de los cuerpos. En otras épocas, las élites modernizadoras no eran moralistas, sino que más bien eran liberalizadoras respecto a las conductas. Hoy no. Junto a la no preservación del suelo nutricio de la vida, de la tierra, hay una insensibilidad para esa agresión del nicho. A esto se suma una progresiva crueldad hacia el cuerpo de las mujeres, y a los cuerpos feminizados en general. Es una totalidad que, si no la entendemos bien, no podemos atacar las bases de lo que nos hace sufrir como mujeres. Pero vinculado a esto hay que entender las presiones que sufren en el momento presente todos los sujetos que viven de su trabajo. No sólo manual, sino también intelectual. Todxs estamos sujetos a una tremenda presión, una especie de intemperie y riesgo permanente que revela que nuestras circunstancias son las de un sálvese quien pueda, ya que en cualquier momento podemos ser impugnados, desechados, vueltos prescindibles, defenestrados de nuestra posición, perseguidos, despojados. Es una indefensión generalizada. Lo social deviene un marco de peligro. Ahí funciona el discurso de las vidas precarias que no son sólo de los que consideramos vulnerables (migrantes, pobres, etc.), sino de todos y cada unx, debido a que la lógica de la productividad se vuelve más y más asfixiante en todos los campos de la vida. Pensemos en las 85 personas que concentran la mitad de la riqueza mundial: no se trata ya sólo del pecado de la desigualdad por acumulación y concentración, sino que tienen poder de vida y de muerte sobre la humanidad porque su capital compra muerte, cambia leyes, suspende derechos. La situación, en este sentido, es apocalíptica. Lo que les sucede a las mujeres no puede desvincularse de este momento apocalíptico del proyecto histórico del capital.
¿Tiene una especificidad en América latina?
–Esta intemperie de la vida con derechos suspendidos se relaciona con algo que digo que encuentro en una situación de violencia como la que acontece en Bolivia, donde sucedió un franco proceso democratizador en términos étnicos y de género. En Bolivia, a la vez que muchas de las mujeres del Parlamento son de pollera, que no abdicaron de su indigenidad, vemos que es un país de enorme letalidad para las mujeres. A pesar de que hay pocos homicidios (medidos por cien mil habitantes, como se hace en las estadísticas de los organismos internacionales), hay un gran enigma porque mientras la relación entre la totalidad de homicidios y los cometidos contra de mujeres en el mundo, en media, es de un 17 por ciento, en Bolivia esa relación supera el 50 por ciento. Algunas feministas dicen que el género masculino reacciona al avance de las mujeres en el campo del trabajo y la autoridad política. Pero en el caso de Bolivia esta tesis no se sustenta porque las mujeres siempre tuvieron una posición dominante en el mercado y respecto al dinero, y tuvieron autoridad política desde su parcialidad, el espacio doméstico, que en las sociedades comunitarias, a diferencia de las sociedades modernas, es pleno de politicidad. Por eso, el problema es el espacio que ocupan hoy en el campo del Estado y del avance del Estado sobre la comunidad, destruyendo los vínculos comunitarios y colectivistas, aun, muchas veces, en nombre de los buenos propósitos del discurso modernizador. Ahí se generan tensiones en la medida en que el frente estatal no es solamente estatal, sino estatal-empresarial y mediático, es decir, indisociable de los intereses empresariales-corporativos. Este pacto estatal-empresarial va rasgando el tejido comunitario. En esta situación de avance del frente estatal, siempre colonial, empresarial y mediático, el hombre de esa comunidad, el hombre indígena, se transforma en el colonizador dentro de casa, y el hombre de la masa urbana se convierte en el patrón dentro de casa. En otras palabras, el hombre del hogar indígena-campesino se convierte en el representante de la presión colonizadora y despojadora puertas adentro, y el hombre de las masas trabajadoras y de los empleos precarios se convierte en el agente de la presión productivista, competitiva y operadora del descarte puertas adentro.
¿Qué relación le ves con sociedades que no tienen esa trama comunitaria?
–Lo que quiero decir es que el hombre campesino-indígena a lo largo de la historia colonial de nuestro continente, así como el de las masas urbanas de trabajadores bajo la regla del capital, se ven emasculados como efecto de su subordinación a la regla del blanco, el primero, y del patrón, el segundo, y en general, como sabemos, al patrón blanco o blanqueado de nuestras costas. Y es al retornar a su nicho familiar que se redime de esta emasculación, restaurándose en la plataforma de masculinidad mediante la violencia. Ese es su mandato masculino. En el mundo de las grandes urbes, sometido a la explotación anómica del trabajo propia de estas nueva fase del capital, el hombre se transforma en el patrón del hogar, pues llega a su casa contaminado por la regla del patrón, ya que, como sabemos, el hombre es más vulnerable a la regla del poder, porque se percibe escindido entre dos lealtades: su lealtad a su familia, a su comunidad, a su gente, a sus afectos, por un lado, y su lealtad al otro hombre, el que lo domina y oprime, al que va a emular, por efecto de su mandato de masculinidad, que nos acompaña a lo largo del tiempo de la especie, y que debemos insurgir, entre todos, hombres y mujeres, con sus diversidades sexuales, porque a todos nos hace sufrir…. yo diría que en la misma medida, a pesar de diferentes formas. En el caso de la fase actual, apocalíptica, del capital, esta situación desata una violencia nueva: la frontera porosa del espacio familiar hace que el hombre lleve hasta allí la crueldad que impera en los espacios circundantes. Inclusive, cuando la atmósfera es francamente bélica, como es en los escenarios en expansión de las nuevas formas de la guerra en América latina, con la proliferación del control mafioso de la economía, lapolítica y amplios sectores de la sociedad, lo que atraviesa e interviene el ámbito de los vínculos de género es la regla violenta de la atmósfera propia del crimen organizado y las pandillas, maras, corporaciones armadas de la guerra informal, sicariatos. Es por todo esto que de forma alguna podemos abordar el problema de la violencia de género y la letalidad en aumento de las mujeres hoy como si fuera un tema separado de la intemperie de la vida con todas sus presiones. Presiones y niveles de anomia característicos de los cambios de época, pues de hecho estamos asistiendo a un tránsito entre épocas que hace que el momento actual presente características de liminaridad y suspensión de las normativas que dan previsibilidad y amparo a las gentes, dentro de una gramática compartida. Es probable que los tiempos de la conquista, como dije anteriormente, por la suspensión de prácticamente toda norma excepto la del saqueo, y la revolución industrial, por la novedad que impuso a las relaciones de trabajo, hayan expuesto a los pueblos a circunstancias semejantes.
¿Esto lo vinculás a que varios de los homicidas después se autolesionen?
–El dolor es un dolor social. No creo que las mujeres deban aislarse en su sufrimiento. Yo, como ya lo he dicho alguna vez, justamente en una entrevista que me hiciste hace ya algún tiempo, soy feminista de segunda generación. No soy una nueva conversa. El nuevo converso es siempre más dogmático, más intransigente, incapaz de ver los tonos de gris, las ambigüedades propias de la vida como ella es. Creo que el problema es de hombres y de mujeres, ambos padecen, pero resuelven de formas diferentes su padecimiento. Infelizmente, como expliqué, los hombres son más vulnerables por el mandato de emulación de la posición de poder que los somete pero cuyo patrón de conducta se convierte en su modelo de comportamiento. El hombre, entonces, es violento porque es frágil, porque es constitutivamente inseguro en su masculinidad, y porque, en nuestras costas, es decir, en el paisaje marcado por la colonialidad que habitamos y que nos constituye, es permanentemente emasculado por su condición subordinada y capturado por el modelo de masculinidad de su opresor. Es por esto que digo que el sirve de bisagra, entre los mundos del dominador y de los dominados. Su situación es de una indigencia existencial absoluta. Si a esto le sumamos el tema de la mirada rapiñadora sobre el planeta y sus criaturas (y no olvidemos la raíz común de las palabras rapiña y rape, violación en inglés), tendremos el cuadro completo de la transformación de la vida en cosa, la transformación de las personas en mercancía, en primer lugar el pasaje de las mujeres a esa condición de objeto, a su disponibilidad y desechabilidad, ya que la mímesis de los hombres con la posición de poder de sus pares y opresores encuentra en ellas las víctimas a mano para dar paso a la cadena de mandos y expropiaciones.
¿Cómo ves al feminismo frente a esta realidad?
–Creo que las mujeres nunca tuvimos más leyes, políticas públicas, discurso cívico e instituciones de apoyo que ahora. Sólo que esos derechos no pueden ser usufructuados porque el lecho en el que ellos están suscriptos presiona en sentido contrario. Entonces, o atacamos ese proyecto histórico del capital o no vamos a solucionar el problema de las mujeres. El feminismo hegemónico ha apostado todas sus fichas a la conquista de derechos. Esto muestra una fuerte influencia europea, donde la relación entre Estado y sociedad es bien distinta por razones históricas. En América latina, nuestros estados republicanos fueron creados por las élites criollas y por tanto son herederos de la modalidad de administración colonial de la cual descienden. Los llamamos estados de la misma forma que llamamos a los estados europeos, pero en Europa y en América latina esta entidad no es la misma, como consecuencia de la historia que la constituyó. Los estados europeos y los de nuestras costas ni están conformados de la misma forma ni pueden representar a la sociedad de la misma manera. La hegemonía del feminismo europeo nos convenció de hacer una apuesta casi exclusiva a las luchas en el campo estatal. Pero en América latina la lucha no pueden ser ésa, porque ya tuvimos muchas victorias en ese campo y, aún así, el Estado en nuestras sociedades tiene su foco en la protección de los bienes y no ha dado muestras de ser capaz de proteger a las personas.
¿Cuál es la estrategia?
–Las mujeres debemos sacar los pies del campo estatal. Esto no quiere decir abandonarlo, como a veces se han interpretado mis palabras. No se pueden abandonar las luchas en el campo estatal, por leyes, políticas e instituciones propias. Pero lo que quiero decir es que debemos llevar adelante otras luchas, sólo nuestras y en un campo otro, marginal con respecto a la égida del Estado, con estrategias autogestionadas de autoprotección. Necesitamos vínculos más fuertes entre mujeres, vínculos que blinden los espacios de nuestras vidas, independientemente de las leyes y las instituciones, y que rompan el modelo de la familia nuclear.
Hubo una viralización de videos de chicas que denunciaban algún tipo de violencia… ¿Cómo ves esos fenómenos?
–Creo que nosotras debemos construir nuestros propios blindajes. Volvernos agentes de nuestra propia protección por la ineficacia del Estado. Claro, los videos son un camino rizomático. Pero las estrategias no pueden tener un aspecto, un formato, una estética vanguardista. Veo negativamente toda forma de vanguardismo porque éstos se apartan de la sociedad como ella es y se constituyen en tutelas de quienes creen estar en la cresta de la onda, en general grupos o logias de illuminati, que están al tanto de lo hay que saber y hacer, pero por eso mismo acaban haciendo daño a lo que dicen defender. Es necesario que las estrategias de autodefensa proliferen pero no como prácticas vanguardistas, sino como prácticas de las rutinas, de las calles, de las casas, en la vida cotidiana de la gente tal como es. Las campañas de Twitter y Facebook son interesantes porque son formas de dispersión a través de las redes. Pero mucho más interesante es la palabra que circula boca a boca y en la calle. Uno de los problemas del feminismo es que se salió de la calle. El precio que tuvimos que pagar por institucionalizarnos, transformar lo que hacemos en carreras y en profesiones es precisamente que abandonamos el día a día y el cuerpo a cuerpo, en la calle y en los vínculos entre mujeres, que en el feminismo de los años setenta era muy fuerte y eficaz.
¿Cómo interviene la reproducción mediática en la lógica de estos hechos?
–En este contexto tenemos unos medios que colaboran con exhibir públicamente la agresión a las mujeres y al mismo tiempo afirman, declaran, y se suman al clamor de “ni una más” o “ni una menos”. ¿Cómo se entiende que los medios que rapiñan el cuerpo de las mujeres, dando lección de burla, de crueldad y de ataque a la dignidad de las mujeres, luego dicen sumarse a estas campañas? ¿Qué pretende Tinelli cuando dice esas consignas si él vive como proxeneta de los culos y las tetas de las mujeres que captura con la lente de su cámara y exhibe en su escaparate para el escarnio público? Creo que hay que desentrañar la operación: lo que hace es intentar desacoplarse. Tinelli sabe que la pedagogía de su programa televisivo enseña el ejercicio de la crueldad en los hogares y en la calle. Lo sabe, y por saberlo busca desacoplarse, escamotear, desmarcarse de su vínculo estrecho con ese sujeto que golpea y mata a una mujer. Hay una identidad común entre ese sujeto femicida y la cámara de Tinelli al explotar los cuerpos expuestos en su programa. Afinidad esta que Tinelli, cuando adhiere a la fórmula del “ni una menos”, pretende disimular. Frente a esto, pienso que la expansión de los derechos humanos siempre ha sido la expansión de la lista de nombres del sufrimiento humano, avanzar en el campo de los derechos siempre ha sido avanzar en el intento de nombrar las formas de sufrimiento y sus causales. A partir de la segunda mitad del siglo veinte hemos visto la proliferación de nombres para las modalidades de violencia contra las mujeres: violencia física, sexual, psicológica, moral, financiera y patrimonial. Todavía está por nombrarse la violencia alimentaria, ya que las mujeres comen menos y, cuando hay menos alimento en un hogar, las mujeres son las primeras que lo sienten, especialmente en el campo. También hemos nombrado el femicidio, que incluye los crímenes de la intimidad, como también los cometidos por los efectivos a mando de las mafias que operan en las nuevas formas de la guerra, y, en los países asiáticos, el desecho de las niñas. Incluyo allí, en esa categoría, también la trata y la explotación sexual porque hay mujeres en esa situación que viven en condiciones concentracionarias, o sea, en condiciones constitutivas del crimen de genocidio. Pero nos falta dar vida a un concepto fundamental en esta historia…
Te escucho…
–La fantástica herramienta del concepto de violencia mediática contra las mujeres, que ya forma parte de la ley 26.485, y que propongo aquí como categoría jurídica en el campo de los derechos humanos a la que debemos dotar de un elenco de contenidos precisos y activar con acciones concretas en la Justicia. Para que la victimización de las mujeres deje de ser un espectáculo de fin de tarde o de domingos después de misa. Para que los medios tengan que explicarnos por qué no es posible retirar a la mujer de ese lugar de víctima sacrificial, expuesta a la rapiña en su casa, en la calle, en la televisión de cada hogar, donde cada una de estas ejecuciones ejemplarizantes es reproducida hasta el hartazgo en sus detalles mórbidos por una agenda periodística que se ha vuelto ya indefendible e insostenible. Judicializar de verdad esta agenda violenta y reproductora del daño como solaz no sólo obtendrá, en algunos casos, sentencias por parte de los jueces, sino también, con su eficacia retórica, hará que la gente comience a sentir y pensar en los medios como violentos. Tenemos que trabajar para transformar la sensibilidad de las audiencias frente a la crueldad como diversión y ante los medios como objetables. Pasaríamos así a entender e interpelar a los medios con nociones afines a la de “autoría intelectual” y a la de “instigación al delito”, develando que, con relación a las mujeres y a los sujetos feminizados, funcionan como “brazo ideológico de la estrategia de la crueldad”.
Enlace original: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9737-2015-05-30.html


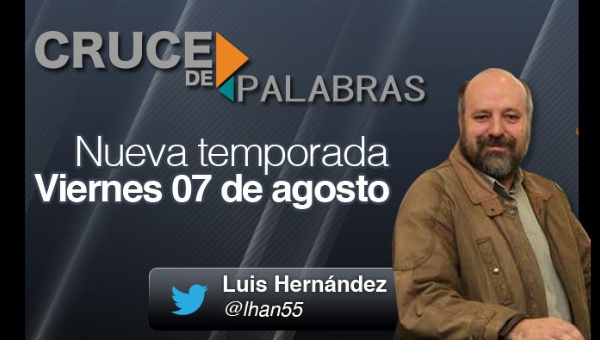












 Users Today : 105
Users Today : 105 Total Users : 35416082
Total Users : 35416082 Views Today : 134
Views Today : 134 Total views : 3349364
Total views : 3349364