Por: Semana Educación
La inteligencia artificial ofrece una de las grandes promesas del futuro. Pero ¿cómo educar para estas nuevas realidades y para enfrentar sus retos? Max Tegmark, profesor del MIT y una de las mentes expertas en esta área, responde estos cuestionamientos.
Al hablar de inteligencia artificial y del impacto que las nuevas tecnologías tienen en la sociedad, hay muchas voces a favor y en contra a raíz del rumbo que ha tomado el desarrollo acelerado en estas áreas. Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, explica el futuro de los trabajos de hoy, y señala que el 47 por ciento de las profesiones actuales cambiará o dejará de existir.
Sin embargo, otras vertientes consideran que ese escenario de automatización en que las máquinas reemplazarán a los humanos es apocalíptico y que no necesariamente es negativo. Por el contrario, dependería del uso que le demos a estas nuevas tecnologías. Ese es el caso de Max Tegmark, cosmólogo sueco, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y cofundador del Instituto de Cuestiones Fundamentales.
Tegmark es experto en inteligencia artificial y referente mundial por sus perspectivas sobre el futuro de la humanidad de la mano de la tecnología, pero su visión difiere muchos de sus colegas.
Él parte de dos puntos críticos e invita a la comunidad científica y a la sociedad en general a ver los avances tecnológicos como una oportunidad para mejorar la calidad de vida, por ejemplo, utilizándola para eliminar experiencias negativas como la enfermedad y el crimen, y no pensar únicamente en los trabajos y las profesiones que pueden acabarse.
Además, Tegmark considera que es necesario analizar la dirección correcta que deben tomar quienes lideran las transformaciones asociadas a la inteligencia artificial. Sostiene que es fundamental conocer cómo maniobrar la situación para generar cambios positivos en la vida cotidiana, y no llegar a situaciones nefastas para la sociedad como el aumento exponencial de la pobreza generado por la desaparición de millones de puestos de trabajo.
Bajo este panorama, la educación toma un papel protagónico, pues para Tegmark, hay que comenzar a pensar cómo formar jóvenes para un mundo distinto, con necesidades distintas. Se cuestiona qué competencias se deben enseñar para una realidad marcada por tecnología avanzada que permite llevar a la humanidad donde nadie nunca había llegado ni imaginado.
En diálogo con Semana Educación (S. E.) durante el Wise Summit 2019 celebrado en Catar, Tegmark (M.T.) habló de las dos perspectivas que pueden llegar con el auge de la inteligencia artificial: si lo que nos espera es el desempleo masivo y un futuro donde la pauta la marquen las máquinas, o uno en que los humanos marcan límites claros a la tecnología en pro de la calidad de vida.
S. E.: Uno de los temores del desarrollo de la inteligencia artificial es la desaparición de algunas profesiones. ¿Qué tan cierto es?
M. T.: Es cierto que algunas profesiones desaparecerán por completo. Serán aquellas que son mecánicas, predecibles, repetitivas y que no requieren contacto humano. Sin embargo, los trabajos en que las máquinas continuarán siendo ineficientes serán aquellos donde siga habiendo circunstancias impredecibles. Donde se necesita interacción con seres humanos y creatividad. Asimismo, dentro de cada carrera habrá elementos que desaparecerán. Esto significa que sin importar el área de conocimiento, siempre deberán estar a la vanguardia de los cambios en inteligencia artificial, para ser los primeros en entender cómo estos pueden contribuir a las labores realizadas.
S. E.: Pareciera entonces que las carreras que van a sobrevivir son las creativas. ¿Qué hacer con un sistema educativo que no siempre promueve la creatividad?
M. T.: La gran pregunta es cómo podemos educar mejor, y es fascinante. Hay que ver dos relaciones distintas entre la inteligencia artificial y la educación. Primero, inteligencia artificial para la educación: cómo transformar la enseñanza que tenemos en algo mejor, que mejore la vida de todos. Segundo, cómo educar a las personas para florecer en un mundo donde la presencia de inteligencia artificial solo irá en aumento. Creo que la educación debe ser más individualizada y asequible a todas las personas. Pero también considero que debemos tener cuidado, y no tener a la tecnología como una nueva religión que puede reemplazarlo todo y hacerlo todo mejor.
S. E.: ¿Y esto cómo influirá en nuestra felicidad?
M. T.: Los trabajos no nos dan solo dinero; nos dan un propósito. Es más probable tener una sociedad feliz si dejamos que los humanos hagan muchas de las cosas que disfrutan, incluso si con la tecnología se pueden realizar de forma más económica. Pero debemos cambiar esta idea básica de que el objetivo último es maximizar las utilidades de alguna compañía. De manera que el propósito de esta sistematización sea que la gente sea feliz.
S. E.: En un periodo de cinco a diez años, ¿qué será diferente en nuestra vida gracias?a la inteligencia artificial?
M. T.: En ese lapso de tiempo seguro veremos vehículos autónomos que cambiarán la forma de movilizarnos. Pero paso menos tiempo imaginando el futuro y más pensando en cómo mejorar la situación actual. Si las cosas continúan de la misma manera, tendremos cada vez más inequidad de salarios, lo que significa que habrá más personas inconformes e inestabilidad. Debemos empezar a hablar seriamente de este problema, que se da en parte porque la tecnología está reemplazando cada vez más ciertos empleos, y el dinero va a las personas más ricas.
S. E.: Usted es muy insistente en que nos preguntemos más sobre qué queremos que pase con la inteligencia artificial que a dónde vamos. ¿Por qué?
M. T.: Normalmente, cuando especulamos sobre el futuro, siempre pensamos en cosas negativas. Y si pasas la vida haciendo una lista de todo lo que podría salir mal, no vivirás. Porque lo que esperamos que pase no es necesariamente lo que va a pasar. El futuro no está escrito y depende de nosotros escoger lo que va a ser. Debemos tener una visión atrevida y positiva sobre el futuro, que hoy no tenemos. Lo cierto es que existe un potencial enorme con inteligencia artificial para ampliar la inteligencia humana, y resolver problemas en los que estamos atrapados. Cuando nos dicen que el cáncer es incurable, es mentira. Es curable, solo que aún no somos lo suficientemente inteligentes para encontrar la manera. La inteligencia artificial puede resolver problemas a los que hoy no logramos responder. Cómo sacar a millones de personas de la pobreza extrema o cómo enfrentar el cambio climático. Las oportunidades son ilimitadas si logramos enfocarnos en una visión y trabajar hacia ella.
Fuente e imagen tomadas de: https://www.semana.com/educacion/articulo/inteligencia-artificial-oportunidad-o-amenaza/653360







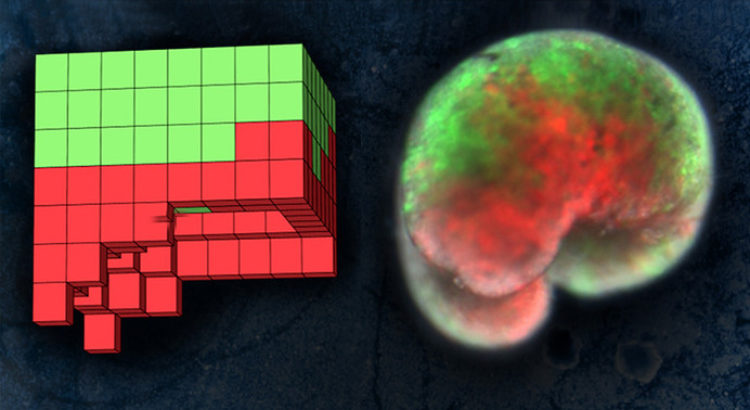








 Users Today : 94
Users Today : 94 Total Users : 35415369
Total Users : 35415369 Views Today : 115
Views Today : 115 Total views : 3348345
Total views : 3348345