Por: Alfonso Arriaga Juárez
“Siempre me ha parecido que quien expone oscuramente
es porque comprende oscuramente.
Si la exposición no es clara, es porque las ideas no están claras para quien las expone.”
Adolfo Sánchez Vázquez
Introducción
En los últimos tiempos, de los diferentes sistemas educativos tanto en América Latina como en España, se ha venido una andanada en contra de la enseñanza de la filosofía en los centros escolares que puede ir desde los niveles más básicos hasta el nivel superior. Se decide por parte de políticos y burócratas de la educación, que la enseñanza de la filosofía no es relevante en el conjunto de asignaturas de los diversos currículos escolares e, incluso, que las carreras de filosofía son prescindibles de las universidades.
Lo anterior se debe a que, dichos burócratas y políticos, no encuentran un beneficio a la enseñanza de ésta área del saber humano, tanto en los sistemas educativos como en el conjunto de la sociedad en general. Esto se debe a que, dicen ellos, “la filosofía no brinda grandes oportunidades profesionales” (González Férriz, 05/04/2022: El Confidencial) ni, obviamente, grandes oportunidades de negocios o empresariales que permitan el progreso material de una sociedad.
Debido a lo anterior, es que la comunidad filosófica, hasta entonces metida en un largo letargo y ensimismamiento, se levanta furiosa vociferando en sendos escritos donde intenta reivindicar el papel de la filosofía en la educación escolarizada destacando sus variadas y múltiples cualidades para la niñez y la juventud en el actual contexto de tecnologización deshumanizada y deshumanizante que fomenta el individualismo egoísta extremo que permea en todas las capas de la sociedad contemporánea.
Ésta defensa de las cualidades de la enseñanza de la filosofía en el aparato escolar por parte de la comunidad filosófica, parece tener solamente beneficios, como el desarrollo de un pensamiento crítico que permita a los estudiantes convertirse en seres autónomos que asuman la responsabilidad que tienen hacia consigo mismos, la comunidad y el entorno; pero casi ningún, o así lo pretenden mostrar, inconveniente, como si la enseñanza de la filosofía fuese un páramo de pureza, un oasis dentro del desierto de la enseñanza tecnologizante y deshumanizada.
Es una obligación de los que fuimos formados en ésta área del saber, someter todo a la duda e interrogación sobre todo a nosotros mismos y a nuestra actividad: la enseñanza de la filosofía. Sin embargo eso raramente sucede y, como vimos en las lineas anteriores, nos decantamos de antemano por las posturas extremas: o bien la filosofía no sirve para gran cosa en la educación escolarizada de la era informacional, o bien la enseñanza de la filosofía en el ámbito escolar tiene todos y sólo beneficios del desarrollo del pensamiento crítico y está exenta de los problemas y vicios que atañen a las otras áreas de la enseñanza y, además, poseemos su monopolio exclusivo por lo cual nadie mas puede ni debe enseñar este tipo reflexión de carácter crítico.
Por otra parte, se asume al parecer también acríticamente, que la Filosofía como área del saber humano, es lo mismo y corresponde univocamente con su enseñanza, si bien la enseñanza es una parte fundamental de la filosofía, no son lo mismo pues, si la enseñanza de ésta área del saber desapareciera de los currículos escolares, esto no implica que la filosofía como área del saber desaparezca, de hecho la filosofía sobrevivió muchos siglos sin formar parte de una estructura formal de enseñanza escolarizada, entre otras cosas porque no existió hasta finales del siglo XVIII una estructura formal de enseñanza generalizada y obligatoria.
Además, no está claro cómo la enseñanza de la historia de la filosofía pueda generar un pensamiento crítico, es decir, no es lo mismo informar que formar, no es lo mismo informar sobre los autores, problemas y corrientes filosóficas que formar en los procedimientos reflexivos y sistemáticos que conducen a un pensamiento de carácter filosófico que tradicionalmente denominamos filosofar, lo cual ya fue advertido por Kant en su Crítica a la Razón pura cundo argumentó que “nunca puede aprenderse, en cambio (a no ser desde un punto de vista histórico), la filosofía. Por lo que a la razón se refiere, se puede, a lo más, aprender a filosofar” (Kant, 2008: 650).
Con base en lo anterior, es que la duda sobre una supuesta defensa de la filosofía está más que justificada, es decir, ¿de verdad hay que defender a la filosofía?, pues como ya observamos ésta no necesita y no ha necesitado defensa pues el filosofar trasciende el tiempo y los sistemas e ideologías políticas históricamente determinadas al ser una necesidad humana imperiosa, ¿no será mejor dirigir nuestra energía a defender la enseñanza del filosofar en lugar de la enseñanza de la filosofía?
En el presente texto se pretende argumentar a favor de la postura de la enseñanza del filosofar más que de la filosofía en sí, ya que esta línea de pensamiento, la que pretende hacer de la enseñanza de la filosofía una materia más dividida en asignaturas (lógica, ética, estética, etc.), se dirige cada vez más hacia su normalización, esto es, hacia su homogeneización con los saberes científicotécnicos en una jerarquía inferior que logre, como hasta el momento, minimizar, controlar y neutralizar su rol efectivo como generadora de reflexión crítica, es decir, se mostrará cómo esta línea de pensamiento va en contra sentido de la defensa de la enseñanza del filosofar.
I. Filosofía y Filosofar
Para entender la propuesta que deseo plantear es necesario, primero, que establezca lo que voy a entender por Filosofía y por Pensamiento filosófico (filosofar). Pues bien, podemos decir que la Filosofía es el producto del filosofar o del pensamiento filosófico, el cual se caracteriza por ser una reflexión constante, ordenada y coherente, acerca del Ser Humano y su entorno, que procede a través de un procedimiento metodológico, a expresar y sustentar las diversas conclusiones que de esta actividad cognitiva se derivan y cuyo propósito trascendental es desarrollar una enseñanza vital.
Una enseñanza para la vida en la que se busca la formación del espíritu humano, la formación de aquello que dota al Ser Humano de un carácter verdaderamente humano. Por lo cual, el pensamiento filosófico o filosofar se diferencia de otras formas de reflexión porque en ella su objetivo principal es la formación de sí mismo que surge en la interacción con los otros, pues se enseña a otros a formar su espíritu y a entender qué es aquello que los hace esencialmente humanos.
La enseñanza del pensamiento filosófico en aquellos que no tienen como propósito principal y explícito dedicarse a esta actividad profesionalmente, como en la filosofía para niños o en el bachillerato, no se debe centrar en los contenidos propiamente filosóficos, sino en el enfoque, metodología y propósito del pensamiento filosófico o filosofar. Aunque cabe aclarar que estos no serán desdeñados o excluidos, lo que digo es que el objetivo principal es formar el pensamiento filosófico a partir de la experiencia de vida de los que lo estudian y, a partir de ella, acercarlos a la Filosofía para que esta se torne en una enseñanza significativa, en una enseñanza para la vida.
Así pues, si el propósito de la enseñanza del filosofar en el nivel medio superior es la de formar un pensamiento crítico, sistemático y coherentemente fundamentado para la comprensión y transformación de sí mismo, así como del entorno en el que se vive, entonces lo que importa es enseñar a filosofar. Esta perspectiva se basa en la idea de que los problemas de carácter filosófico surgen primordialmente de la actividad cotidiana, puesto que es en la vivencia cotidiana donde surge estas problemáticas que el pensamiento filosófico aborda a través de una metodología propia.
Esto lo podemos ver en Platón, en donde el personaje principal de la mayoría de sus diálogos tempranos, Sócrates, comienza el análisis filosófico partiendo o con base en un problema, que sus interlocutores ya tienen y en el cual están inmersos, para tratar de clarificarlo. El método socrático, generalmente, comienza explorando la cuestión para establecer y delimitar el problema, posteriormente, se plantea una solución o respuesta provisional, misma que será explorada y sometida a un análisis riguroso en el que se platean tanto argumentos a favor como en contra. Si tal respuesta resiste el examen es aceptada y se continúa con otra cuestión, aunque en los Diálogos difícilmente sucede esto, sino que, por el contrario, la primera respuesta es refutada posteriormente al análisis, y se procede a encontrar una nueva respuesta que será sometida al mismo procedimiento.
En cualquiera de los dos casos, esto es, ya sea que se acepte o se rechace la respuesta, siempre se aprende algo, ya que en el peor de los casos lo que se aprende es que nuestra creencia es falsa. Es así que se pueden resumir las principales características del método socrático de la siguiente forma: “los argumentos son todos refutatorios, buscan examinar una cierta opinión o tesis y mostrar su implausibilidad; están construidos como conversación dialogada a base de preguntas y respuestas, en la que uno de los dialogantes hace preguntas y el otro responde; su forma más general es la de reducción al absurdo” (Vargas, 1986: 1314).
En consecuencia, lo que debemos enseñar es, precisamente, este proceder, esta práctica, esta ascesis que permite el desarrollo del pensamiento crítico, sin embargo, esto requiere de oficio, y el oficio del filósofo no se limita a su propia formación, sino que, para dar un servicio, para que la comunidad se beneficie de éste oficio, es necesario enseñar a otros a formar su espíritu y a entender qué es aquello que los humaniza. Es por ello que el oficio del filósofo es doble: pensar y enseñar, por lo cual no basta que se domine el correcto interrogar sino también el correcto explicar. Por ende, el profesional en filosofía tiene que procurarse la excelencia en ambas ejecuciones de su oficio, de lo contrario, como nos dice Nicol, diremos que “este fulano no tiene oficio”. Sin embargo, muchos de los colegas de oficio no procuran dominar, sobre todo, el oficio de enseñar. Con lo cual estarían faltando también al otro oficio, al oficio del pensar, del interrogar, pues ya no estarían prestando el servicio, propio de todo oficio, a la comunidad.
Así pues, si no se domina el oficio del profesional de la filosofía, entonces ya no es profesional sino aficionado y, como lo señala perfectamente Nicol, “sin duda el aficionado es más libre que el profesional, tiene menos compromisos y responsabilidades. También tiene menos oportunidades de llegar a la verdad. O no dice nada, guardando para sí mismo el saber que pudo adquirir; o dice lo primero que le pasa por la cabeza, como un Jenófanes cualquiera. Éste es un pensador, diríamos, sin oficio ni beneficio” (Nicol, 1994: 2832).
Es así, por tanto, que el enseñar a filosofar es enseñar una determinada forma de ser humanista y humanizante que comienza con la obligación de conocerse a uno mismo, lo cual conlleva al cuidado y cultivo de sí que exhorta a hablar con verdad sobre uno mismo y que privilegia el diálogo racional efectivo y afectivo el cual es siempre es una actividad que se realiza entre varios, una actividad que se realiza con los otros; es por ello que este diálogo, este hablar, este decir verdad sobre uno mismo con los otros, implica una determinada forma de hacer que obliga a actuar consecuentemente.
II. Normalización de la filosofía
Así pues, enseñar a filosofar es enseñar una cierta actitud, una manera de ser y de hacer que se asemeja a lo que Aristóteles denominaría virtud dianoética, que implica determinados procedimientos, esto es, conocimientos que se encarnan en la práctica y que entrañan no sólo teoría sino todo un ejercicio (ascesis). No obstante y como es evidente, aquello que nos lleva a querer “defender la filosofía” , que en realidad debería ser una defensa de la enseñanza del filosofar, es la confrontación con la actual concepción de la enseñanza de una manera de ser y de hacer dominante, deshumanizante y excluyente que necesita del desconocimiento de uno mismo para evitar el cuidado y cultivo de sí, el cual llevaría inevitablemente a inhibir el decir veraz sobre uno mismo.
De esta forma es que se considera, ingenuamente, que introduciendo a la filosofía como una materia más, dividida en asignaturas y rechazándola como temática transversal, es como se “defiende a la filosofía”, se dice “La filosofía enseña a pensar, la lógica es su método, la ética aspira a convertirlo en norma de conducta común y la estética dota a la persona de la sensibilidad para lograrlo. Las cuatro disciplinas orgánicamente vinculadas son la trama y la urdimbre, el tejido ancestral que condujo al homo sapiens. Volverlo transversal es deshilacharlo” (Solana Olivares, 20/05/22: Milenio).
Sin embargo, esto no es del todo acertado, pues si así fuese, es decir, si de hecho esto es lo que ya se hace en la enseñanza de la filosofía y nos lo quieren quitar, entonces ¿por que vivimos un momento histórico de “creciente gravedad”?, ¿no se será que hemos llegado a este grave momento histórico precisamente porque la filosofía se ha normalizado a un sistema escolar que deshumaniza y que en lugar de que la filosofía enseñe a pensar, enseña historia de la filosofía, no será que en lugar de que la lógica sea su método, lo que se enseña son tablas de verdad, no será que en lugar de que la estética dote a la persona de sensibilidad, lo dota, a lo sumo, de la historia de la pintura, no será que en lugar de que la ética normalice cierta conducta, sea mejor que se analice por qué los valores supremos han perdido validez, han perdido su sentido?
La enseñanza de la filosofía, al insertarse a un modelo educativo rígido se normalizó, es decir, se le impuso un molde con un efecto clasificatorio dentro de un sistema rígido de conductas, esto es, la enseñanza de la filosofía se insertó en un modelo educativo disciplinario, en la que la filosofía fue clasificada dentro de una estructura curricular rígida que da como resultado la conformación de un determinado tipo de sujeto que responde a los intereses de esta sociedad disciplinaria que va en contra sentido a los efectos del pensamiento crítico propio del filosofar.
Es por ello que, en el Estado disciplinario desde el siglo XIX y hasta la primera mitad del XX, el objetivo de la educación era hacer del “hombre común” un súbdito que se somete a la autoridad para hacer de él un sujeto laborioso, útil y que además, según Ulrich Herrmann, debía aprender a trabajar desde la más tierna edad pues el trabajo debía convertirse en su segunda naturaleza. En este sentido es que, para Wehler, “la disciplina social, en el sentido de interiorización del orden, de la puntualidad, de la distribución del tiempo, de la capacidad de concentración, iba a producir, en unión con el estudio de materias didácticas formadoras del carácter y preparatorias de la acción, un súbdito del Estado” (Hermann, 2015: 108109).
Es por ello que la actual “defensa de la filosofía” me parece contradictoria, en el sentido de que al solicitar y exigir que se inserte como una asignatura más dentro de un modelo educativo disciplinario en donde se homogeneizan procesos, mecanismos así como relaciones humanas y donde lo relevante es la calificación y los exámenes estandarizados, la enseñanza de la filosofía pierde, deja de lado o margina su principal deber: enseñar a pensar de forma crítica. Plegándose así a los requerimientos de la sociedad disciplinaria primero, y después, a los objetivos de la sociedad de control de la era neoliberal del capitalismo (Salinas Araya, 2015: 131).
Para Foucautl las sociedades disciplinarias comienzan en el siglo XVIII, se desarrollan en el XIX y llegan a su cúspide en la primera mitad del siglo XX, es decir, en la etapa industrial del capitalismo, posteriormente, comenzará un proceso de transición a las sociedades de seguridad, gubernamental, regulativa, o sociedades de control (como les diría Deleuze) en la llamada era de la información. En las sociedades disciplinarias, “El individuo pasa sucesivamente de un círculo cerrado a otro, cada uno con sus leyes: primero la familia, después la escuela (“ya no estás en tu casa”), después el cuartel (“ya no estás en la escuela”), a continuación la fábrica, cada cierto tiempo el hospital y a veces la cárcel, el centro de encierro por excelencia” (Deleuze, 1999: 277).
En las sociedades disciplinarias, de un lugar de encierro se sale, luego se pasa a otro. Sin embargo, en el modelo del espacio abierto o “de la libre circulación, los controlatorios, nunca se acaban, no se termina de entrar en ellos y nunca se acaba de salir, nunca se sale de la escuela, por ejemplo, el modelo de la libre circulación, impone la formación permanente” (Salinas Araya, 2015: 134). Así pues, la disciplina queda superada frente a un trabajo que ya “no se materializa en un hacer corporal, directamente observable y potencialmente sistematizable, sino que se produce al interior de una experiencia cognitiva, afecto subjetiva” (Zangaro, 2013: 59).
Es por ello que, como mecanismo de control (controlatorio), se optó por una estrategia que vincule directamente los objetivos de trabajo con los objetivos del sujeto para que este se los apropie y desarrolle sus propias estrategias de autocontrol y, de esta forma, se desplaza el control del proceso en el que se enfocaba el capitalismo industrial, al control del resultado en el capitalismo cognitivo, garantizando así que los objetivos del capital se logren. De esta forma, los saberes incorporados y movilizados por el trabajo vivo no se limitan a su ejercicio dentro de la jornada de trabajo sino que se extienden a los tiempos sociales desdibujando las fronteras entre el tiempo de trabajo y de no trabajo.
Aunque las técnicas de la sociedad disciplinaria, como las instituciones de encierro, no desaparecen, sí van a entrar en crisis por lo cual comienzan a ceder su lugar a las técnicas controlatorias, esto es, se pasa de un modelo de encierro donde el control es hacia el individuo, a uno de espacio abierto donde el control es hacia la poblaciónespecie, en la cual, “ya no pretenden la imposición de un modelo rígido normalizante; sino que permiten cierta diferencia modulante, cierta absorción de lo diferente y también una mayor internalización de las conductas socialmente aceptables” (Salinas Araya, 2015: 135).
Como se pudo observar, la llamada “defensa de la filosofía” se reduce a la inserción o continuación de ésta área del saber en formato de asignatura dentro de un sistema rígido que la normaliza y la despoja de su carácter crítico tal y como se pretendía en las sociedades disciplinarias, no obstante, la propuesta de volverla una temática transversal responde al modelo de sistema abierto o de libre circulación propio de las sociedades de control, en donde se flexibiliza y se banaliza perdiendo, también, sus efectos formativos y autoformativos. Es por ello que ninguna de las dos opciones son congruentes con la enseñanza del filosofar, por lo cual es menester una alternativa una propuesta que englobe y se superponga a las dos anteriores, esto es, en necesaria una educación otra.
- Acerca de una educación otra como Parrhesía y su mediación phronética
Como se pudo observar en lineas anteriores, la supuesta “defensa de la filosofía” se concentra en mantenerla como una asignatura más en una estructura rígida que terminó por normalizarla en el sistema educativo de la sociedad disciplinaria de la era industrial del capitalismo que, ingenuamente, pretende ser una oposición a la propuesta de mantenerla de forma transversal en el sistema educativo de la sociedad de control de la era informacional del capitalismo, la cual busca, a través de un modelo abierto o de libre circulación que modula o sintoniza (Tuning) el comportamiento de los individuos, el control de la población bajo un esquema de aparente diversidad e inclusión.
Es así que se nos pone ante una falsa dicotomía, o bien optamos por un modelo rígido normalizante donde la enseñanza de la filosofía se reduce a una asignatura que pierde su esencia y contribuye a la formación de “súbditos del Estado” o bien, optamos por su enseñanza transversal bajo un modelo de educación escolar excluyente que se disfraza de diversidad y de inclusión, y que en realidad niega la otredad y pretende la uniformidad, que busca una modulación o sintonización de un modo de ser único, como lo explica Valle:
Aunque intentemos hablar, vestir, comer, andar y habitar como europeos estamos aquí en América Latina. Lo que fagocita, lo que devora, es ser colocados, desde aquí y desde allá, en un lugar de otredad en tanto inferioridad. Lo que fagocita es la propia inclusión bajo parámetros de integración con lo europeo y lo moderno. Lo que devora es la búsqueda de la equidad desde la propia inequidad. La fagocitación se produce en un terreno invisible, está al margen de lo que oficialmente se piensa de la cultura, la ciencia o la civilización. (Valle, 2017: 107)
De esta forma, ambas opciones se nos presentan como si representaran otra educación pero, en realidad, tienen el mismo objetivo: satisfacer las demandas del mercado laboral, la primera del que necesitaba la fase industrial y la segunda la que necesita la fase informacional o cognitiva del capitalismo. Es por ello que se hace imperiosa la necesidad no de otra educación, sino de una educación otra, para la consecución del “cumplimiento de la verdadera vida, pero como exigencia de una vida radicalmente otra” en donde:
El maestro no debe limitarse a dar al alumno lecciones de competencia, transmitirle un saber, enseñarle la lógica o cómo refutar un sofisma, y tampoco es eso lo que el alumno debe pedirle. Entre ellos debe establecerse otra relación, una relación que es de cuidado, ayuda, socorro. Has venido aquí, dice [Epicteto] a su alumno, como a un iatreion (una clínica), estás aquí para que te atiendan. Y cuando vuelvas a tu casa, no lo harás simplemente como un individuo capaz por fin de resolver los sofismas o suscitar admiración por su capacidad en la discusión. Debes volver a tu casa como alguien que ha sido atendido, curado, y cuyos males se han apaciguado. (Foucault, 2011: 284)
De esta forma, el presente apartado tiene como propósito delinear una propuesta alternativa por lo cual primero, se definirá el termino parrhesía a partir del análisis genealógico que hace Foucault para, posteriormente, realizar el análisis de término phrónesis propuesto por Beuchot y, finalmente, el modo en que se constituiría un individuo autónomo a partir de la formación parrhesiásticaphronética. Así pues, lo que se pretende es una formación otra:
El objetivo es, desde luego, velar constantemente por los otros, ocuparse de ellos como si fuera su padre o su hermano. Pero ¿para conseguir qué? Para incitarlos a ocuparse, no de su fortuna, de su reputación, de sus honores y sus cargos, sino de sí mismo, es decir: de su razón, de la verdad y de su alma (phrónesis, alétheia, psykhé). Ellos deben ocuparse de sí mismos. Esta definición es capital. El uno mismo en la relación de sí consigo, el uno mismo en esa relación de vela sobre sí mismo, se define [en primer lugar] por la phrónesis, esto es, la razón práctica, por decirlo de algún modo, la razón en ejercicio, una razón que permite tomar las buenas decisiones y desechar las opiniones falsas [para] que cada individuo se ocupe de sí mismo [en cuanto] ser racional que tiene con la verdad una relación fundada en el ser de su propia alma. Y en ese aspecto estamos ahora ante una parrhesía centrada en el eje de la ética. (Foucault, 2011: 101102)
El estudio de las prácticas del decir veraz (parrhesía) se abordan generalmente desde un eje central que es el principio socrático “conócete a ti mismo”, pero Foucault lo estudiará en un sentido más amplio en el cual incluye la noción de epiméleia heautóu, el cuidado de sí, el ocuparse de sí o cultivo de sí, el cual es coadyuvante del principio de decir la verdad sobre uno mismo, a la vez que está apoyado por el otro que exhorta a hablar y que habla, es decir, la actividad del decir veraz sobre uno mismo siempre fue una actividad realizada entre varios, una actividad con los otros.
Es por ello que la parrhesía se muestra como algo distinto de una técnica o un oficio, aún cuando en ella haya aspectos técnicos. La parrhesía es una actitud, una manera de ser y de hacer que se emparenta con la virtud, son procedimientos, medios dirigidos a un fin y por ello tiene que ver con la técnica pero no sólo eso sino, sobre todo, es una modalidad del decir veraz.
La parrhesía filosófica no es sólo un discurso sino que está relacionada directamente con la vida cotidiana, es por ello que parte de que ocuparse de sí mismo “consiste, en primer lugar y ante todo, en saber si uno sabe o no lo que sabe. Filosofar, ocuparse de sí mismo, exhortar a los otros a ocuparse de sí mismos, mediante el escrutinio, el examen y la prueba de lo que saben y no saben los otros” (Foucaul 2011b, 330), de esta forma se concibe la parrhesía filosófica misma que estará mediada por la capacidad del individuo de juzgar cuándo es conveniente decir la verdad, esto es, mediada por la phrónesis.
Como hemos podido observar, la parrhesía incita a ocuparnos de nosotros mismos y para ello requiere el conocimiento de uno mismo, no obstante también requiere de coraje para atreverse a decir la verdad, lo cual resulta ser muy violento pues, como dice Foucault (2011b: 72) “quien dice la verdad la arroja a la cara de ese interlocutor, una verdad tan violenta, tan abrupta, dicha de una manera tan tajante y definitiva que el otro no puede más que callarse”, características que la hacen anti pedagógica.
Es por ello que la parrhesía requiere de ponderación, esto es, de una mediación que permita su moderación o mesura y para ello se requiere de la capacidad de juzgar en cada situación lo que es conveniente, la capacidad de deliberar acerca del término medio de las acciones y de los medios conducentes a los fines, es decir, requiere de la phrónesis.
La phrónesis o formación del juicio es una de la virtudes cardinales establecidas por los pitagóricos; para estos la phrónesis es un término análogo ya que participa tanto de las virtudes teóricas (sophia, episteme, nous) como de las virtudes prácticas (templanza, fortaleza, justicia); ésta idea surge del estudio que hacían sobre la música en general y sobre la armonía en particular, la cual era vista como la concordancia de los contrarios, la cual era posible al encontrar la proporción, “la analogía es proporción, proporcionalidad, acercamiento aproximativo”. (Beuchot 2007: 16)
La característica principal de la phrónesis es la deliberación o procedimiento que permite evaluar razonablemente los pros y los contras de la acción, así como los medios con los que se cuentan para lograr ese propósito, “esta deliberación es una especie de diálogo argumentativo, consigo mismo o con otro(s), pero que, en definitiva, es una argumentación a favor de lo que uno se propone hacer y la manera de hacerlo” (Beuchot 2007: 23).
En este sentido, evaluar razones a favor y en contra de aquello que se quiere hacer es distinguir y separar las partes de aquello que se quiere realizar, esto es, la deliberación va acompañada del análisis “por eso tiene una parte de conocimiento, pero también de praxis concreta: por eso, de alguna forma, es una virtud mixta: teóricopráctica [por ello] la phrónesis no se reduce a una techne, técnica o arte, aunque también tiene su parte estratégica, instrumental o técnica” (Beuchot 2007: 25).
Hasta aquí podemos observar la relación directa de la phrónesis con la parrhesía pues, en primer lugar la veridicción tiene que ejercerse mediante la deliberación de los pros y los contras de ese decir veraz. Por otra parte, la finalidad de la parrhesía es la formación de uno mismo para poder ocuparse de sí mismo y ello requiere phrónesis, esto es, la capacidad de juzgar, de deliberar.
Lo que se propone como alternativa es una educación que desarrolle en el individuo un cierto procedimiento reflexivo en el cual se base su conducta, sus prácticas cotidianas, una ascesis que ejercite su inteligencia primero y que se torne hábito después. Este procedimiento consiste prima facie en un cuestionamiento constante que conduzca al individuo a la necesidad de indagar una posible respuesta a este, de tal forma que, una vez que se tiene la respuesta provisional, hipotética, sea menester el análisis de dicha respuesta, entendiendo por esto la búsqueda de los argumentos más significativos, tanto a favor como en contra de la respuesta provisional.
Una vez que se tienen los pros y contras explicados y fundamentados se pasa a la síntesis, entendiendo por esto la evaluación tanto de los argumentos a favor como en contra con el propósito de determinar cuáles argumentos son correctos, válidos y pertinentes y cuáles no. Dicha evaluación nos permitirá llegar a una conclusión ponderada, deliberada y fundamentada, misma que el individuo podrá defender en un escrito, diálogo o debate sobre el tema en cuestión. (véase el siguiente esquema)
- Dudar/preguntar/cuestionar
- (Creer) Respuesta provisional/hipótesis
- Análisis (argumentos a favor y en contra de la respuesta provisional)
- Síntesis (evaluación de los argumentos a favor y en contra
- (Saber) 5. Conclusión (confirmar o refutar la respuesta provisional)
Tal ascesis no sólo abarca el sentido de la noción de competencias pues es un procedimiento teórico práctico basado en el desarrollo del know how y know that, y desarrolla tanto la parrhesía, en cuanto procedimiento/habilidad y conocimiento teóricopráctico (Foucault 2011b:59), como la phrónesis, en tanto procedimiento de deliberación analógico. De esta forma, se proporcionan los conocimientos y las capacidades técnicas o procedimentales que requiere la educación en competencias, pero va más allá en tanto que no se limita sólo a esta dimensión del ser humano, a la dimensión del empleo o laboral, sino que permite la formación del ethos, en tanto singularidad en su relación con los otros.
Conclusión
En consecuencia, en lo que se debe enfocar la comunidad filosófica es en la defensa de la enseñanza del filosofar, en la enseñanza de una ascesis que ejercite su inteligencia primero y que se torne hábito después, ya que a través de ello podrá genera un conocimiento de sí que le permitirá cuidar de sí mismo, ocuparse de sí mismo y exhortar a los otros, mediante el escrutinio, el examen y la prueba de lo que saben y no saben pues “esa vigilancia de sí que es también vigilancia de los otros, o la vigilancia de los otros que es también vigilancia de sí [da como resultado] un cambio en la conducta de los individuos y un cambio, asimismo, en la configuración general del mundo” (Foucault, 2011: 324).
Ee por ello que, seguir de forma irreflexiva y en rebaño la “defensa de la filosofía” como la instauración de una materia dividida en asignaturas en contra de su implementación como temática transversal es, en realidad, “defender” el modelo normalizador de las instituciones disciplinarias, de la educación de la era industrial del capitalismo por sobre el modelo del espacio abierto o de la libre circulación donde los controlatorios nunca se acaban. Sin embargo, en ambos casos la filosofía pierde su esencia y su propósito: la formación del pensamiento filosófico.
En ambos casos se pierde el objetivo del filosofar, pues ni las asignaturas ni la transversalidad generan un individuo singular con la capacidad de ocuparse ni de sí mismo ni de su entorno, por lo que ninguna es una alternativa ya que ambas impiden un cambio de conducta que impide la transformación del mundo pues esta alteración surge de la relación que se tiene de sí consigo, por lo cual, es un mundo otro el que debe surgir, por lo menos, como ideal regulativo, como el objetivo de la práctica (ascesis) del filosofar. Pero no se trata de otro mundo como el platónico o el judeocristiano a donde llegarán las almas luego de su liberación del cuerpo, sino que “se trata de otro estado del mundo, otra ‘catástasis’ del mundo” (Foucault, 2011: 326).
Como se puede observar, se trata de transformar éste mundo a partir de un modo otro de vida, el cual sólo será posible si se genera una forma de ser y de hacer otra, la cual sólo puede surgir del conocimiento de uno mismo que lleva al cuidado y gobierno de sí, el cual requiere de una determinada práctica educativa, una ascesis que genere un tipo de educación y enseñanza otra, misma que aquí se propone a partir de la phrónesis y la parrhesía.
Referencias.
Beuchot, Mauricio (2007) Phrónesis, Analogía y Hermenéutica. México. FfyLUNAM. Deleuze, Gilles (1999) Conversaciones 19721990. España. PreTextos.
Foucault, Michel (2011) El coraje de la verdad. Argentina. Fondo de Cultura Económica.
Foucault, Michel (2011b) El gobierno de sí y de los otros. Argentina. Fondo de Cultura Económica.
González Férriz, Ramón (05/04/2022) El Erizo y el Zorro: Enseñar Filosofía a los adolescentes no tiene ninguna lógica. El Confidencial. Recuperado de https://www.elconfidencial.com/cultura/20220405/filosofia alumnoseducacion_3403096/.
Herrmann, Ulrich (2015) Educación y formación durante la Ilustración alemana. En Aguirre Lora, María, Introducción a la pedagogía 1. PedagogíaDSUAyED. México. FfyLUNAM.
Kant, Immanuel (2008) Crítica de la razón pura. México. Editorial Taurus.
Nicol, Eduardo (1994) Del Oficio. En boletín de Filosofía y Letras núm. 1, UNAM, México, septiembreoctubre, pp. 2832.
Salinas Araya, Adán (2015) La semántica biopolítica, Foucault y sus recepciones. Chile. CENALTES.
Solana Olivares, Fernando (13/05/2022) Requiem por la filosofía. Milenio. Recuperado de https://www.milenio.com/opinion/fernandosolanaolivares/pequenoformato/requiemporlafilosofiayii.
Valle, Ana M. (2017) Artificios de equidad e inclusión educativa en América Latina. En Murga, M. Dogmas de la educación. México. UPN.
Vargas, Alberto (1986) Las refutaciones socráticas. En Flores, Raúl Ed. Argumentación y Filosofía. Cuadernos universitarios 25. México. UAMI.
Zangaro, Marcela (2013) Capitalismo industrial y capitalismo cognitivo: gestión del saber y estrategias de control. En Cuadernos de pensamiento biopolítico latinoamericano/1. Ruvituso, Mercedes Comp. Buenos Aires, Argentina. UNIPE.


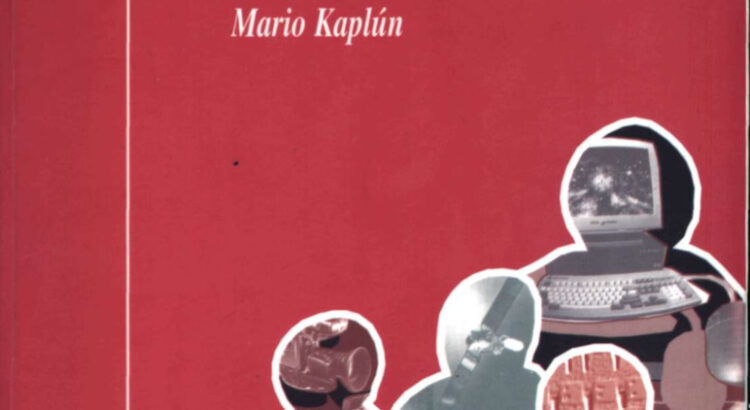
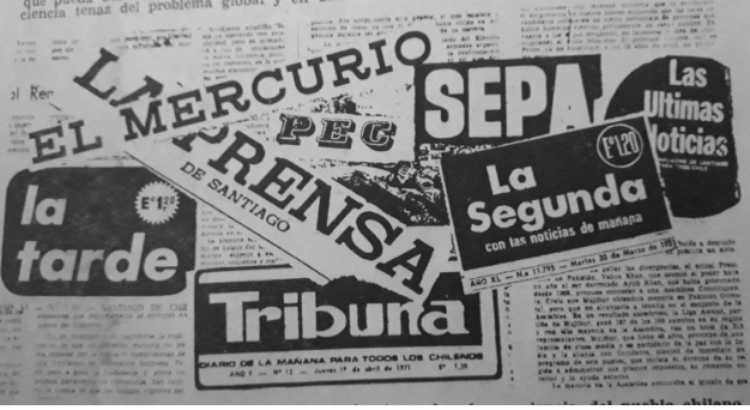


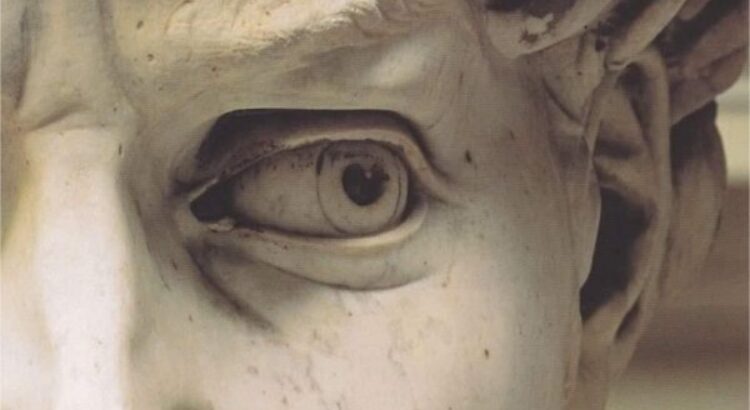





 Users Today : 1
Users Today : 1 Total Users : 35460354
Total Users : 35460354 Views Today : 1
Views Today : 1 Total views : 3419101
Total views : 3419101