El nuevo currículo está siendo sometido, al menos en redes sociales, a cierto escarnio público incluso antes de nacer. La posibilidad de que las competencias clave recomendadas por el Consejo de Europa en 2018 entren como elefante en cacharrería en las aulas y que, con ello, el currículo actual se vea recortado y limitada la posibilidad de que la mayor parte de la población tenga acceso a la mayor cantidad de contenidos y cultura posibles, ha generado importantes críticas y tensiones hacia el Ministerio de Educación, encarnado en su máxima responsable, Isabel Celaá.
En cualquier caso, un par de cosas están claras. Las competencias clave van a regir toda la estructura y, efectivamente, habrá un recorte en los contenidos de los temarios de las asignaturas. Pero (siempre hay algún pero) diferentes protagonistas de esta historia tienen claro que ese recorte responde a la realidad de las aulas, año tras año. Una de las quejas más habituales, y no precisamente nueva, es que no hay manera de llegar a todo el temario que marca la normativa. De modo que, curso tras curso, quedan cosas fuera según avanza el año. Lo que se pretende ahora, más allá del recorte, es reorganizar, reorientar qué deben aprender chicas y chicos para seguir adelante. Y en esta reorganización habrá cosas que queden fuera, igual que habrá cosas nuevas que entren.
De igual manera, y en relación a las competencias, al menos así lo entienden quienes están realizando el trabajo, lo que se pretende es dar carta de naturaleza a prácticas que ya llevan años realizándose en cientos o miles de centros por todo el Estado de una manera más o menos transparente.
¿Quién está detrás del nuevo currículo?
De las 90 personas que están implicadas en mayor o menor grado, la mayoría son docentes: 16 están en comisión de servicios, dejaron el aula entre enero y marzo de este año para convertirse en lo que se da en llamar asesores curriculares. Otras 54 son personal en activo en sus centros. Dedican sus mañanas a dar clase, a enseñar a niñas, niños y adolescentes, y sus tardes las pasan en reuniones para dar forma a los aprendizajes que la Lomloe quiere poner en marcha.
Dolores López, directora General de Evaluación y Cooperación Territorial, asegura que el profesorado ha de tener claro que “la reforma del currículo no la están haciendo ‘expertos’ que no han estado tiempo en el aula”. Es verdad que inicialmente hubo un grupo de ellos que ayudó a dibujar el marco pero, hoy día, principalmente, es el profesorado quien lo está tejiendo. Para ella, una de las claves importantes es que quienes están definiendo las competencias específicas o los criterios de evaluación que llevará aparejado el cambio curricular sean personas “que saben cómo reflejar esto en las programaciones, en el día a día” de los centros.
En marzo estaba en el aula. No olvido lo que se puede hacer en el aula y lo que no
La estructura de trabajo se basa en un grupo coordinador en el que hay seis personas del Ministerio, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, con Dolores López Sanz, la directora, al frente, y también personal de la Secretaría de Estado de Educación.
En el escalón siguiente están las y los directores de competencias. También lo forman personas del Ministerio. Cada una de ellas dirige uno de los grupos competenciales, ocho en total, uno por cada competencia designada por el Consejo de Europa y su recomendación de 2018: competencia en comunicación lingüística; plurilingüe; matemática y competencia en ciencia y tecnología; digital; personal, social y de aprender a aprender; ciudadana; emprendedora, y en conciencia y expresión culturales.
Por debajo, las y los asesores curriculares, dos por competencia, cada cual perteneciente a una etapa: de infantil y primaria o de secundaria. Finalmente, el grueso está formado por 54 personas en activo en el aula, también de diferentes materias y áreas, así como de etapas educativas.
La elección de estas 70 personas, claro, ha sido más bien discrecional. Por ejemplo, hay quienes han participado en el cambio curricular en Andalucía para acercarlo a las competencias; también quien ha trabajado en diferentes reformas en este sentido en Canarias. En cualquier caso, quien más quien menos, con experiencia en proyectos y aprendizaje por competencias.
Ana Trillo, asesora curricular y docente de artísticas en comisión de servicios, resume su participación en el proyecto asegurando que «desde dentro se pueden mejorar las cosas». Ha sido directora durante ocho años y jefa de estudios otros siete. Cuando la llamaron para colaborar, más allá del «vértigo», pensó en la posibilidad de mejorar las cosas y «aportar algo más cercano al aula». «En marzo estaba en el aula. No olvido lo que se puede hacer en el aula y lo que no», zanja.
En un primer momento, los equipos se configuraron en torno a las competencias clave, para estudiar cómo adaptarlas a nuestro sistema educativo. Cada grupo de trabajo reunido por competencias va fue desarrollando su propia labor pero, para rizar el rizo, además, compartieron entre sí el material que iban generando para que el resto realizara aportaciones y elaborar conjuntamente el primer documento del nuevo currículo: el perfil de salida de la educación obligatoria. Se trata de una sistematización de aquello que se espera que todo alumno y alumna sepa y sea capaz de hacer cuando termine la educación obligatoria.
El objetivo es que puedan crearse puentes entre las diferentes áreas y materias para, después, facilitar el trabajo conectado por ámbitos y proyectos que se respira a lo largo de todo el proyecto. «El trabajo en grupo es más lento, sostiene Trillo, pero más enriquecedor. Lo que no veo yo, lo ve otro».
¿Cómo será el nuevo currículo?
Una vez definido este perfil de salida, se ha trabajado sobre las siguientes etapas: las competencias específicas de cada área o materia. Como explican todas las fuentes consultadas, las competencias clave integran los conocimientos, actitudes y destrezas que debe alcanzar cada estudiante. Las específicas vienen a ser una traducción de todo esto a cada una de las materias y áreas en las que se divide el currículo actual.
Ana Muñoz es docente de Lengua y Literatura en Tenerife y una de los 54 colaboradores que siguen trabajando en el aula. Explica que estas competencias específicas “son un eslabón entre la tradición educativa de un área y la modernidad que exige la situación, una adaptación a la realidad”. Se trata de acercar los aprendizajes a la realidad, “sin perder de vista la tradición, sin romper”.
Además de estas, estarán los criterios de evaluación. Manuel Clavijo, maestro de primaria especialista en Matemáticas y otro de los colaboradores, explica que cada una tendrá unos 10 o 12 criterios por cada competencia específica. Nada que ver con los estándares de aprendizaje de la Lomce. Además, asegura, cada autonomía, después, podrá optar por usar 8 de esos 10 o 12, o aumentarlos con algunos más. Pero nunca serán cientos de ellos.
“Los criterios son menos áridos” asegura Ana Trillo, docente de secundaria y asesora curricular de la competencia en conciencia y expresión culturales, más “competenciales”, y en ellos tendrán que tenerse en cuenta los conocimientos, las destrezas y las actitudes del alumnado. Con la idea de que sean mínimos, para que “los complete cada administración”. Y ejemplifica: “Sería preguntar ‘¿Conoces los colores para aplicarlos? Más que ¿conoces la teoría del color?’”.
Junto a estos criterios, los saberes básicos. Tal vez uno de los puntos calientes de la reforma al materializarse en ellos esa poda de contenidos. Ana Trillo asegura que no deben confundirse con los saberes deseables. Estos serán más pero no estarán en el decreto de mínimos.
En este momento de revisión del currículo está la dura pelea de decidir qué es básico, imprescindible, para poder desligarlo de lo deseable.
Para Manuel Clavijo “ha sido difícil” la decisión de qué entraba y qué no en este punto. Se trata del momento en el que se materializa el contenido puro y duro que habrá en las áreas y las materias. A pesar de la dificultad, asegura que era algo “imprescindible” que “responde a un debate que se ha venido dando en los centros educativos, en los claustros: ¿Qué queremos que este niño sepa? ¿Qué le pediremos como mínimo?”.
En este sentido, el propio Clavijo comenta que, aunque podían haber encajado el currículo de otras leyes en las recomendaciones del Consejo de Europa sobre competencias, el proceso ha sido al revés. Se ha comenzado por estas para “plantear a dónde queremos que llegue el alumnado al final de la ESO. Con ese cimiento (el del perfil de salida), ya podemos meternos en las áreas”.
Guadalupe Jover, profesora de Lengua y Literatura en secundaria durante años y, ahora, asesora curricular en el proyecto, reflexiona reflexiona sobre el temor de algunos a que el intento de deslindar saberes básicos y saberes deseables pueda perjudicar a quienes más se benefician de la escolarización obligatoria, esto es, al alumnado más vulnerable: “Bien al contrario, se trata de no obviar los aprendizajes que están en la base de todo: saber leer y escribir textos complejos, por ejemplo, tomar la palabra en público o desarrollar el hábito lector. Porque a veces han sido estos, los saberes básicos, los que se han sacrificado en favor de aprendizajes a menudo irrelevantes o que quedan fuera del alcance de quienes no tienen consolidados esos cimientos sin los que es imposible construir nada. Afianzado esto, todos podrán llegar mucho más lejos”.
Dolores López explica el proceso de elección y desbroce del contenido en relación al orden que han seguido los trabajos. Primero se determinan las competencias específicas que afectan a las materias o áreas (qué debe saber y poder hacer el alumnado) para, después, determinar qué saberes son los necesarios para que consiga estos objetivos.
El último gran paso del nuevo currículo y que se recogerá en el decreto de Enseñanzas Mínimas, serán las situaciones de aprendizaje, es decir, ejemplificaciones de actuaciones que puede realizar cada docente para poner en juego los diferentes saberes básicos.
La competencia es más compleja que el conocimiento, aunque no hay competencia sin conocimiento. Esto hay que explicarlo bien
Seguirá habiendo clases “magistrales”, de impartición de contenido, y a ellas, es la idea, se sumarán otras actividades claramente competenciales. «Son el contexto en el que las competencias se activan», resume Octavio Moreno, director de la competencia plurilingüe.
“Mi carga curricular, explica Clavijo, no puede ser dar un 80% del tiempo gramática”, por ejemplo; existe la posibilidad de enseñar una parte para después trabajar los conceptos, por ejemplo, creando textos que el alumnado pueda analizar posteriormente: ver si los verbos están en el tiempo correcto, si lo escrito tiene coherencia o si se han utilizado correctamente los adjetivos”. Para este maestro, “el currículo se hace más complejo: hay conocimiento y situaciones para ponerlo en juego. La competencia, asegura, es más compleja que el conocimiento, aunque no hay competencia sin conocimiento. Esto hay que explicarlo bien”, sentencia.
¿Conocimientos vs. competencias?
“Muchos docentes se sentirán identificados”, cree Trillo, con lo que podrán leer en los decretos de mínimos. Para ella, se trata de “usar el conocimiento en el día a día”, que “lo que se aprenda tenga un uso práctico”, afirma. Eso sí: “Contenidos, remarca, hay que aprender siempre, pero con sentido, con aspecto práctico y que el alumno vea ese punto de sentido lógico” en lo que hace.
Trillo cree que lo que están haciendo “no es un cambio revolucionario”, hay mucha gente trabajando con la lente de las competencias, aunque no lo sepa. Asegura que está orgullosa de participar en el proyecto del cambio y siente la “responsabilidad con los compañeros” para que el resultado del trabajo sea “lo más cercano al aula posible”.
«Leyendo los documentos me doy cuenta de que llevo mucho tiempo trabajando por competencias»; cree que otros compañeros también lo hacen, lo sepan o no. Y piensa especialmente en los de artísticas, de plástica. Moreno está de acuerdo: “Este gran jaleo se relaciona con lo que lleva haciéndose años” en muchos centros. “El enfoque competencial es ya una realidad en la mayoría”, dice. La diferencia con lo anterior está en “contextualizar los aprendizajes”. Y ejemplifica en un examen de verbos en el que se hace rellenar al alumno los huecos en blanco, frente a la posibilidad de que redacte un texto o exponga un tema en clase.
López Sanz dice que con el cambio y el trabajo que están realizando ahora “queremos que el profesorado se sienta cómodo, que el currículo sea lo más claro posible, sin distorsiones grandes”. Es el leit motiv de la reforma y de la estructura que se ha planteado con la participación de 70 docentes.
“Lo más importante es que (el currículo) responda a la necesidad de los docentes y a su experiencia. El currículo es fruto de ambas”, así lo ve Octavio Moreno, director del grupo de la competencia Plurilingüe. El hecho de contar con profesorado que sigue en activo o que lo estaba hace pocas semanas supone que la reforma se haga con “el conocimiento desde el aula, de personas que saben qué no ha funcionado”.
“Conocimientos, explica López Sanz, ha de haber, pero no sirve saber algo si no se sabe aplicar ese saber”. «Se trata de un saber práctico, más allá de la teoría», dice Moreno. «El debate, cree, se encalla entre la teoría y la práctica. Hay que romper esta dicotomía e integrar ambas» con el objetivo de realizar «aprendizajes significativos que tengan un sentido, un para qué». Eso sí, Moreno huye del concepto utilitarista directo de lo que se aprende. «No es un uso directo, sino que permite realizar otras tareas o crecer» como personas, en una ciudadanía global.
Para Manuel Clavijo, lo que están haciendo con el currículo responde a “la angustia de los docentes radica en que no llego al tema 10”, pero ahora, “cuando estableces varias situaciones (de aprendizaje) que (los alumnos) deberían resolver puedes llegar a todo el contenido”. Este maestro tiene claro que con este enfoque, la autonomía del profesorado “es total”.
La voluntad es reorientar saberes básicos sin que los profesores sientan que les han quitado la tierra bajo los pies, no hay motivos para la alarma
Hay quien pide que la crítica se haga una vez que se conozca el contenido de los decretos. Guadalupe Jover ha sido durante décadas profesora de Lengua y Literatura en secundaria. Desde el mes de febrero es asesora curricular en la competencia en comunicación lingüística. Explica el trabajo que realizan diciendo que, efectivamente, habrá contenidos que saldrán del currículo, mientras que habrá otros que entren (entre los que citan diferentes fuentes cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los ODS y la Agenda 2030). Aunque Jover insiste en la idea de que, más allá de recortar, habrá “una reorganización de contenidos”, “reorientando su desarrollo”.
A todo el grupo le preocupa que no se entienda bien la reforma y se esfuerza en ser muy claro con todas las explicaciones. Sobre todo lanzando la idea de que no será una revolución total. “La voluntad, dice Jover, es reorientar saberes básicos sin que los profesores sientan que les han quitado la tierra bajo los pies”. “No hay motivos para la alarma”, zanja.
Octavio Moreno comenta que el currículo que están elaborando, en cuanto al contenido, ha de responder, además de a las necesidades académicas, «a los grandes retos que tenemos: consumo responsable, medio ambiente, salud propia y ajena; formación de ciudadanía; resolución pacífica de conflictos; valoración de la diversidad…». «La educación no es solo una fábrica de profesionales; la educación supone el desarrollo integral de la personalidad en un contexto actual».
Formación, ratios, tiempos
“La formación del profesorado es fundamental”, comenta Ana Trillo. Aunque apunta a otros elementos como la organización de los centros. «Tendrá que cambiar», asegura, aunque no será un proceso revolucionario o especialmente rápido. Algo parecido piensa Guadalupe Jover, quien cree que primero habrá que ver cómo los departamentos dentro de los institutos intentan dar esos pasos para, después, probar suerte con el resto de compañeros. Sera un proceso más o menos largo, lo tiene claro.
Dolores López, ahora directora general, ha pasado por todos los estadios. Ha dado clase durante años, ha sido inspectora, ha estado en cargos de dirección y ha sido viceconsejera de Educación en Castilla-La Mancha. Comenta que la formación del profesorado es buena parte de la clave. De hecho, comenta, parte del presupuesto para la recuperación se irá en la edición de materiales para acercar la reforma al profesorado.
El profesor nuevo tiene que llegar con todo el conocimiento sobre el currículo competencial a los centros. Hace falta una buena formación
López también señala el Real Decreto de especialidades, además de la formación docente. Apunta la posibilidad de que en el futuro las oposiciones o los concursos de traslados se puedan realizar por ámbitos, en vez de por materias, como puede ocurrir con los docentes de diversificación o PEMAR.
“Para que la reforma tenga éxito es fundamental que lleguemos al profesorado y que se lo crea”, asegura. La formación docente, por supuesto, es uno de los puntos para lograr ambos objetivos.
«El éxito no es la ley o un currículo, aunque sea necesario. Hace falta una cierta condición para que se pueda aplicar con garantías de éxito. Es claro. El profesor no trabaja de esta manera no porque no quiera, sino porque no sabe cómo hacerlo. No solo debe tenerse en cuenta la formación permanente, también inicial. El profesor nuevo tiene que llegar con todo el conocimiento sobre el currículo competencial a los centros. Hace falta una buena formación», asegura Manuel Clavijo.
Para él, además, sobre la mesa se pone la necesidad de “buscar espacios” para la planificación de las diferentes situaciones o proyectos. Este trabajo necesita “mucha dedicación”. “Necesitamos tiempo para programar y, si queremos autonomía, es con este tiempo”.
“Sobre ratios soy más díscolo, dice, hay clases que puedo dar con más ratio o con menos. Lo importante es que las situaciones estén bien diseñadas y programadas. Para esto hace falta tiempo”. Una idea que refuerza Ana Trillo. Destaca las horas extra que se realizan para programar (siempre fuera del horario lectivo). «Un proyecto de centro, interdisciplinar (en su centro son muy habituales), lleva tiempo». En centros en los que puede haber 1.000 estudiantes y 100 docentes «hacen falta tiempos y ratios adecuadas» para poder organizar el trabajo por proyectos, o ámbitos o competencias. «Es obvio», asegura Trillo.
Ana Muñoz también lanza la idea de que habrá que ver qué hacen las grandes editoriales de libros de texto con la reforma. No es ingenua y sabe que buena parte del profesorado se apoyará en este tipo de materiales para sus clases. Como hasta ahora.
Colaboración con las comunidades autónomas
Dolores López Sanz, explica que el proceso de colaboración con las comunidades autónomas es muy fluido y nace directamente de la Conferencia Sectorial de Educación.
Según la Lomloe, al Ministerio de Educación y FP le corresponden las enseñanzas mínimas, y estas en un porcentaje de un 50% o un 60% según sea para comunidades con lengua propia o no. Para evitar divergencias entre el currículo mínimo y el que desarrollen las autonomías, además de las 90 personas de Educación, hay un trabajo fluido con las comunidades, con su participación en grupos de trabajo de áreas o materias (cada CCAA lo hace en dos o tres). Todos los representantes de las administraciones participan de la discusión, aportan sus puntos de vista y trabajan en la construcción de la propuesta curricular. La maquinaria, dicen las diferentes fuentes, está muy bien engrasada y todas hacen aportaciones que enriquecen el proceso.
La finalidad es redactar un ejemplo de currículo al 100%. En él estarían el del Ministerio y el de las autonomías. Servirá, eventualmente, de referente a estas cuando les toque elaborar sus propuestas para todas las áreas y materias. Que haya una homogeneidad en su forma, en su contenido y en sus finalidades. “Se ha querido que el currículo fuera consensuado con las comunidades autónomas”, asegura Dolores López.
“No hay ninguna comunidad autónoma que en los grupos de trabajo, sean en los políticos o en los técnicos, plantee discrepancias; al menos no al modelo, sí de carácter técnico”. Aunque, explica López Sanz, hay diferencias entre territorios. Cataluña y País Vasco tienen una mayor tradición de trabajo por competencias, de manera que hacen mayores aportaciones en los grupos pero, asegura, “la línea general de trabajo es buena”.
Todo este esfuerzo se justifica, en cierta medida aunque no solo, en los plazos que se han de cumplir para que pueda implementarse en el curso 22-23. El hecho es que no queda mucho tiempo para hacer el trámite. Se espera que entre julio y agosto de este año esté listo el decreto de enseñanzas mínimas. Desde ese momento, las comunidades autónomas tendrán que ponerse las pilas para redactar sus propios decretos de cada área y materia desde infantil hasta secundaria. Tendrán seis meses para hacerlo.
El trabajo en paralelo que se está llevando ahora, por tanto, supone que las administraciones van a la par en el desarrollo conceptual del cambio curricular y, además, tienen trabajo ya realizado, se ha interiorizado, de alguna manera, qué se pretende con esta transformación, de forma que lo tendrán más sencillo para acometer su parte en la redacción de los textos.
Hoy por hoy, explica Ana Trillo, se realizan «reuniones diarias, a veces dos o tres para poner en común lo trabajado. Cuanto más participación, mejor saldrán las propuestas». «El trabajo con la administración, dice, es enriquecedor». Así lo ven también otras personas del proyecto, como Guadalupe Jover o Manuel Clavijo. Bien es cierto que estas reuniones de trabajo se realizan con personal técnico de las administraciones, de manera que lo que ocurra a nivel político puede ser diferente.
The post «Lo esencial son las competencias»: una historia de la reforma curricular appeared first on El Diario de la Educación.
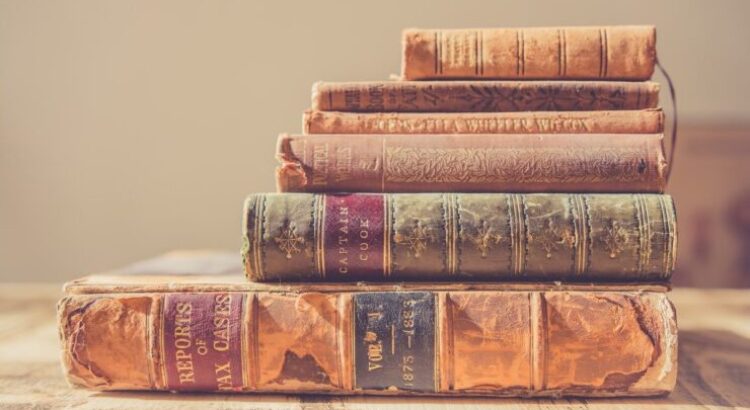
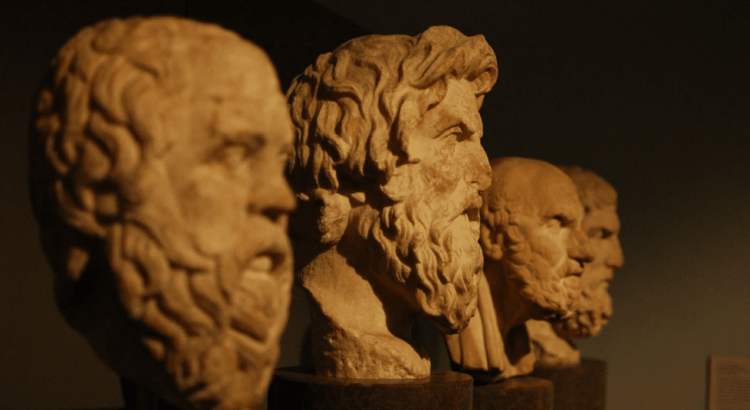
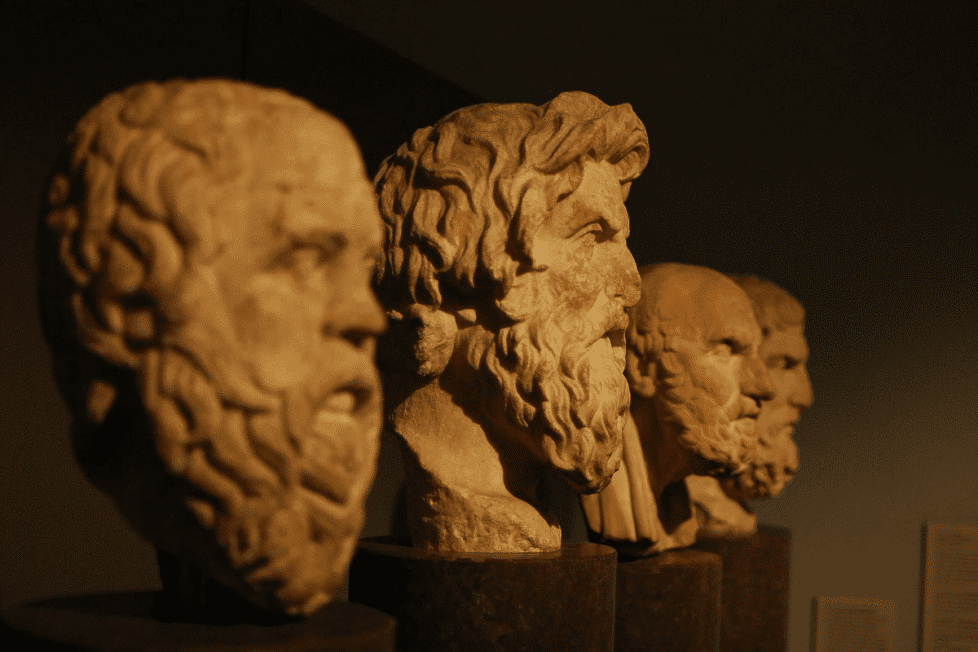
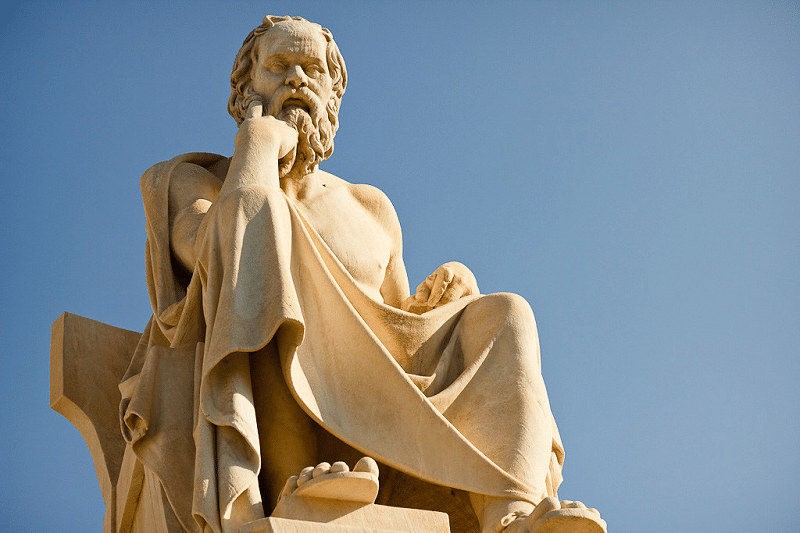













 Users Today : 54
Users Today : 54 Total Users : 35460263
Total Users : 35460263 Views Today : 73
Views Today : 73 Total views : 3418968
Total views : 3418968