|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Hace treinta años, cobraba cierta notoriedad la idea de que en Argentina, así como en varios países de la región, la educación enfrentaba la tensión que suponía intentar resolver los problemas del siglo XXI sin haber resuelto aún los del siglo XX. Sería injusto y tendencioso plantear que, en la presente coyuntura, nos encontramos en una situación similar. En los últimos años se hicieron evidentes los avances del sistema educativo en diversos aspectos, uno de los cuales ha sido la inclusión de millones de estudiantes en el nivel secundario. Muchos de ellos son en sus familias la primera generación que accede, transita y, eventualmente, termina este tramo educativo.
La educación en América Latina sostiene, sin embargo, procesos de avances y retrocesos, constituyendo paulatinamente escenarios de una importante heterogeneidad. La pandemia de covid-19 reveló algunos de los problemas de la estructura educativa, profundizó las dificultades, trastocó las temporalidades y las interacciones cotidianas, a la vez que obligó a redefinir formas de trabajo y actividades. Implicó, en definitiva, un cambio de las relaciones de los sujetos con su entorno. El sistema educativo, por su masividad, obligatoriedad y expansión en todo el territorio nacional, concentró múltiples demandas y enfrentó las restricciones de movilidad intentando preservar el vínculo con estudiantes. A diferencia de lo que ocurría en el hemisferio norte, Argentina comenzó la secuencia de cuarentenas y restricciones apenas iniciado el ciclo lectivo. Efectivamente, luego de la sanción del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Resolución N°108/2020 estableció la suspensión de las clases presenciales.
Mientras el sistema de salud contó con semanas valiosas para prepararse ante un virus desconocido, el sistema educativo tuvo que garantizar, de un día para otro, su continuidad en una dinámica completamente diferente. Esa enorme maquinaria de organización de la contemporaneidad, la máquina cultural (tal como la denominó la ensayista Beatriz Sarlo) y que ya atravesaba dificultades para pensar las tensiones propias de la época, debió cambiar de forma. Desde entonces, el país transitó por una continuidad educativa desigual de acuerdo a las posibilidades de conexión de los estudiantes y el acompañamiento de las familias. La situación provocó la desconexión de muchos estudiantes, particularmente grave en el nivel secundario, un ámbito que ya arrastraba múltiples problemas. No es este el espacio para recuperar dichas discusiones, pero durante esos meses proliferaron reflexiones, libros, webinarios, documentos de distintos académicos y organizaciones que abordaban la problemática existente.
En el mes de agosto, luego del receso de vacaciones de invierno, la propuesta educativa fue un poco más clara y a la par de la apertura de distintas actividades comerciales, creció también la demanda de algunos sectores por el regreso a las aulas. La consigna «abran las escuelas» esbozada por la organización Padres Organizados se sumó a discusiones que promovían otros actores como Familias por la Escuela Pública. En los meses de octubre y noviembre —ya en situación de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO)— algunas jurisdicciones planificaron el regreso a las aulas, de forma reducida y puntualizando en aquellas escuelas y estudiantes que más dificultades encontraron para continuar sus trayectorias escolares.
La Argentina está lejos de ser una excepción en esta materia, aunque ese pensamiento predomine en el país. En el momento en que escribimos estas líneas, el mapa de seguimiento mundial de los cierres de escuelas por el covid-19 realizado por Unesco, destaca que el número de estudiantes afectados es actualmente de 317.816.657, es decir el 18,2% del total de alumnos matriculados. En 29 países las escuelas siguen cerradas.
La discusión hoy
La propuesta de regreso a clases presenciales, con un calendario que, vale la pena recordarlo, varía de jurisdicción en jurisdicción —en tanto son las provincias las responsables de las escuelas—, así como la postura pública de diferentes figuras políticas a favor del regreso, avivó el debate. La Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la opositora propuesta Republicana (Pro) se diferenció del resto del país al establecer como fecha de inicio el 17 de febrero, buscando así convertirse en la primera en retomar las actividades en los establecimientos. Mientras los focos se detienen en la discusión entre «minorías intensas» que se pronuncian a favor de un regreso total, sin adentrarse a pensar las condiciones de ese retorno, y otras que no quieren clases hasta que la mayoría de los docentes se haya vacunado, el sistema enfrenta varias tensiones. Sin pretensión de generalizar, consideramos que los desafíos que enfrentan los sistemas educativos en 2021 tienen sin dudas especificidades, pero también mayores semejanzas de las que nos gusta creer.
El sistema educativo argentina arrastraba, antes de la pandemia, diversos problemas, así como algunos puntos fuertes sobre los que apoyarse. Por mencionar solo algunos, cabe destacar la expansión de la cobertura en todo el territorio, pero de una manera tal que profundiza procesos de segmentación educativa ya existentes desde la década de 1980. Los presupuestos educativos de cada provincia, a la par de la creciente descentralización, son muy dispares entre sí, al igual que lo son la capacidad de los equipos técnicos, los recursos disponibles o la posibilidad de llevar adelante políticas que supongan reformas profundas. Cada nivel enfrenta, a su vez, sus propias vicisitudes. La cobertura del nivel inicial se incrementó, pero no en la magnitud que debería. En sintonía con este punto, un tema que está lejos de encontrarse en agenda es la necesidad de pensar en políticas de cuidado: la sumatoria de actividades que se superpusieron durante los meses de mayor aislamiento recayeron mayoritariamente sobre las mujeres. Varios estudios alertan sobre el impacto que tiene sobre su desarrollo educativo y laboral, la distribución de responsabilidades domésticas o la sobrecarga de cuidado que recae sobre ellas, incluso niñas y jóvenes.
En relación a la primaria y la secundaria, tal como destaca un informe regional recientemente publicado, los sistemas educativos de la región tuvieron distintas temporalidades. Argentina se caracterizó por un consistente desarrollo de la escolarización primaria, siendo uno de los países de América Latina, junto con Costa Rica, Chile y Uruguay, que impulsó con mayor vigor su universalización. Por su parte la educación secundaria, dada su matriz selectiva, mantiene aún hoy —y a pesar del establecimiento de su obligatoriedad— dificultades para sostener las trayectorias educativas tanto como para garantizar el egreso. Si bien es, junto con Chile, Cuba y Uruguay, uno de los países de la región que muestra mayores tasas de cobertura en el nivel secundario, los jóvenes suelen demorar más tiempo del esperado en finalizar los estudios y persisten indicadores desalentadores en relación a la repitencia, sobreedad y deserción.
La discusión coyuntural no puede reducirse a «regreso sí» o «regreso no». No se trata, como decía la canción de Fito Paez, de «volver o no volver», sino de «en qué condiciones» retomar la presencialidad. Abrir las escuelas no es abrir la tranquera en el campo y aguardar a que la naturaleza provea. Se trata de pensar en las condiciones de ese retorno, los recursos, las dinámicas propuestas. Se trata de desarrollar condiciones de política educativa en el marco de un acuerdo que involucra principalmente a los gobiernos y sindicatos docentes, pero que también debe aspirar a proveer condiciones de confianza y previsibilidad a las familias, condiciones de higiene y seguridad que resulta obvio enumerar pero que se está lejos de poder garantizar de manera universal, condiciones pedagógicas que implican revisar las propuestas en función de las necesidades de enseñanza y de aprendizaje sin olvidar las de sociabilidad, que tengan en cuenta la necesaria reparación de la compleja realidad de 2020.
El escenario dista de ser sencillo. Los países de la región atraviesan, a la par de la pandemia, una situación socioeconómica de gravedad que dificulta la toma de decisiones, en un contexto de restricción de ingresos. La puja salud-economía parece hoy ya no estar en el eje de la discusión. Mientras avanza muy lentamente la campaña de vacunación —con plazos y tiempos variables—, emergen los intentos de reorganizar las dinámicas educativas. El sistema educativo es, entre muchas otras cosas, un gran organizador de la vida cotidiana. El calendario escolar funciona como marco de la vida familiar y los periodos vacacionales. Su organización, así como el momento de ingreso y salida de las escuelas, establece rutinas de paso de lo doméstico a lo público. Su apertura altera la dinámica de las ciudades y la experiencia educativa se expande mucho más allá de la puerta de las escuelas para mimetizarse con los recorridos territoriales.
Una posible hoja de ruta
El sostenimiento de diálogos y acuerdos reales son herramientas para superar la discusión basada en la dicotomía de «volver o no volver». No solo se trata de una falsa antinomia —todos los sectores están, con mayores o menores reparos, de acuerdo en «volver»— sino, además, de una simplificación extrema de un problema complejo. El primer paso debería implicar la construcción de un acuerdo amplio y sostenido, que se replique en cada territorio y permita disminuir el ruido permanente de las minorías intensas que traccionan lo educativo en clave marketinera y político-partidaria montados sobre eslóganes de campaña electoral (de hecho, la oposición de centro-derecha en Argentina encontró ahí una consigna eficaz).Un segundo problema es el de elaborar respuestas de una magnitud similar a la de los problemas planteados. En este sentido, una respuesta que esté a la altura de los desafíos planteados supone una importante inversión por parte de los Estados. La preocupación política que se declara en los medios resulta superflua si no se traduce en partidas presupuestarias. Además, dado que el desafío es profundo pero diverso y territorialmente localizado, se trataría de combinar grandes provisiones de recursos con formas flexibles de implementación en los territorios e instituciones con mayores y específicas necesidades. Y, finalmente pero no menos importante, un tercer problema es el de apostar en los actos, en las declaraciones o en la imaginación a una presencialidad total o a una alternancia no planificada y tener que suspender de modo imprevisto. La apertura a las presencialidades debería combinarse con instancias planificadas de no presencialidad para que un eventual aumento de casos no impacte desestructurando la propuesta educativa.
El escenario de crisis también abre la posibilidad de pensar las organizaciones, los dispositivos, los espacios. Uno de los debates —nunca del todo saldado— es el de «acompañar o enseñar». Se trata de una discusión que adquirió otras dimensiones en el marco del fuerte aislamiento impuesto, sobre todo a las nuevas generaciones. Pero se trata de una problemática que también se expresa en la necesidad de atender a la construcción de espacios de sociabilidad al mismo tiempo que se intenta la construcción de oportunidades para aprender. Es claro que para diversos sectores de la sociedad esa situación fue transitada durante 2020 de un modo desigual. Los sectores urbanos marginales tuvieron más dificultades para la concreción de aprendizajes —no solo por problemas de conectividad, sino también por las dificultades hogareñas para acompañar—. En muchos casos también esos sectores desarrollaron cuarentenas comunitarias o barriales, así como también proliferaron imágenes de jóvenes de sectores medios y altos en cuyo caso la sociabilidad entre pares siguió existiendo. También sabemos que esa sociabilidad comunitaria de pares, sin adultos, es sustancialmente diferente a la sociabilidad escolar de aprendizaje de la ciudadanía.
Una propuesta atenta a los diversos y desiguales modos en que fueron afectadas la sociabilidad y los aprendizajes, ¿debería producir respuestas diferentes ajustadas a cada caso? La respuesta no es sencilla. Si resolvemos que no, desconocemos la diversidad de trayectorias y sus características. Si resolvemos que sí, tensionamos los horizontes de igualdad a los que debe aspirar el universal derecho a la educación. En términos algo más concretos, la necesaria reestructuración de espacios y horarios podría dar nuevo impulso a viejas y no tan viejas propuestas pedagógicas que interpelen algo de la gramática escolar para volverla más amigable, sobre todo para los estudiantes. Algunas de esas propuestas podrían poner sobre la mesa de discusión la necesidad de incorporar nuevos roles docentes en las escuelas primarias, proponer otra organización de los horarios en las secundarias, elaborar proyectos de enseñanza y aprendizaje transversales a varias asignaturas para evitar la sobreabundancia algo caótica de trabajos prácticos, entre otras.
El sistema educativo argentino ingresa a la tercera década del siglo XXI atravesado por múltiples tensiones. Su proceso histórico más reciente puede caracterizarse por la masificación de su cobertura y la consecuente extensión en los años de escolaridad al que accede la población. Literalmente, millones de niñas, niños y adolescentes se sumaron a las instituciones educativas y/o sostienen por más tiempo su experiencia educativa. Se trata de un proceso aún incompleto. Solo por citar un dato, la tasa de egreso en secundaria continúa aún por debajo del 50%. En este contexto permanece la pregunta por el sentido del encuentro educativo y por la calidad de esos encuentros y los aprendizajes, toda vez que las únicas herramientas que se han desarrollado —léase operativos nacionales e internacionales de evaluación— señalan no solo un estancamiento en niveles poco satisfactorios, sino además una fuerte correlación entre el origen socioeconómico de los estudiantes y su performance en las trayectorias educativas –desarticular esa correlación bien puede plantearse como una de las claves del sentido de la escuela.
La irrupción de la pandemia encuentra a los sectores progresistas del debate educativo —incluyendo entre ellos a los sindicatos docentes— abandonando posiciones. El respaldo a las medidas sanitarias de cuidado ocupa casi todo el empeño del gobierno nacional, condicionando su capacidad de participación en el debate pedagógico y, en ese contexto, los sectores conservadores aprovechan para desplegar consignas vinculadas a las históricas banderas del progresismo educativo. Esas banderas aparecen ahora modificadas en sus fundamentos y sentidos últimos. Pese a ello, los sectores progresistas no han sabido posicionarse en el debate y le han entregado a las derechas tres conceptos caros a su perspectiva: presencialidad, proximidad y encuentro.
Plantear la necesidad de una presencialidad posible y cuidada, ¿es de izquierda o de derecha? Plantear que 2020 profundizó injusticias desde el punto de vista de las posibilidades de participación, socialización y aprendizaje, ¿es de derecha o de izquierdas Plantear la necesidad de una urgente, organizada y fuertemente financiada reparación, ¿e de izquierdas o de derecha?
Las posiciones de izquierda o progresistas pueden ganar espacio si consiguen, antes que nada, desarticular los eslóganes vacíos de la derecha. «Abran las escuelas» no supone, per se, una posición progresista si esta no va acompañada de claridad en términos de cuándo, dónde y cómo. Menos aún, si no distingue entre establecimientos educativos a los que asisten sectores medios y altos y aquellos a los que acuden los sectores populares. Esto, sin embargo, tampoco puede ser una excusa para sostener el estado de cosas actual: las izquierdas no pueden cerrarse y abandonar sus planteos históricos. Deben ponerlos a prueba, pero con seriedad y matices, en este contexto. La tarea de los progresismos es, en definitiva, la de profundizar las formas de abordar la complejidad del desafío educativo, antes que la de intentar alineamientos automáticos con posiciones endebles y dubitativas. Para ello deberían ser capaces de criticar los errores de la gestión gubernamental nacional sin que ello suponga una convergencia con las posiciones de la derecha. Deberían ser capaces de plantear los marcos de presencialidad, proximidad y encuentro con criterios sólidos, atendiendo a la situación socioeconómica de las y los estudiantes, a la vez que evidenciando las necesarias transformaciones que deben producirse en los establecimientos que carecen de medios suficientes para garantizar la salud, no ya en tiempos de pandemia, sino en tiempos de «normalidad». De esa forma, argumento tras argumento, el progresismo podría demostrar no solo su vocación de apertura y de presencialidad, sino también las falacias de algunos eslóganes de la derecha, presentados en forma de argumentos.
En definitiva, no se trata de pensar si queremos o no abrir las escuelas, de lo cual no podría caber dudas si estamos de acuerdo en el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes. Se trata de poder dar respuesta a los desafíos que esta medida implica. Nos hemos concentrado en los debates, las oportunidades y los factores estructurales que posibilitan u obturan una respuesta sólida a la pregunta por el derecho a la educación y su garantía efectiva. Esta situación nos enfrenta a pensar definiciones no únicamente para resolver urgencias o necesidades particulares «a la carta», sino también para intentar restituir la dimensión política y de ciudadanía de la educación. A veces, en el fragor del intercambio entre minorías intensas, olvidamos que hay allí derechos a garantizar y que no se trata únicamente de nosotros y nosotras, sino de las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones a las que hay que «presentarles el mundo», según la maravillosa frase de Hannah Arendt, para acceder a una cultura común. Es posible y necesario plantear la necesidad de grandes dosis de generosidad intergeneracional. Generosidad que permita poner en el centro de las preocupaciones las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
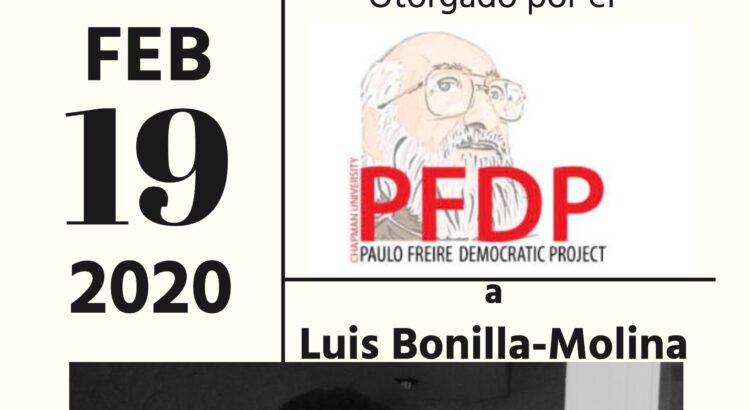
Viernes 19 Febrero, 8 pm de Venezuela
UNIVERSIDAD DE CHAPMAN OTORGA PREMIO DE JUSTICIA SOCIAL A LUIS BONILLA-MOLINA

El Proyecto Democrático Paulo Freire (PFDP) son un conjunto de iniciativas locales, regionales e internacionales desarrolladas desde la Facultad de Estudios Educativos Attallah de la Universidad Chapman. Estas iniciativas reflejan los imperativos políticos, pedagógicos y éticos del gran educador brasileño Paulo Freire y capturan su lucha democrática por la justicia social. Originalmente apoyado por la Cátedra Jack H. y Paula A. Hassinger en Educación, el PFDP comenzó en Chapman’s Attallah College en 1996. Es el efecto vivo y duradero de la inspiración de Paulo Freire en los corazones, mentes y trabajo de académicos y activistas comunitarios. La conciencia crítica de la injusticia y la opresión, así como las fuerzas materiales y epistemológicas que la perpetúan en la educación, se convierten en el tema central de interés del proyecto.
Este viernes 19 de febrero 2021, el Proyecto Democrático Paulo Freire (PFDP por sus siglas en inglés) de la Universidad de Chapman, ubicada en Los Ángeles, EEUU, entregará en una ceremonia académica el Premio Anual de Justicia Social 2020 al Dr. Luis Bonilla-Molina.
El acto se realizará a las 8 pm hora de Caracas (4 pm de Los Ángeles) desde el Attallah College of Educational Studies, de esa universidad. El premio consiste en un pergamino certificado por la Universidad de Chapman
Este reconocimiento se debe al trabajo pedagógico crítico del Dr. Luis Bonilla-Molina realizado a nivel internacional, usando modos virtuales durante el año 2020, que permitió unir a lo/a/es educadores más afectado/as durante esta pandemia histórica. En particular se aplaudió la incorporación en ese trabajo de temas relevantes sobre la educación popular, los abusos de género, y otros temas sociopolíticos y económicos que impactan al bienestar de educandos y sus maestra/o/es y profesores.
El trabajo en el que participó el profesor Luis Bonilla-Molina está accesible en el YouTube del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación y consta de más de doscientos foros, encuentros y diálogos realizados en el año 2020 entre educadores/as y populares, pedagogos críticos y defensores de la educación. Actividades que se realizaron gracias al trabajo mancomunado de los equipos de CII-OVE (Venezuela), la CEIP-H (Argentina) y el MAECC (Oaxaca, México), por lo cual es también un reconocimiento al trabajo en equipo.
Este trabajo permitió impulsar y realizar por medios virtuales el I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo los días 25, 26 y 27 de septiembre en el cual expusieron líderes y lideresas de 92 federaciones y sindicatos de todos los continentes, colectivos de educación popular y pedagogos críticos y contó con más de 12.000 participantes. Congreso Mundial que ahora organiza la marcha global por el derecho a la educación.
Luis Bonilla-Molina es Doctor en Ciencias Pedagógicas, con más de cuarenta años de experiencia educativa Ha dirigido importantes instancias internacionales como el Centro Internacional Miranda (CIM) de Venezuela, el Consejo de Gobierno del IESALC UNESCO y es fundador del portal Otras Voces en Educación (OVE), así como del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE).
Algunos de quienes han recibido este premio son:
2019 Dr. George Sefa Dei
2018 Dr. Pedro Pedraza
2017 Dr. Sandy Grande
2016 Antonia Darder
2015 Dr. Henry Giroux
2014 Donaldo Macedo
2013 Jeff Duncan-Andrade
2012 Dr. Christine Sleeter
2011 Shirley Steinberg
2010 Russell Bishop
2009 Sonia Neito
2007 George Wood
2004 Rubén Martinez
2002 Dr. Peter McL

La educación no se puede llevar a cabo sin que haya paz. La educación no puede hacerse sin que los niños tengan acceso al agua potable.
“La educación debe regenerarse, debe ser una educación en la que debe haber cada vez más un pacto social, que es indispensable poder organizar entre las comunidades, entre los individuos. Ya no se deben presentar estos temas de poder… este juego de poderes que existe, en el que una pequeña minoría que tiene el poder a nivel mundial y que impone a los demás sus criterios, justamente hay que cambiar esto. Y para que esto cambie, se requiere que la mayoría de la población reciba educación; pero una educación con pensamiento crítico y una buena capacidad de resiliencia”. Así lo afirmó la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, en entrevista con CLADE.
En la entrevista, la Relatora habló sobre la situación del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe, en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, así como sus proyecciones para los próximos años y afirmó que, si bien ya conocemos la primera parte, “aún no conocemos todas las consecuencias de esta COVID-19 sobre la educación”, tanto desde el punto de vista de la calidad, como de la gobernanza y del acceso para los grupos más marginalizados. Ya antes de la pandemia se contaban mil millones de seres humanos analfabetos en el mundo, en su mayoría mujeres, y personas en situación de desventaja: refugiados, migrantes, familias pobres y otras minorías con necesidades específicas, señaló.
La COVID-19 reforzó las desigualdades en varios niveles, pero de manera escandalosa en la educación, donde “más de mil seiscientos millones de estudiantes, de todos los sistemas juntos, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque hubo que cerrar bastante rápido las escuelas”. En eso, acotó, América Latina no fue una excepción, ni en cierres de las escuelas, ni en todo lo que esto implica, de no acceso y no efectividad de los procesos de aprendizaje. Es más, ella estima que todos los temas relacionados con las desigualdades van a agravarse aún más, tanto por los recortes de financiamiento como por el aumento de la violencia o el hecho que, al quedar fuera de los establecimientos educativos, muchos niños y jóvenes quedan a merced de traficantes de droga y de todo tipo.
Sin embargo, Barry considera que no todo el panorama es negativo y que hay importantes iniciativas ciudadanas en marcha: “América Latina tiene ese espacio en el que hay organizaciones como por ejemplo la CLADE o la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación”, que han presionado para el aumento de los recursos presupuestarios, lo cual “es realmente para mí una victoria de la sociedad civil a este nivel; y esa es también la esperanza, para mí es el potencial importante de América Latina, la fuerza de lucha de sus ciudadanos y ciudadanas que están movilizados y organizados”.
Derechos interrelacionados
En su último informe, publicado en julio pasado, la relatora afirma que el derecho humano a la educación está interrelacionado con otros derechos, como el de agua y saneamiento básico. Al aclarar esta relación la relatora explicó que se enmarca en la interdependencia de los derechos: “por ejemplo el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho a una vida decente, el derecho al desarrollo, todos los asuntos relacionados a la no discriminación, pero también al fortalecimiento del estatus de las mujeres y niñas, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad, etc.”, que son necesarios para garantizar el derecho a la educación. O sea, “la educación no se puede llevar a cabo sin, por ejemplo, que haya paz. La educación no puede hacerse sin que los niños tengan acceso al agua potable. Cuando no hay agua potable en las aulas, y cuando no hay baños, y sobre todo baños separados para niñas y niños, esto tiene una gran incidencia, sobre la asistencia y también sobre la calidad de la educación”.
Cuando hay niños y niñas en estado de malnutrición, ello afecta su capacidad de aprendizaje, entonces “se puede ver que de cierta forma hay una relación entre el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable; y sobre todo que el contexto del COVID-19 hace que el problema sea mucho más visible, por no decir mucho más escandaloso”, recalcó la relatora, considerando que, para luchar contra el COVID hay que lavarse las manos a menudo. Significa que todas las escuelas tengan puntos de agua potable y también jabón, como equipamiento mínimo, temas que se deben discutir con el servicio de salud cuando una escuela va a reabrir.
Para tomar estas decisiones, la relatora considera indispensable hablar con las familias, con las comunidades. “En mi último informe sobre la interconexión entre el derecho al agua, el derecho al saneamiento, pero también el derecho a la higiene y sobre todo a la higiene mensual para las niñas, propuse que se hiciera un enfoque desde los derechos antes de volver a abrir las escuelas. Es la lección fundamental que podemos sacar del impacto del COVID19 sobre el sistema educativo. Es la capacidad de los actores de dedicarse a trabajar a la vez a nivel local, pero también a nivel nacional y a nivel internacional para asegurarse justamente de que exista el diálogo y que se tomen buenas decisiones tomando en cuenta las opiniones de todos los actores”. Para ello, enfatizó que los gobiernos dialoguen con la red de sindicatos de profesores, dialoguen y los escuchen, antes de tomar decisiones y definir orientaciones.
¿Cómo garantizar la educación en el contexto de la pandemia?
En el contexto de la pandemia, una de las grandes cuestiones es la realización de las clases en modalidad no presencial. Muchas niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la región tienen dificultad para seguir sus estudios, sea por no tener acceso a una buena conexión de internet, o no tener un ambiente propicio para el estudio, entre otras cosas. La pregunta entonces, es ¿cómo garantizar el aprendizaje en este contexto? y ¿qué medidas deben tomar los gobiernos para garantizar la educación?
Koumbou Boly Barry recuerda que prácticamente todos los Estados de la región han firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que implica que están obligados a garantizar el derecho a la educación. En tiempos de pandemia, esto significa garantizar la educación a distancia. El COVID reveló que el sistema educativo ya funcionaba con desigualdades —incluso en países ricos— y ello implica que, en las familias que no tienen una vivienda decente, los niños no disponen del espacio necesario para poder aprender; o familias pobres no logran comprar la línea de internet, o no pueden pagar la electricidad; o el caso de refugiados, viven en lugares donde es difícil conectarse; y además, se agravaron los casos de violencia intrafamiliar. En tal sentido, considera que es muy importante la transparencia y la rendición de cuentas del Estado y que, “la sociedad civil debe seguir haciendo este trabajo para obligar al Estado a cumplir con sus obligaciones mediante acciones de comunicación, mediante acciones de diálogo, mediante acciones de interpelación”.
No obstante, la relatora reconoce que el COVID19 también presentó oportunidades: dio pie a decir que el aprendizaje debe enfocarse en el niño, en el estudiante. Asimismo, se mostró la capacidad de innovar y adaptarse con flexibilidad: donde no había internet, en el campo se usó la radio; o en la ciudad la televisión; en otros casos se usó incluso documentos, por ejemplo, para niños con alguna discapacidad. Además, señala, reveló la capacidad de las mujeres para organizarse, sobre todo en América Latina, para hacerse cargo de la educación de los hijos en casa, y pienso que esto también es una gran lección que aprendimos del COVID. Y por último, mostró la creatividad de los y las docentes, quienes cuando se cerraron las escuelas y las instituciones educativas, se organizaron bastante rápido, y cada profesor y cada profesora tomó iniciativas individuales para asegurarse justamente de que, de alguna manera, se pudiera seguir ayudando a los niños a aprender. “Eso es una gran lección que hay que valorar: es el rol del docente. El docente es creativo, pero hay que darle sus espacios y sus oportunidades, escuchándolo más”.
Con respecto a la reapertura de las clases presenciales, Barry opina que va a ser indispensable que los Estados coordinen con todos los actores: la red de sindicatos de profesores, los padres, los estudiantes, la comunidad, la administración de la escuela; también con los otros ministerios que están a cargo, por ejemplo, del agua, de la salud, de la vivienda, etc. “Para mí, es esa capacidad de tener un enfoque holístico en términos de derechos humanos porque estos derechos son interdependientes y relacionados entre sí, que la coordinación debe realizarse a nivel nacional pero también de manera intrínseca al nivel de las municipalidades y de las escuelas… Sin este diálogo y sin esta coordinación, es peligroso abrir o reabrir las escuelas o instituciones académicas”. Y otro componente importante es el apoyo psicosocial, porque el COVID19 provocó mucho estrés y mucho miedo.
Por último, con respecto a las estrategias que los movimientos sociales, organizaciones e instituciones nacionales, regionales e internacionales deben tomar para que el derecho a la educación sea garantizado, la relatora enfatizó en el rol crucial de la sociedad civil. “Mencioné antes los asuntos de las relaciones de poder, en que una minoría impone sus puntos de vista a los demás. Pero son también los que tienen la mayoría de las riquezas a nivel mundial, cuando vemos a la gran mayoría estancada en la pobreza… Pienso que a la sociedad civil le corresponde poder a la vez continuar este trabajo de diálogo político con los gobiernos, de presión también, para asegurarse, por ejemplo, que los docentes que reivindican sus derechos no sean encarcelados; es indispensable que los estudiantes no estén en la cárcel, porque tienen derecho a expresarse, tienen derecho a la palabra, tienen derecho a defender los intereses intrínsecos de su cuerpo. Pienso que este es el rol de la sociedad civil: seguir haciendo este trabajo de diálogo, de información, de comunicación, pero también de propuestas al gobierno, porque la sociedad civil es capaz también de implementar acciones concretas en terreno, en términos de innovación educativa e innovación pedagógica”.
En tal sentido, Barry concluyó la entrevista afirmando que “en esto la sociedad civil tiene un rol fundamentalmente importante, y de verdad quisiera reconocerlo una vez más y felicitarlos, y darles aliento y apoyo para que sigan en este camino”.
Entrevista realizada por CLADE y editada por ALAI.
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/210860

Conferencia virtual en el Congreso Pedagogia 2021 – 03 de febrero de 2021, La Habana, Cuba
***
Desde la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940, no hay noticias de que alumnos y profesores se hayan visto obligados a quedarse en casa durante tanto tiempo.
Datos de la UNESCO muestran que la pandemia ha afectado a más de 1500 millones de estudiantes en 188 países, lo que representa el 91% de los estudiantes del planeta.
En América Latina, el cierre temporal de las escuelas ha afectado a 160 millones de alumnos, según estimados de la UNESCO.
Este confinamiento expuso aún más el agravamiento de las desigualdades sociales. La UNICEF estima que 370 millones de niños pueden haber sido privados de una alimentación adecuada debido al cierre de las escuelas.
El sistema escolar mundial no estaba preparado para lidiar con los efectos de una enfermedad que nos exige distanciamiento físico y aislamiento social por un largo período.
La educación tuvo que pasar del universo presencial al virtual, viéndose obligada a recurrir a nuevas herramientas tecnológicas que permiten la educación a distancia. En muchos países los alumnos, en especial los que asisten a las escuelas públicas, no disponen de los recursos necesarios para acceder rápidamente a las tecnologías de las comunicaciones.
Incluso para aquellos que disponen de esos recursos, también les ha resultado difícil adaptarse a la nueva realidad digital. No es muy confortable soportar 40 o 50 minutos de clase remota a través de la pequeña pantalla de un celular… y peor aún, sin la posibilidad del contacto directo con el profesor y los colegas.
Para muchos jóvenes la educación a distancia carece de incentivos, lo que provoca el abandono escolar y la mayoría de los profesores no estaban preparados para impartir clases a distancia.
En muchos países, como en Brasil, se observó que la permanencia en casa por largos períodos proporcionó el aumento de la violencia doméstica y en el caso de las adolescentes, el embarazo precoz.
La enseñanza a distancia se diferencia mucho de la enseñanza presencial al reducir la interacción profesor-alumno y dificultar la relación de ayuda mutua didáctica entre los estudiantes.
Para los escolares que asistían a la escuela a tiempo completo, la casa era principalmente un lugar para la convivencia familiar y el descanso, muchas veces en un espacio reducido debido al número de personas que lo habitan, por lo tanto, la educación a distancia no siempre logra atraer la atención requerida. Esto se agrava cuando se trata de alumnos de educación infantil y primaria, período en el que se desarrolla el proceso de alfabetización.
El déficit en las habilidades básicas como la lectura, la escritura la suma y la resta se incrementa. Esta interrupción del aprendizaje también afecta en gran medida a los estudiantes que están finalizando el curso, lo que dificulta el ingreso al mercado laboral.
La pandemia también mostró cómo, en general, las familias eran ajenas al aprendizaje escolar de sus hijos. De repente, los padres debían interesarse por los contenidos didácticos y además improvisar para ser auxiliares de los profesores.
Sin embargo, esto no siempre es posible. En los países periféricos, muchos adultos tienen menos nivel escolar que sus hijos. Los padres no se sienten preparados para ayudarlos con las tareas escolares. Y ocupados con el trabajo a distancia y los quehaceres del hogar hay padres que no tienen tiempo para acompañar y ayudar a sus hijos con los deberes escolares. No obstante, ahora le han dado más valor a la escuela y al trabajo de los profesores.
La familia clave en tiempos de pandemia
La desigualdad social influye significativamente en el acceso a las tecnologías de la comunicación. Hay estudiantes que ni siquiera tienen condiciones para conectarse a internet. La exclusión digital es un nuevo fenómeno social y es ya considerada una violación de los derechos elementales. En el caso de Brasil, por ejemplo, apenas el 57 % de la población tiene una computadora capaz de ejecutar los programas más actuales y el 30% de las viviendas no tiene acceso a internet cuestión indispensable para la educación a distancia según (IBGE / investigación TIC a domicilio, 2018).
Es por esto que resulta muy importante que las escuelas tengan a disposición de los estudiantes vídeo clases, que incluso deberían ser transmitidas por canales de televisión y acompañadas del respectivo material impreso.
En Argentina, la empresa Telefónica convenió con el gobierno para permitir durante la pandemia, el acceso gratuito a los sitios educativos para las familias que no puedan pagar por el servicio.
El el Perú, la misma empresa, asociada a Facebook, al BID y el CAF (Banco de Desarrollo de la América Latina), creó el programa “Internet para todos”, que ofrece servicios a operadores móviles locales para llegar a áreas remotas.
En Brasil 46 millones de personas no tienen acceso a la internet, lo que corresponde a más del 25% de la población.
Un estudiante de 11 años revisa sus libros de estudio en casa ya que no tiene acceso a clases virtu ales. Su hogar no tiene acceso a internet ni a un telefono móvil. Foto: UNICEF
Del 79,1% de la población que accede a internet, el 99,2% utiliza su teléfono celular. El BID estima que el 20% de la población de América Latina no tiene un acceso adecuado a la internet móvil.
La pandemia le ha dado un mayor significado a la educación, la que debe ser orientada y pensada para los jóvenes que habrán de enfrentar los desafíos de la década 2030.
Esto exige una metodología pedagógica capaz de activar el pensamiento crítico, despertar la creatividad y la originalidad, solucionar problemas complejos, tener flexibilidad cognitiva, valorar la inteligencia emocional y el trabajo en equipo, aprender a lidiar con opiniones y comportamientos diversos, y saber tomar decisiones sin imposiciones autoritarias.
Como vivimos actualmente en un mundo interconectado, no solo las personas no son islas, como destacó John Donne, poeta y pensador inglés, sino también nuestras ciudades y países.
Es necesario enfrentar los problemas desde diferentes ópticas y a partir de diversos contextos, pero siempre sin renunciar al compromiso ético de que todos los seres humanos y la naturaleza tienen derecho a condiciones de vida dignas.
Por tanto, ya no se trata de un aprendizaje para obtener buenas notas en las pruebas escolares y alcanzar un diploma al finalizar el curso. La educación es un proceso sin fin que dura toda la vida.
La escuela es justamente el lugar donde el alumno recibe el impulso de interactuar con quien tiene mucho que enseñar, así como quien enseña tiene mucho que aprender, en una sinergia compleja, rica y permanente.
Hace tiempo que se enseña fuera del aula, lo que requiere de una experimentación permanente. Un ejemplo de ello es la esfera de la agricultura. La pandemia ha expandido y acelerado este proceso, y el uso de internet ha roto las barreras físicas para la comunicación y la interacción.
Las clases, antes centradas en la oralidad del profesor, ahora cuentan con una gran variedad de recursos pedagógicos, como video clases, infografías, diapositivas, animaciones, juegos educativos y viajes virtuales, como a museos y a ciudades históricas. Y la ventaja es que cualquiera puede acceder al contenido y a las actividades compartidas, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Sin duda, esto favorece la democratización de la educación, siempre que todos tengan acceso a las tecnologías de la comunicación. Al mismo tiempo permite el diálogo directo del profesor con determinado estudiante, es decir, permite la atención a las diferencias individuales.
Un niño en Etiopía atiende a clase a través de la radio debido al cierre de las escuelas por el COVID-19. Foto: UNICEF
No debemos alimentar la nostalgia de cómo era la escuela antes de la pandemia, al reabrir las instituciones educacionales no basta reponer las clases. Ahora tenemos una nueva configuración de las relaciones sociales y debemos aprovecharlas para desarrollar nuevas metodologías de enseñanza pero, conocemos que nuestros sistemas educacionales son resistentes al cambio, sin embargo la COVID 19, nos impone una nueva realidad. Ahora tenemos que admitir que la enseñanza remota a distancia tendrá que ser incorporada a los recursos pedagógicos. Se trata de una nueva modalidad que puede producir efectos positivos, como el protagonismo de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje.
Dejan de ser simples objetivos de las lecciones del profesor y pasan a ser sujetos de la actividad escolar, responsables de organizar su agenda de estudios domésticos y planear el tiempo y el modo de abordar el currículo.
Este autoconocimiento exige de la escuela, mayor atención a la formación integral de los estudiantes como tener en cuenta la situación familiar en que viven y las condiciones de vivienda. De cierto modo, los alumnos pasan a ser compañeros del profesor en la elaboración de la malla curricular y en la práctica pedagógica. La enseñanza se hace más personalizada en la medida que hay más diferencia de ritmo entre los estudiantes, instados a gestionar sus actividades escolares, los alumnos tendrán mayor protagonismo y los profesores actuaran como mediadores entre los contenidos curriculares y los recursos tecnológicos.
En realidad ocurre, que no todo son luces. El lado oscuro necesita ser enfrentado con seriedad. En Brasil, las investigaciones constataron que casi el 90 % de los profesores no tenían experiencia de clases a distancia antes de la pandemia.
Ahora, el 82 % de las clases son desde casa, demostrando que ha aumentado la carga horaria de trabajo. Y el 84 % opina que la participación de los alumnos en el aprendizaje se redujo. La principal dificultad es el acceso a computadoras y a la internet.
El informe GEM (Monitoreo global de la educación) del 2020, señala que, en los países periféricos el 40 % no cuenta con políticas para apoyar a los alumnos durante el cierre de las escuelas. Según la UNESCO, menos del 10% de las 209 naciones evaluadas poseen leyes que favorecen la plena inclusión en la escuela.
Una niña de Timor-Leste muestra la plataforma en línea que utilizará para estudiar mientras su escuela está cerrada debido a la pandemia de coronavirus. Foto: UNICEF
La educación a distancia tiene como puntos negativos, favorecer el individualismo en el trabajo escolar, disminuir los lazos de solidaridad entre alumnos y profesores, hacer inviables las acciones colectivas en defensa de los derechos de los docentes.
El peligro del trabajo a distancia es colocar en riesgo la frontera entre el tiempo de trabajo y el de convivencia familiar. Al sobrecargar las jornadas de trabajo, se reducen las horas de ocio.
Lo ideal sería no considerar obligatoria la actividad a distancia y sí como opcional, hasta que la pandemia sea superada y puedan todos retomar el trabajo en condiciones de igualdad en el espacio escolar.
Al agravarse las desigualdades sociales la pandemia expone el carácter de un modelo educativo individualista, excluyente, competitivo, subordinado a las demandas del mercado. La crisis económica y el aumento del desempleo debilitan la tesis de que la escuela es una vía segura para incluir a todos en el mercado de trabajo y conquistar una vida estable.
Esta nueva modalidad de enseñanza carece de estructura para desarrollar adecuadamente las actividades escolares. Muchas veces, absorbidos por la vida familiar y las ocupaciones domésticas, como ayudar en la limpieza de la casa o ver filmes o programas de TV, los estudiantes pierden el interés por las clases.
Adoptar el trabajo a distancia como nueva modalidad de enseñanza puede agravar las desigualdades educacionales, excluyendo aquellos que, desprovistos de condiciones domésticas para involucrarse en el aprendizaje, acaban siendo víctimas de la ley del menor esfuerzo, cuando ellos son los que deberían recibir mayor atención.
El sistema educacional no puede transferir para el alumno la responsabilidad de tener una computadora y tener acceso a internet. Muchos viven en situación de vulnerabilidad social por lo que le corresponde al sistema garantizar las condiciones adecuadas a todos los estudiantes para realizar las tareas escolares, pues según el GEM por cada 100 jóvenes ricos, solamente 18 jóvenes pobres, completan la enseñanza media o secundaria.
Estudiantes universitarios durante un exámen en plena pandemia. Foto: Reuters
¿De qué forma la pandemia afecta la calidad de la educación?
Es importante que el aislamiento social no dificulte la gestión democrática de las escuelas. El impedimento de las reuniones presenciales del claustro docente no debe ser motivo para justificar decisiones monocráticas. La escuela debe permanecer como espacio cotidiano de ejercicio de la democracia, incluso en su actual configuración virtual.
La vuelta a las clases presenciales no puede en modo alguno depender de la presión del poder económico, en especial de los propietarios de instituciones educacionales y de redes escolares.
Y cuando sea conveniente no puede ser hecho de improviso. Debe ser el resultado de una decisión democrática de los diversos actores implicados en la esfera de la educación, inclusive funcionarios de la escuela.
Se debe adoptar un protocolo después de realizar un extenso debate entre maestros, estudiantes, funcionarios, padres de los estudiantes y autoridades sanitarias. La pandemia en sí misma es objeto de estudio. Ella debe ser llevada al aula, promoviendo investigaciones y reflexiones sobre el equilibrio ambiental, zoonosis, dignidad, solidaridad en tiempos de pandemia, fragilidad de la vida humana, etc.
Los educadores no pueden ceder a la lógica de volver cuanto antes a la simple acumulación de los contenidos escolares ni al discurso tecnócrata de regresar a las actividades presenciales a partir del punto en que fueron suspendidas en el 2020. Hay que tener en cuenta que la pandemia, una vez superada por la vacunación, no debe ser considerada como un vacío en nuestras vidas. No pueden dejar de ser considerados relevantes los efectos emocionales, psicológicos y sociales, provocados en la vida de los estudiantes. Muchos fueron afectados por la pérdida de parientes, víctimas de la COVID 19 y la disminución de los ingresos familiares.
La escuela no es una sucesión de días lectivos. Es un espacio de convivencia, creatividad y socialización y sobre todo, construcción de la identidad ciudadana como colectiva. Deber ser también un espacio democrático de formación de conciencia crítica, disposición a la solidaridad y al compromiso y al combate a todas las formas de injusticias sociales.
La educación a distancia puede dar lugar a una nueva fuente de beneficios y de lucro para empresarios de instituciones educacionales, que pasan a ser los mediadores de contenidos y tecnologías excluyendo a todos aquellos que no tienen los recursos para transformar el espacio doméstico en apéndice de la escuela.
Este empresariado pasa a considerar la escuela como objetivo de su servicio de “delivery” (entrega), prepara los paquetes curriculares hecho por supuestos especialistas ajenos a la escuela, lo que compromete la autonomía del trabajo docente y hace que el contenido curricular dependa de grandes grupos privados que dominan las plataformas dirigidas a la educación.
Con o sin pandemia, predominando la enseñanza presencial o a distancia, el combate al más grave problema de la humanidad- la desigualdad social- exige que nos empeñemos todos en la lucha permanente por la escuela pública, gratuita y laica. La educación escolar a tiempo completo en un derecho universal que debe ser asegurado por el estado a toda la población.
Fuente: http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/03/educacion-y-pandemia/

Luz Palomino entrevista en exclusiva para CIIOVE
En medio de una conversación con docentes de Caracas surgió la iniciativa de entrevistar a compañeres de Fe y Alegría. Luz había estudiado en un instituto de Fe y Alegría y Luis conoció la experiencia en los años ochenta, así que nos animamos a hacer una serie de trabajos al respecto.
Decidimos comenzar por la profesora Luz Bettina Fuenmayor quien viene laborando en el Centro de Investigaciones y Formación Padre Joaquín (CFIPJ de Fe y Alegría. Luz es Bachiller Docente. Normal Nueva América Fe y Alegría, Licenciada en Letras – Mención Letras Hispánicas. Universidad del Zulia (LUZ), Magíster Scientarium en Literatura Venezolana. Universidad del Zulia (LUZ), cursante del Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, con diplomados en Gerencia Social Ignaciana. Pontificia Universidad Javeriana, de Formación Política y Ciudadana. Pontificia Universidad Javeriana. Cuando le preguntamos a Luz como podíamos presentarla nos dijo como maestra que es lo que soy; nos pareció importante dar a conocer a nuestros lectores su mirada y experiencia. Los dejamos con la maestra Luz Bettina
Apreciada Luz Bettina Fuenmayor, cuéntanos un poco tu historia personal, como contexto al trabajo que actualmente realizas en Fe y Alegría
Soy egresada como maestra, de la Normal Nueva América de Fe y Alegría en el año 1.982, antes del cierre definitivo de las Escuelas Normales por parte del estado venezolano. Desde ese momento comencé a trabajar en la Escuela Nueva Venezuela, donde había hecho mis pasantías docentes. Mientras estudiaba fui voluntaria los días sábados, en la comunidad donde vivo y luego en la escuela, del programa de educación del Instituto Radiofónico Fe y Alegría.
En la escuela desempeñé diferentes cargos y luego de dieciocho años, siendo la directora, dejé la escuela y me incorporé al equipo del Centro de Formación Padre Joaquín para llevar adelante la producción de materiales para el área de Lenguaje y acompañar la formación de docentes en el Programa de Profesionalización de Docentes en Ejercicio, en convenio con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Allí estuve un año, para asumir luego en el año 2001, la dirección de la oficina que coordina el programa escuela en la región. En el año 2004 asumí el reto de la dirección del Instituto Universitario San Francisco, el segundo instituto de educación universitaria de Fe y Alegría, que abría sus puertas en el país. Después de catorce años, en el 2018, regresé a la dirección del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín (CFIPJ), donde me desempeño actualmente.
El CFIPJ tiene como misión dinamizar, orientar y acompañar procesos educativos con el propósito de generar teoría pedagógica en el marco de la Educación Popular, apoyar además la formación de los equipos nacionales, regionales y zonales de los distintos programas de Fe y Alegría y ofrecer servicios educativos, dentro y fuera de la institución.
¿Cuál es la historia de Fe y Alegría? Cuéntanos un poco de sus orígenes y recorrido
Fe y Alegría nace, en el año 1955, en un momento en el que Venezuela vivía la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que privilegió la educación de las élites, razón por la cual la educación pública se vio limitada y hubo un crecimiento de las escuelas privadas, de 272 que existían llegaron al número de 1.070.
El padre José María Vélaz visitaba los sábados por la tarde los barrios de Catia con sus alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello y allí vieron de frente las condiciones de pobreza de los barrios. En medio de ese apostolado y ante tantas preguntas que de esa realidad brotaba, decidieron que la mejor forma de combatir la pobreza era a través de la educación, por lo que decidieron que el mejor aporte sería una escuela. Fue así como Abraham Reyes y su esposa Patricia, en un acto de entrega, generosidad y compromiso con su comunidad, cedieron su casa para que el 5 de marzo de 1955 abriera sus puertas la primera escuela de Fe y Alegría.
Desde ese día y hasta hoy estamos presentes en 22 países de América Latina, Europa y África y juntos formamos la Federación Internacional Fe y Alegría. En Venezuela atendemos a 149.560 personas en 175 escuelas, 5 Institutos Universitarios, una red de 23 emisoras radios, 75 Centros Educativos de Capacitación Laboral y un Centro de Formación e Investigación. En estos 65 años seguimos comprometidos con el país y con nuestra misión educativa.

Precisamente, esa sensibilidad por los asuntos sociales y pedagógicos, nos permite preguntarte ¿Cuáles consideras que son los elementos más significativos de la crisis educativa en Venezuela?
Posiblemente pudiera resumir como el elemento más significativo la falta de inversión, lo que imposibilita la superación del deterioro en infraestructura, calidad educativa y profesión docente.
En el año 2005 Venezuela tenía 30.058 planteles educativos, en el 2015 ya eran 27.626 y desde entonces desconocemos si se han construido nuevas escuelas. Esto sin contar que las que existen, son asediadas frecuentemente por la delincuencia, ocasionando un deterioro en su infraestructura que difícilmente logra reponerse. Tenemos escuelas sin cableado eléctrico, sin sistemas de ventilación, cada vez con menos equipos tecnológicos.
Por otro lado, las condiciones del contexto afectan el desarrollo del proceso educativo, las limitaciones económicas de las familias, las dificultades de transporte, la crisis del servicio eléctrico y la falta de acceso al agua potable, condicionan el proceso educativo, el desarrollo de competencias fundamentales y de habilidades para la vida. Las respuestas que la educación debe dar ante los problemas del contexto se encuentran comprometidas en su efectividad.
Por último, hay un continuo deterioro del ejercicio de la profesión docente y urge una dignificación de esta profesión. Todas las personas quieren un buen maestro para sus familiares, pero seguramente muchas de esas personas estarían de acuerdo en que algún miembro de su familia sea maestro. En nuestro país quienes deciden ser educadores son seres excepcionales que tiene que aprender a vivir con un salario de aproximadamente entre 4 o 5 dólares mensuales. La mayoría de las casas de estudios universitarios han cerrado las escuelas de formación de educadores por falta de matrícula y en más de un 25%, los docentes en ejercicio han dejado las aulas.
La alta migración de docentes y de alumnos va deteriorando nuestro sistema educativo, afectando considerablemente uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescente, el derecho a la educación.
Luz , ¿consideras que la formación docente se corresponde a los actuales retos que enfrentan los y las docentes? ¿Cuáles deberían ser las reelaboraciones en materia de formación inicial y continua de les educadores en la actualidad?
La situación de la formación docente es preocupante, como puede concluirse de la pregunta anterior, nos estamos quedando sin docentes y como decimos en una de nuestras campañas para salvar la educación: “Sin maestros no hay escuelas”.
Hace algunos años la mayor preocupación era que las instituciones de educación universitaria tenían un pensum que no respondían a las realidades del contexto y quedaban rezagados frente a los avances pedagógicos y tecnológicos. Sin embargo, muchas casas de estudio comenzaron a modificar sus propuestas y pasaron de una enseñanza por objetivos a una por competencias, incorporando además propuestas de innovación educativa y nuevas modalidades de planificación y evaluación. Pero la situación es más dura ahora, no hay candidatos para estudiar educación. Ya no solo es un problema de formación sino de remuneración.
En el caso de Venezuela tenemos diversas opciones para estudios de posgrado más accesibles, con relación a otros países. Los programas de formación permanente dependen básicamente del proyecto educativo nacional y/o de los proyectos educativos que desarrollen diversas instituciones como Fe y Alegría, la Asociación Venezolana de Educación Católica, las diversas Congregaciones religiosas o particulares, ya sea por gestión propia o en alianza con fundaciones, organizaciones especializadas en materia educativa y Universidades, y que se ajustan a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana y a la Ley de Orgánica de Educación.
Las reelaboraciones que se plantean en este contexto en el que estamos tiene que ver con el establecimiento de un mayor énfasis en la formación de competencias que permitan garantizar el continuo educativo, así como una adecuada inserción al mundo del trabajo, ya sea como empleado, empleador o emprendedor, la formación de habilidades para la vida y para el ejercicio de una ciudadanía responsable, manifiesta en el ejercicio de los deberes, en la defensa de los derechos humanos y del cuidado de nuestra casa común.
¿Qué ha significado la crisis del COVID-19 para el magisterio venezolano? ¿Considera que el COVID-19 y las medidas que se adoptaron en materia educativa afectan al derecho a la educación?
El COVID-19 ha generado un impacto totalmente inesperado que vino a acrecentar la crisis educativa en la que nos encontrábamos. Se han afectado mil quinientos millones de alumnos en el mundo, según la Unesco. Ya vivíamos en Venezuela una situación de emergencia educativa y aunque las matrículas de los estudiantes y la permanencia estaban afectadas en un 25% aproximadamente, se mantenía el carácter presencial de la educación.
En este contexto de emergencia se diseñaron planes que permitieran garantizar la calidad de la educación basada en cuatro normas esenciales: la adecuación de los planes de estudio, la capacitación del personal, la enseñanza participativa e inclusiva y la evaluación basada en logros. Sin embargo y considerando que los derechos humanos son interdependientes, por supuesto que no sólo el Covid-19 ha contribuido a afectar el derecho a la educación sino todos los derechos que hoy en día están siendo conculcados: la salud, la alimentación, la seguridad y sumamos ahora el derecho a la comunicación, el acceso a internet es limitado
Las medidas adoptadas intentan preservar el más fundamental de todos: el derecho a la vida. El distanciamiento social y la educación a distancia son medidas circunstanciales y necesarias en este momento. Ya habrá ocasión de recuperar los contenidos esenciales, los momentos de socialización y aprendizaje que se viven en los centros educativos. Creo que hay otras situaciones que afecta considerablemente este derecho y a los que ya me he referido.
Estas medidas se nos presentan como una oportunidad para reencontrarnos como familia, como personas, para cuidar nuestras emociones y pensar todo lo que este momento de cambio puede dejarnos como enseñanza. Estamos obligados a repensar la escuela, sus formas de enseñanza, de acompañar a los estudiantes en su aspecto socioemocional, de relacionamiento con los padres y representantes.
A partir de su experiencia docente y social ¿cuáles serían algunas de las propuestas alternativas en la actual coyuntura del magisterio nuestro americano?
La coyuntura del magisterio americano es muy diversa y de marcadas diferencias, como respuesta a las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en las que los educadores realizan el ejercicio de su profesión docente. Estas condiciones han influido notablemente en los bajos niveles de desempeño de los estudiantes en áreas básicas como lengua y razonamiento lógico. Se nos ha alertado acerca de la pobreza de aprendizajes, cuando tenemos el 50 de niños que a la edad de 10 años no son capaces de realizar la lectura comprensiva de un texto, lo que incidirá en el logro de las metas de los ODS y la agenda 2030, para alcanzar una educación inclusiva y de calidad para todas y todos.
Los educadores seguimos teniendo un gran reto en la formación de las generaciones de hoy, en cuyas manos está el futuro de sus comunidades, sus países y el planeta. Tenemos que mirar la educación de cara al siglo XXI. Hemos evidenciado nuestras debilidades en términos de la educación a distancia y el manejo de las nuevas tecnologías. Creo que la formación de los docentes sigue siendo el gran reto y debe encaminarse a un reencuentro con la sociedad en la que está inmersa.
De allí que las Universidades tiene que revisar sus propuestas formativas, los docentes en ejercicio deben estar en formación permanente y no solo como responsabilidad de los estados sino también como parte de su auto formación, pero para ello hay que generar las condiciones necesarias para la participación de nuestros educadores.
La formación sigue siendo la clave y en este mundo globalizado la creación de comunidades de aprendizaje, las aulas virtuales, los foros chats, los cursos de capacitación, la radio, la TV, las redes sociales, como opciones que se han multiplicado en este tiempo puede ser una buena alternativa.
Los aprendizajes que dejará esta pandemia deberán combinar las vivencias del mundo virtual con las vivencias que deja la escuela. Combinar los contenidos de la escuela con los contenidos de los medios, no se trata de trasladar los contenidos que manejo en el aula de clase a un aula virtual. Aprovechar las Tic’s y la educomunicación, como una oportunidad para acceder al conocimiento, de modificar los modos de participación, pasando de un modo pasivo a uno más activo. Otro elemento a considerar es que todos los alumnos no tienen las mismas capacidades y tampoco las condiciones de conectividad que les permitan incorporarse de la misma manera a este proceso. Los docentes deben generar oportunidades para todos. Por último, nos queda el tema del apoyo de la familia en este nuevo rol que deber ser más emocional y de ánimo que de un docente en casa.
Hay que aprovechar que nuestros alumnos han crecido en una sociedad digital y virtual, y que saben aprovechar los medios que se le han proporcionado a través de las redes, de una manera más apropiada que sus maestros, quienes han hecho un esfuerzo para seguir atendiendo a sus alumnos.
En medio de esta realidad que nos ha impuesto la pandemia hay que reconocer el impulso de la vocación de los docentes, quienes han demostrado su compromiso con la educación y desbordado en creatividad para seguir atendiendo a sus alumnos y en respuesta a la diversidad de condiciones en las que se puede generar el aprendizaje, utilizando la tecnología donde la hay, recurriendo a la radio, a carteles y papelógrafos a notas escritas y dejadas de casa en casa.
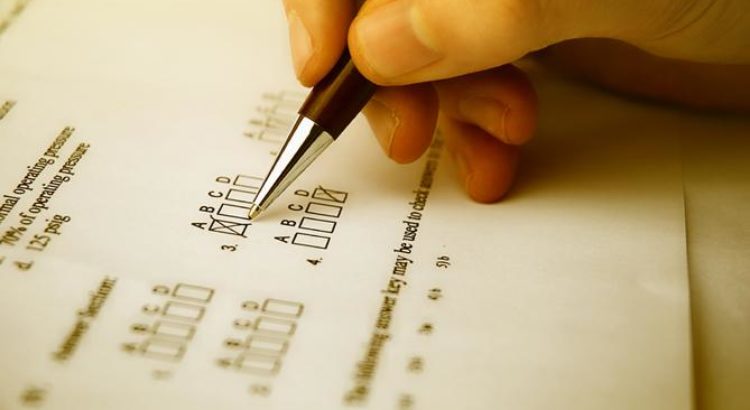
Experiencias e historias ante la reprobación
José Carlos Buenaventura[1]
A Alexis Fabre
En esta tercera entrega sobre la reprobación invisible se narran las historias y experiencias de Alexis Fabre y de Elías Hernández sobre la reprobación invisible en la última década en México. A través de tales narraciones, seguimos sosteniendo la idea de que: el proceso de reprobación de las niñas, niños y jóvenes en México no ha desaparecido; por el contrario, se ha vuelto un mecanismo invisible para seguir reorganizando la vida escolar, educativa y laboral de los jóvenes y adultos en México. Asimismo, quienes realizan los procesos de reprobación no son los actores que tradicionalmente se piensa que lo hacen: las maestras y maestros, sino otros actores que han surgido a lo largo de las últimas décadas, cuya actividad se enmarca en los procesos de selección.
La experiencia de Alexis Fabre ante la reprobación
Alexis Gómez Fabre estudió en una Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México, en la zona oriente de la ciudad de México. Su escuela se localiza en el municipio Chicoloapan. Obtuvo promedio de 9.8 al finalizar el bachillerato. Se puede señalar que era un joven estudioso y disciplinado. Siempre cumplió con lo requerido: actividades y trabajos, bajo la didáctica de “trabajitis” y “activitis”. Ya que en la escuela donde él iba estaba prohibido que las y los maestros hicieran exámenes, pues los directivos argumentaban que los maestros no sabían hacer exámenes. En esa escuela años anteriores se había contratado a personas que trabajaban en el CENEVAL para enseñarles a hacer reactivos y objetivos, bajo está lógica de que las maestras y los maestros no saben. La historia de Alexis Fabre es un ejemplo del fenómeno de incluir para ser excluido, elemento propio de la reprobación invisible: aunque él fue pasando y aprobando año tras año, en el momento de hacer exámenes de selección para entrar a educación superior, los resultados de la inclusión y la exclusión se hacían presentes.[2]
En el 2017, cuando Jesús Alexis termina el bachillerato hace el examen como muchos de sus compañeros, obteniendo 55 aciertos, en un examen de 120 reactivos, para la carrera medicina. Él no les dice a sus amigos, ni profesores que hizo el examen. Le da vergüenza exponer su resultado, piensa que él es el único responsable por sacar ese número de aciertos. Toma la decisión de meterse a estudiar en una escuela privada donde no tenía un alto costo el cuatrimestre, en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Algunos de sus familiares habían cursado en ella. Sitio donde comenzó la licenciatura en Mercadotecnia. Al pasar el cuatrimestre descubrió que no era lo que él quería. Él reconoce que entró a estudiar allí porque él ya no sabía qué estudiar. Se sale de la licenciatura en Mercadotecnia y empieza a hacer los exámenes para entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Continúa su deseo de ingresar a medicina en alguna institución de renombre y con mayor prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En estos primeros resultados podemos leer que la formación y el capital cultural que obtuvo durante la preparatoria no son suficientes para considerar, él mismo, que ha aprendido algo durante su estancia del bachillerato. Él, como uno de los estudiantes de mayor promedio de su generación, sólo obtuvo 55 aciertos. En este sentido surge una pregunta: ¿qué le enseñaron en la Escuela Preparatoria Oficial donde estudió y por lo tanto qué aprendió en el bachillerato para poder hacer una prueba estandarizada y logar estudiar la carrera que él desea en la institución que él había elegido? Una de las cuestiones es que él entregaba todo lo que se le pedía en trabajos, tareas, comportamiento, pero eso no se vio reflejado en el momento de hacer su primer examen para educación superior para la UNAM. En su escuela, como en muchas, se busca que los estudiantes se mantengan en sus aulas para sostener la matricula, para que los maestros no vayan a quedarse sin horas y sin trabajo. Algunas veces los directivos terminan diciendo a los maestros: “deben entender a los estudiantes, ellos no van a aprender, ellos van por un papel para trabajar”. De tal modo, las expectativas laborales se reducen a fungir como mano de obra barata para tiendas como OXXO o Walmart, ya que, para obtener un trabajo mejor remunerado y más digno, la mayoría de las veces es necesario tener un mayor nivel de estudios académicos. En consecuencia, se pierde el objetivo de algunos bachilleratos de preparar a los estudiantes para la educación superior o enseñarles un oficio o una carrera técnica para que los estudiantes tengan herramientas para trabajar de forma honesta y digna. Por lo menos en los modelos de las Escuelas Preparatoria Oficiales en el Estado de México, que es parte del Bachillerato General, no enseñan un oficio o una carrera técnica a los estudiantes. En palabras de algunas personas, el fin es otorgar un “papel”. Todo se reduce a que los estudiantes necesitan un “papel” que les permita trabajar. Es muy curioso esto, porque también para poder trabajar en algo se necesita enseñar algo y ante esto ocurre que en ciertas escuelas se enseña que no hay que trabajar, ni esforzarse para poder trabajar. ¿Ante este tipo de formas de ver la educación qué es lo que se les está enseñando a las y los estudiantes en este tipo de escuelas que llevan a cabo estas acciones? Porque lo que sí se puede considerar es que algo se está enseñando, aunque no queda claro qué. En este sentido quizá se tiene que volver a utilizar el concepto de “currículum oculto” para hacer presente los verdaderos aprendizajes que se dan en estas escuelas. Ello no quiere decir que se esté transmitiendo el capital cultural y simbólico que los estudiantes necesitan para competir por un lugar en una de las carreras más demandas en México, en la universidad más importante de México, la UNAM, como lo demuestra la experiencia de Alexis Fabre.
Ya para el 2018, él empieza a estudiar un curso de preparación para el examen de ingreso para la educación superior de abril a julio. En esta escuela le apoyan frente al costo que asciende los 10,000 pesos. Él lo cubre trabajando de limpieza en esta institución; por las mañanas toma el curso y por las tardes trabaja. Porque uno de los problemas que enfrentó fue que su familia no podía pagar el curso. Otro cambio fue que él casi no salía del municipio donde vivía, Chicoloapan. A raíz de este curso, comenzó a viajar mayores distancias, ya que la escuela donde tomaría el curso se encontraba en el sur de la Ciudad de México. Era un recorrido de una hora y media, hasta de dos horas. Alexis cumplió con su parte del acuerdo con la escuela y trabajó para pagar el curso haciendo la limpieza en la escuela. Hace el examen en el mismo año y obtiene 80 aciertos para la UNAM; también hace el examen para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pero no obtiene los puntajes necesarios para entrar a estudiar en esa institución la carrera de medicina. En la segunda ocasión su puntaje mejoró. Esto hace pensar a Alexis Fabre que lo que estuvo estudiando en el curso sí le ayudó, pero que aún no es suficiente. Para él este segundo resultado fue doloroso; sin embargo, no se decepcionó para seguir intentando lograr su objetivo. Se iba dando cuenta que estudiar de la forma en que le estaba planteando la institución donde trabajaba le estaba ayudando. Señala Alexis que en esta institución cada determinado tiempo le hacían exámenes de cada una de las materias, de forma oral y en forma escrita. Eso no se lleva a cabo en la institución donde él estudió la preparatoria, ya que en esa institución estaba prohibido hacer exámenes a los estudiantes, puesto que se percibía que eran sólo un instrumento de exclusión social y de expulsión de la matrícula. Recordemos que una de las cosas que se creó en el sentido común y como objetivo general de las escuelas de educación preescolar hasta educación media superior es mantener la matrícula.
Dejó de trabajar después del examen en la escuela que se localizaba en el sur de la Ciudad de México. Consigue para julio de 2018 otro trabajo, como mesero cerca de su casa. Se mete a trabajar allí para ahorrar nuevamente para pagar el curso en la misma institución donde ya lo había cursado. El curso empezaba de nuevo en octubre de 2018. Una de sus compañeras meseras le dice que para qué va tan lejos a tomar el curso, si en Texcoco hay una escuela donde puede estudiar. Ella se refiere al Colegio Nacional Matemáticas (CONAMAT). Por tanto, él estudia allí de agosto de 2018 a 2019. El costo del curso fue de 9,000 pesos.
Presenta por tercera vez el examen de ingreso a la educación superior en febrero de 2019, para obtener 90 aciertos; no obstante, necesitaba sacar 104 aciertos. Alexis, pese al resultado, se siente alentado ya que se percibe cada vez más se acerca de los aciertos requeridos. Durante los meses que faltan para la segunda vuelta de ese año sigue estudiando.
Presenta por cuarta vez el examen en junio de 2019. En la segunda vuelta de ese año para ingresar a la UNAM saca como resultado 93 aciertos. Para esta ocasión necesitaba obtener como mínimo 112 aciertos. En su trabajo como mesero lo habían estado apoyando para que estudiara en un horario fijo, pero los resultados no eran positivos. Frente a esto, su jefe le señaló que decidiera seguir en los cursos o en el trabajo. Porque el resto de los trabajadores rolaban turnos y Alexis no como apoyo para su preparación.
Alexis consigue que su jefe lo siga apoyando y vuelve a tomar el curso en CONAMAT, de agosto de 2019 a febrero de 2020 (quinta vez que lo presenta), presentando el examen el 21 de febrero de 2020, obteniendo 102 aciertos. Para esta ocasión se solicitaban 104 aciertos para ingresar a la carrera de medicina en la UNAM. En esta ocasión se sintió muy decepcionado y a punto de decidir estudiar en el Sistema Abierto y a Distancia de la UNAM; no obstante, ninguna lo convenció.
Ante su depresión y decepción, sus amigos y otras personas lo apoyaron para seguir adelante. Sus amigos que conoció desde la primera escuela le decían que lo siguiera intentando que ya poco le faltaba. Algunas historias que le contaban las personas que atendía en el restaurante lo motivaron para seguir haciendo los exámenes. Una de esas historias era de una señora que a los 50 años se tituló y que le contó que le estaba yendo muy bien en el trabajo.
Alexis Fabre decide continuar con este esfuerzo y que no se debe de conformar sino seguir estudiando. Por una parte se siente tranquilo porque tiene trabajo. Sin embargo, hay algo que cambia sus planeas: la pandemia de COVID 19 que llega a México en marzo de 2020. Se cierra el restaurante donde está trabajando y rápidamente se le van a acabando sus ahorros. Como solución, vende diferentes productos para apoyar en los gastos en su casa, ya que a sus padres también les ha ido muy mal económicamente.
Sigue estudiando para poderse quedar en la carrera que él quiere durante los meses de marzo a septiembre de 2020. Señala que se privó de muchas cosas para poderse quedar en la carrera de medicina. Sin embargo, también descubrió que le gustaba otra carrera que se impartía en la Universidad Autónoma Metropolitana: Ingeniería Biomédica. En septiembre de 2020 presenta el examen a la UNAM y a la UAM (sería la sexta ocasión que presentaba el examen para ingresar a educación superior). En el examen para entrar a la carrera de medicina en la UNAM saca 110 aciertos, sólo le falta un acierto para quedarse, ya que en esta ocasión pedían como mínimo 111 aciertos. En el examen para la UAM le aparecía en los resultados que estaba seleccionado. La dicha de Alexis Fabre ha sido mucha porque logró su objetivo de entrar a una escuela de gran prestigio como es la Universidad Autónoma Metropolitana, con mucho esfuerzo, constancia y disciplina, para estudiar Ingeniería Biomédica.
Es importante resaltar que todo aquello que se ve negativo en escuelas públicas o por lo menos en el bachillerato público que cursó Alexis Jesús, fue lo que hizo en las escuelas privadas. Entre esas cosas fueron: 1) estudiar, 2) recordar, 3) memorizar contenidos, 4) ser disciplinado, 5) querer estudiar, 6) tener un objetivo personal, un sentido propio de por qué hacer esto, 7) trabajar y estudiar al mismo tiempo, 8) hacer exámenes, cuando ellos están mal vistos por lo menos en el bachillerato donde él estudio. En muchas escuelas preparatorias oficiales se les dice a los maestros que ellos no saben hacer exámenes, sólo “los especialistas” de instituciones como el CENEVAL.
Elías, profesor en el Colegio Nacional de Matemáticas (CONAMAT)
Elías Hernández es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. Del 2018 al 2020 hace su tesis de licenciatura sin ningún tipo de apoyo económico familiar o algún tipo de beca expedido por el Estado u otra institución. Él es padre de una niña de 3 años y el sostén de ella y de su pareja. Esto ha implicado buscar diferentes empleos y trabajos a lo largo de los años. Hace la tesis al mismo tiempo que trabaja en diferentes actividades: como corrector de estilo, vendedor ambulante y profesor en el Colegio de Matemáticas (CONAMAT).
De las anteriores labores, cabe destacar su desempeño como docente en Conamat en el año 2018, tiempo en el que impartió cursos COMIPEMS, UNAM, UAM, Politécnico y de Bachillerato único. Durante tal lapso vivió en una situación laboral precaria: sin prestaciones ni contrato y con un pago de 60 pesos la hora, el cual se le otorgaba, como a todos los docentes de tal sitio, en efectivo con un desface. Sueldo, asimismo, que variaba según la cantidad de cursos, más no de alumnos. De este modo, se pagaba lo mismo un grupo con cinco personas que uno con cuarenta. Por lo anterior, trabajar en esa institución implicaba una situación de inestabilidad y zozobra. Tal falta de derechos laborales suele justificarse por la falta de título. Por ello, no estar titulado pone a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad muy preocupante.
Por otro lado, el pago de los cursos que cobra tal institución a los estudiantes es difícil de cubrir y no cualquier persona puede solventarlos. Por ello, como en el caso de Alexis, muchos recurren a alguna alternativa laboral para lograrlo. Es preciso mencionar que el precio de los cursos va de los 5 mil, 7 mil hasta los 10 mil pesos en cursos que duran 5 meses.
De acuerdo al testimonio de Elías, él debía calificar diariamente las actividades escolares de los estudiantes. Asimismo, debía revisar los exámenes que cada semana se aplicaban a los alumnos para medir sus avances, porque dichos exámenes eran calificados por el profesor y no por la institución. Esta labor se veía magnificada debido a la cantidad de grupos y de alumnos. Importante es resaltar que esta institución tiene por norma aplicar exámenes a los estudiantes y entregarles sus resultados. En consecuencia, cada profesor calificaba, por semana, un mínimo de 160 exámenes.
Existen guías de las cuales los estudiantes debían estudiar para tales exámenes, guías que seleccionaban la información pertinente para la futura prueba al que los alumnos se preparaban. Los estudiantes debían disciplinarse a estudiar, concentrarse y a aprenderse de memoria la información y el conocimiento para obtener mejores calificaciones en los exámenes que constantemente se realizan.
El estudio, la concentración, la memorización y los exámenes es parte de la didáctica fundamental que lleva a cabo el Colegio de Matemáticas, para que quien pague el curso tenga mayores posibilidades de quedarse en la institución donde desea estudiar una carrera universitaria. Frente a esto, hay que resaltar algunas cosas. Por un lado, en el sistema público se ha perdido la disciplina para estudiar. Muchos jóvenes no dedican el tiempo libre que tienen al estudio. Además, a lo largo de las décadas se ha ido reduciendo la carga de realizar tareas en casa. Por el contrario, hubo algunos discursos ideológicos que descalificaban la tarea. Ese es un debate pendiente que debemos seguir haciendo en el campo pedagógico sobre el papel de las tareas y el uso del tiempo libre, ubicando esta discusión en los diferentes contextos rurales y urbanos que existen en México.
Uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día es el de revisar el papel cognitivo y psicológico de los estudiantes cuando, por medios virtuales, no logran concentrarse debido a la sobrecarga de estímulos, al tiempo en que “la nueva realidad” se basa en plataformas digitales.
Regresando a la didáctica del CONAMAT en relación a la concentración, ella está relacionada en el interés que tienen las y los estudiantes para pasar el examen de ingreso o en el peor de los casos en no querer entrar a trabajar.
La memorización juega un papel muy importante en la didáctica de este tipo de instituciones que se dedican a colocar jóvenes en el sistema público de educación superior de la Ciudad de México. En tales centros se llevan a cabo procesos de memorización de información y conocimiento de cada una de las materias, de acuerdo al testimonio y lo vivido por Elías. En este espacio no entraremos en la discusión sobre si es buena o mala la memorización, sino sólo a hacer presente que ciertas instituciones como ésta la utilizan y en el momento de hacer un examen que va a marcar y modificar su vida para siempre tiene repercusiones positivas. Esto debido a que en muchos casos quienes compran este tipo de cursos sí logran ingresar a la institución que querían.
Asimismo, hacer exámenes es importante, ya que como hemos narrado a lo largo del texto desde educación preescolar hasta bachillerato en el sistema público se ha atacado el hacer examen como lo peor, lo más tradicional, lo menos didáctico: “un buen maestro no hace exámenes”. Sin embargo, en este tipo de instituciones, tal es una de sus herramientas didácticas fundamentales, y además les funciona con el objetivo de que quienes asistan a sus cursos pasen los exámenes de selección nacional, ya sean estos a nivel bachillerato o licenciatura. Quizás tendremos que seguir estudiando el valor del examen con mayor cuidado y no descartarlo como una herramienta fundamental que arroja datos necesarios, así como los usos que se le pueden dar.
La cuestión a señalar aquí estriba en cómo este tipo de instituciones sí llevan a cabo determinados procesos, elementos y estructuras que pueden ser identificadas como “educación tradicional” y dan resultados favorables a quienes tienen la capacidad económica y el apoyo familiar. No obstante, tales instrumentos, en el sistema educativo público, han sido desprestigiados, como la memoria, el examen, la autoridad. Por ello, aunque los estudiantes “aprueben” con calificaciones de 9 o 10, como en el caso de Alexis con 9.8, siendo uno de los promedios más altos de su generación, tienen que ir a este tipo de lugares para obtener información, memorización, capital cultural y simbólico para lograr aprobar un examen que puede cambiar su vida. Quizás sea momento de analizar con más calma muchos procesos de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación o todo aquello que se tildó como “educación tradicional”. Con esto no estoy diciendo que se haga una educación para esclavos, en contra de la libertad o en contra de la emancipación humana, sino que estudiemos con cuidado lo que está pasando en nuestras escuelas y que escuchemos a las maestras y maestros desde su experiencia y no desde aquel o aquella que quiere quedar bien con el director, la directora, la autoridad o el mismo Secretario de Educación.
A modo de continuación ante la reprobación
Plantear un análisis sobre la no reprobación no surge como consecuencia de creer que la reprobación es la solución de los problemas educativos. Si se llegara esa conclusión se haría lo mismo que se ha hecho en los últimos años, pero en el sentido contrario. Este análisis surge por la necesidad de pensar de forma compleja los procesos educativos, en los cuales siguen presente los procesos de aprobación y reprobación.
Y es que, para poder encontrar soluciones a los problemas educativos, lo esencial es identificarlos y no ocultarlos, que es lo que ocurre cuando por mandato institucional se aprueba a los estudiantes sin ver todos los factores, relaciones y procesos que están ocurriendo para que se dé esto y poder construir soluciones más viables y honestas. Parecería que no se pueden hacer cambios estructurales y que todo debe de seguir igual para que no se note que estamos metidos en graves problemas por la crisis educativa reforzada y acelerada por el COVID 19. Y esa crisis educativa no es sólo la que está relacionada con la formación de capital humano, sino con una crisis educativa que tiene que ver con los problemas de la mayoría de la población, y no sólo con problemas económicos y con ganancias de la grandes empresas nacionales e internacionales, donde la economía y los procesos laborales no pueden parar, y para ello es necesario consumir hasta el cansancio o hasta la muerte.
La crisis educativa que se va mostrando y está relacionada con lo que se aprende y con lo que no se aprende, con lo que se evalúa y con lo que no se evalúa, con lo que se aprueba y con lo que no se aprueba. Esto está unido con problemas más cercanos a la mayoría de la población, como son los diferentes tipos de violencias que hay en México, con el aumento de la pobreza y la desigualdad de la mayoría de la población durante esta pandemia de COVID 19, diferentes procesos de ignorancia, de indolencia y de irresponsabilidad con el otro, lo cual está incluido con el problema de volver a redefinir la noción de estudiante y maestro, ya que la noción de estudiante se parece cada día más a la noción de cliente o consumista. Es necesario volver a tomar muy enserio quiénes son los estudiantes, qué implica identificar a alguien como estudiante. Todo esto enmarcado en el campo de ubicar si realmente a la infancia y a la juventud mexicana se le está cumpliendo el derecho a la educación, si el cumplimiento al derecho a la educación se cumple exclusivamente con ser parte de una matrícula y recibir una beca o alguna concesión dada por el Estado, como es el otorgar una calificación aprobatoria aunque no sepa los conocimientos, actitudes y sentimientos necesarios para la vida o aunque no se sepa del él o ella ya que no se comunica con sus maestros por ningún medio.
La aprobación y la reprobación como un binomio de evaluación lo podemos ubicar como un sistema de administración, organización, ordenación de lo que los estudiantes pueden y no saber sobre determinado contenido curricular o escolar y de su realidad más cercana. Saber o no saber resolver problemas concretos en su realidad socio histórica, lo cual le va a permitir tener acceso a determinadas escuelas o instituciones de educación media superior y superior y también en el acceso a determinadas tipos de trabajo y de participación políticas en los diferentes espacios donde se encuentren las y los estudiantes. Por ende, la reprobación sería no saber contenidos curriculares y escolares, ni tampoco saber sobre su realidad, ya sea esta histórica, social, biológica o natural y por ende no se tiene la capacidad ni las actitudes, ni las aptitudes para resolver los problemas muy concretos de su realidad, como por ejemplo tomar las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID 19.[3]
Tanto la aprobación y reprobación siguen estando presente en el sistema educativo nacional. En el caso de la reprobación quien la puede efectuar en la educación básica ya no son las maestras y los maestros, sino otras instituciones tanto públicas como privadas. Los momentos más claros de la reprobación los podemos ubicar en los exámenes de selección nacional para ingresar a educación media superior, en los exámenes de ingreso a educación superior que hacen diferentes instituciones, como las universidades públicas y los diferentes mecanismos de certificación que existen tanto en instituciones públicas y privadas, así como también en exámenes que evalúan el logro del aprendizaje de los estudiantes como PLANEA o ENLACE. Además, muchas veces para obtener conocimientos, creencias, saberes, capital cultural y simbólico muchas y muchos estudiantes que, por ejemplo, van a acceder a educación media superior o superior, pagan cursos privados para obtener esto, como se muestra en este texto con el testimonio de Alexis Fabre. Ello hace que lo que se transmite o lo que se necesita saber para poder resolver un examen de forma satisfactoria se tiene que comprar, se convierte el conocimiento en una mercancía epistémica. ¿Qué estudiantes pueden hacer esto y quiénes no?
Hablar de la reprobación o no reprobación se convierte en una necesidad para la sociedad mexicana si queremos cumplir el derecho a la educación para las niñas, los niños, las y los jóvenes, pero también para los adultos y los ancianos, ya que si no se cumple el derecho al conocimiento y al saber, el derecho a la educación para todas y todos, el derecho a la educación, se estará violando constantemente, ya que no sólo se debe de pensar a los derechos humanos en su dimensión individual, sino en su dimensión social y colectiva. Como se decía con el epígrafe al inicio de este texto: “aprobar no es aprender”. Aprender debe implicar desarrollar, construir, transmitir saberes, conocimientos y sentimientos que nos permitan resolver nuestros problemas. Uno de esos problemas es la proyección que hay sobre la pobreza y pobreza extrema que organismo como la CEPAL dan en consecuencia de la pandemia del COVID 19, se señala que posiblemente el 67% de la población de México esté o estará en pobreza.[4] Nos urge ir pensando de otras maneras y formas el problema de la aprobación-reprobación, ya que lo que está de fondo es poder resolver nuestros propios problemas, eso urge y es una gran necesidad si se quiere hacer frente a todas las “pandemias” que hay en México.
[1] Coordinador del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación, Género y Derechos de la Humanidad. Agradezco a Miriam Isabel Arciniega y a Mauro Jarquín por la lectura y sugerencias al texto; a Jessica Nayelli Cruz Jiménez y a José Ángel Gil García por la información que me proporcionaron, así como a David Elías Hernández por las correcciones para este texto.
[2] Quien ha hecho avances muy interesantes en la compresión de este tipo de procesos ha sido Pablo Gentili, él habla del concepto de exclusión incluyente, señala al respecto: “los mecanismos de exclusión educativa se recrean y asumen nuevas fisonomías en el marco de dinámicas de inclusión o inserción institucional, que resultan o bien insuficientes, o bien inocuas para revertir el aislamiento, la marginación y la negación de derechos involucrados en todo esquema de segregación social, dentro y fuera de las instituciones educativas.” Pablo Gentili, “Marchas y contramarchas. El derecho a la educación y las dinámicas de exclusión incluyente en América Latina”, en: Pedagogía de la igualdad: ensayos contra la educación excluyente, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2011, p. 78.
[3] Cuando se habla del saber no sólo se contempla el terreno cognitivo o epistemológico, sino también se comprender como parte del saber a los pensamientos, sentimientos y emociones que se han transmitido o construido a través de diferentes procesos educativos o pedagógicos. Se sabe a partir del cuerpo y de los sentidos. De este modo, se piensa junto con Carlos Lenkersdorf que el cuerpo es la unidad unificadora de razón, sentimientos, emociones: unidad unificadora de los seres humanos. Carlos Lenkersdorf, Filosofar en clave tojolabal, México, Miguel Ángel Porrúa, 2005, p. 55.
[4] Información consultada en: https://expansion.mx/economia/2020/07/15/poblacion-mexico-sera-pobre-tras-crisis-alerta-cepal, el jueves 17 de diciembre de 2020, a las 13:05.
Fuente: https://www.educacionfutura.org/la-reprobacion-invisible-parte-iii/