Por: Juan Carlos Silas Casillas, ITESO/Luis Medina Gual, Ibero CDMX
El Nuevo Marco Curricular 2022 se ha conversado (a veces discutido) en este medio y algunos otros con mayor o menor detalle. Se han ponderado sus alcances, intenciones, qué tan factible es su puesta en marcha, así como los elementos que podrían influir en su nivel de éxito o fracaso en la formación de las nuevas generaciones. El punto de acuerdo parece ser que se trata de una propuesta interesante e inspiradora, que va en sintonía con el discurso de la administración 2018-2024 que resalta el derecho a la educación vinculado a los derechos humanos en su conjunto; también destaca la dignidad humana y la vida colectiva como los factores centrales.
Destaca el papel fundamental del reconocimiento y respeto a toda diversidad y propone lograr la mejora de la comunidad en sintonía con el respeto a todo tipo de formas de vida. Por otra parte, asume que las escuelas y el sistema educativo nacional están llamados a dirigir la acción para alcanzar la emancipación de los estudiantes y su compromiso con la comunidad. Justo en este punto comienzan las tensiones en la manera de comprender e interpretar el marco curricular ya que se reconoce a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos capaces de ejercer sus derechos educativos y humanos en tanto se articulen con las visiones pautadas por el sistema educativo. Se resalta el papel de la escuela como el espacio en que se articula la unidad nacional desde la diversidad, así como el lugar en que dialogan los saberes e identidades. Se habla de que lo común permitirá que los sujetos “construyan escuelas en donde el autogobierno permita el despliegue más libre de sus acciones y del actuar común, dentro de los límites de las reglas de justicia que la sociedad se impone a sí misma” (SEP, 2022, p.14). Esta frase da para mucha discusión y aunque inspira, lleva a comprensiones múltiples e inevitables equívocos (en el sentido etimológico de la palabra). Se propone la actuación de todos bajo lo pautado conceptualmente por el Estado que propone una decolonialidad, emancipadora, promotora de la autonomía, bajo la óptica “oficial”. Este asunto será un elemento de tensión en cada escuela y comunidad.
El Marco curricular retrata un futuro armónico, con imágenes de responsabilidad y respeto mutuo, al que es difícil saber cómo llegar. El texto tiene un aura nacionalista que parece relacionarse con la retórica de la mitad del siglo 20 que, sin embargo, tiene notas de actualización en términos tanto de valoración de las prácticas locales como de vínculos con otras culturas en condiciones de igualdad y subsidiariedad.
Otra actualización de agradecerse es incluir en la argumentación, y esperablemente en la práctica, reflexiones en torno a lo que dejó la pandemia. Es un bosquejo de diagnóstico que apunta a rescatar la trascendencia de las interacciones formativas entre estudiantes, docentes, familia, personal escolar y comunidad. Señalan algunas maneras en que el confinamiento influyó en los aprendizajes no planeados y cómo se puede realizar un vínculo entre la vida cotidiana en comunidad y los aprendizajes escolares. En síntesis, plantean reconocer la vida social de la escuela, replantear el papel instrumental de los planes y programas para resolver asuntos relevantes, reconocer a las/os docentes, reforzar el vínculo con las familias y redimensionar el papel de las tecnologías, entre otras intenciones.
La versión más reciente ya no dedica tantas páginas a su crítica al corte neoliberal de los esquemas formativos anteriores, aunque sigue presente el reclamo por haber fomentado el individualismo y la obcecación por la evaluación competitiva para los alumnos y punitiva para los profesores. Refiere cómo los organismos internacionales han “colonizado” al sistema educativo mexicano y lo ha apartado de su función comunitaria, por lo que es importante ir hacia lo común y el compromiso de corresponsabilidad y coparticipación.
Se dedica mucho espacio a resaltar el papel que desempeñan maestras y maestros no sólo en términos de la promoción de aprendizajes sino también en la construcción de ciudadanía y dinamizadores de la comunidad desde la escuela. La propuesta implica otra antigua aspiración que, sin embargo, cuesta trabajo asir bien, como es la autonomía curricular; especialmente ante la presencia de lineamientos centralmente establecidos.
La parte central se integra por varios elementos entre los que se destacan la comunidad (y sus saberes) como el núcleo de los procesos educativos, la comprensión del aprendizaje como un hecho histórico y contextual, así como el diálogo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la comunidad. Es decir que ya no es el estudiante el único foco de la educación, también lo es la comunidad en que se ubica la escuela. Haciendo un juego de palabras con frases usadas por la propia Secretaría de Educación, es evidente que “La Escuela es Nuestra” y ya no es sólo está “La escuela al centro”, aunque habrá que pasar de lo dicho a los hechos.
Parece haber un énfasis importante en vincular las actividades escolares con la vida en la comunidad y tener al estudiante (niñas, niños, adolescentes y jóvenes) y a los profesores y profesoras como los actores centrales en ese diálogo. Aquí hay que aclarar un malentendido ya que algunos colegas académicos han dicho que lo que se privilegia son los saberes locales en contra de las convenciones científicas, lo que no es correcto; se propone usar lo comunitario para vincular los conocimientos (y supuestos) locales con los hegemónicos y que funcionen como una especie de “pivote” para reflexiones situadas. Al igual que el punto previo, será importante pasar de una idea interesante a una práctica productiva. En este sentido, los saberes locales o comunitarios se plantean como puntos de partida, más no necesariamente de llegada.
En este sentido, se busca posicionar al estudiante frente al presente de su comunidad, un presente resultado del pasado y de la manera en que las dinámicas sociales actuaron (y actúan) en generar lo que caracteriza a su comunidad: injusticia, inequidad, etc. Para ello cada colectivo de estudiantes debe consultar (esperablemente de manera crítica) todas las fuentes posibles que le permitan comprender, para después proponer soluciones. La comunidad será el eje articulador de los procesos educativos y coherente con lo anterior, el documento llega a plantear que la comunidad es también escuela. Busca encontrar lo común desde la diversidad y comprender al mismo tiempo al presente como resultante del pasado, a su vez con vista a un futuro común en mejores condiciones, algo realmente encomiable, aunque francamente difícil de hacer operativo (por lo menos en el corto plazo).
Un elemento que llama al optimismo es emplear la educación como promotora de justicia social, articuladora de prácticas democráticas y generadora de pensamiento crítico y a la escuela como el punto de confluencia de los diversos. La idea de pasar de formadores de “recursos humanos” a “comunidad fortalecida” es muy atractiva, el asunto central es ¿cómo se logra eso?
Este modelo centrado en lo comunitario y con discentes y docentes como articuladores o dinamizadores del cambio comunitario se presta a múltiples interpretaciones. Será necesaria la participación de académicos y miembros de la comunidad para reflexionar en la práctica lo que se debe entender como diálogo escuela-comunidad. Por otro lado, un aspecto central, dado su carácter articulador, es el de la definición de comunidad ¿qué es comunidad? ¿quiénes la integran? ¿cómo se dinamiza? ¿cómo reconozco una cuando la veo? Esto sale a colación porque los ejemplos que mayormente ilustran el trabajo en comunidad, parecen aludir a localidades rurales o semirurales, que son muy importantes, indudablemente, pero no son el único tipo. En este México del siglo 21 tenemos urbes muy complejas que no corresponden a los ejemplos y que seguramente presentarán muchas maneras diferentes de atenderse y desarrollarse. Aquí también será importante reflexionar acerca de cómo se puede entender a la comunidad e incluso desarrollar metodologías concretas en su análisis y propuestas de incidencia. Disculpando el comercial, las universidades e instituciones cercanas al Sistema Universitario Jesuita llevan muchos años reflexionando y proponiendo en esta materia y seguramente tendrán aportaciones importantes.
Por último, es trascendente señalar dos temas torales: la actuación de los docentes y el papel de la evaluación. Con relación a los docentes, hay tres elementos importantes: 1) Se habla mucho de la justa revaloración de los docentes, que ahora estarán asumiendo un papel clave en la transformación social. Su papel ahora se parece mucho a aquellas vasconcelianas misiones culturales y al trabajo para el que se preparaban los docentes de las normales rurales para incidir en la comunidad. Es decir, se les está revalorando al mismo tiempo que se les asigna un muy serio paquete. 2) Se propone mucho la idea de la libertad docente y autonomía curricular, mismas que requerirán tiento y diálogo. Y 3) El esquema de trabajo propuesto requiere de mucho diálogo en el colectivo docente y de un tipo de profesor diferente al que tenemos hoy. Deberá tener otras habilidades, saber cómo vincularse con la comunidad, proponer diálogos de saberes, elegir las formas de llevar a cabo los diálogos, las evaluaciones de lo que dominan los estudiantes como de la situación comunitaria. Y aquí está una de las previsibles futuras tensiones y hasta fuente de conflicto, las escuelas normales no están formando, al menos no completamente, para este tipo de docentes-dinamizadores comunitarios. La USICAMM, es decir, el sistema para la carrera de las maestras y los maestros parece tener otro esquema de valorar la formación y el trabajo docente. Sería interesante ver cómo se incluye el elemento de dinamización comunitaria y del trabajo conjunto de la escuela y la localidad o barrio, en la valoración de los profesores.
Las evaluaciones son “la papa caliente” del marco curricular y merecen una reflexión más serena. Aquí aventuramos dos cosas: 1) Todos sabemos que la evaluación, en la práctica, es el elemento articulador del currículo. Los profesores regularmente carecen de tiempo para planear y desarrollar evaluaciones y suelen necesitar de manera urgente un examen fácil de calificar (como si examen fuera sinónimo de evaluación). La falta de tiempo y otros factores que enfrentan los profesores hacen común ese problema. 2) El Nuevo Marco Curricular pide documentar el proceso de aprendizaje de los alumnos y ya no una evaluación… menos aún una estandarizada de gran escala. Adicionalmente, contar con evaluaciones diagnósticas simultáneamente individuales y colegiadas, que se vinculen con la sistematización de información, que se constituyan en una brújula que oriente el trabajo formativo, etc. son una larga aspiración que, sin embargo, va en ruta de colisión con el uso de estándares nacionales, calificaciones y desempeño de los estudiantes centrado en la nota, como ha sido la práctica usual por décadas. Es un cambio de enfoque, un cambio de cultura, que tendrá tensiones y polarización. Será importante un gran diálogo académico para desarrollar junto con autoridades e instituciones educativas, una mecánica sensata para la documentación, sistematización y análisis de los aprendizajes de los estudiantes, así como su vínculo con la comunidad.
En síntesis, es realmente difícil estar en desacuerdo con lo planteado por el marco curricular y el plan de estudios 2022, el problema es ¿cómo se logra? ¿cuál es el camino? Es esperable que, como dice el poema, tendremos que hacerlo al andar.
Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org





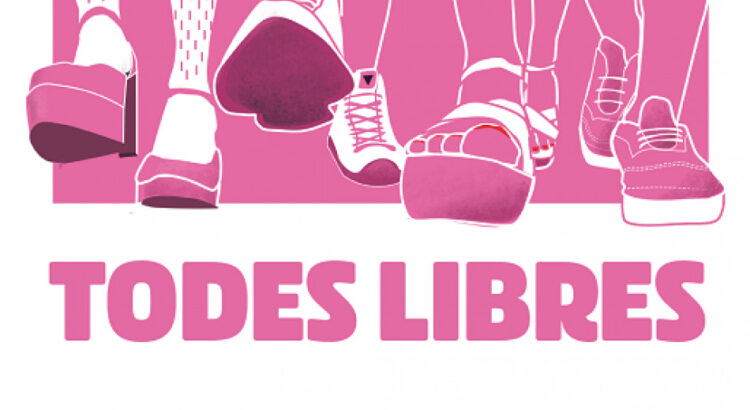







 Users Today : 93
Users Today : 93 Total Users : 35415368
Total Users : 35415368 Views Today : 114
Views Today : 114 Total views : 3348344
Total views : 3348344