América del Sur/ Brasil/ 27.08.2019/ Fuente: redclade.org.
En el marco de la revisión de la Agenda de Desarrollo 2030 en la ONU, foros que defienden el derecho a la educación alertaron sobre la falta de acceso y calidad en la educación de niñas y niños pequeñas/os en sus países
Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran riesgos para la llamada educación en la primera infancia, la cual se refiere al derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, según define el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU).
Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU, donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De los foros miembros de la CLADE en dichos quatro países, apenas la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) ha indicado avances para la garantía de la educación y el cuidado en la primera infancia a nivel nacional. Los demás foros alertan para la falta de financiamiento, atención, formación docente e infraestructura en esta etapa educativa.
A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de los países.
Brasil: políticas para niños y niñas retroceden, y se trasladan del campo educativo a la asistencia
Según el informe realizado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), aunque la sociedad civil del país haya luchado y alcanzado avances en las políticas y acciones para la garantía de una educación de calidad en la primera infancia, todavía restan grandes desafíos para la realización de este derecho para todas las niñas y niños.
“La meta 1 del Plan Nacional de Educación (2014-2024), que busca la universalización del acceso a la escuela para niños y niñas de 4 y 5 años de edad hasta el 2016, no fue cumplida. Desde el 2014, primer año de vigencia del Plan, la tasa de escolarización en esta etapa creció apenas 4 de los 11% necesarios para alcanzar la meta”, señala la Campaña en su informe.
En el documento, también se afirma que “para que la mitad de las niñas y niños de Brasil con hasta 3 años estén en la escuela en el 2024, según establece el Plan, sería necesario invertir lo suficiente para garantizar 20% más cupos en guarderías para la población de esta edad. En el 2017, el aumento en esta tasa había sido de apenas 4%”.
Además de la falta de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Educación, las políticas más recientes para la primera infancia en Brasil retrocedieron y se trasladaron de la perspectiva del derecho humano a la educación para el campo de la asistencia social. “Las políticas relacionadas a la primera infancia apoyan la adopción de propuestas de atención en espacios inadecuados para atender las especificidades de la educación de niñas y niños, por profesionales sin la formación específica para esta atención”, alerta el informe.
Chile: la mitad de niños y niñas con 4 y 5 años de edad no accede a la escuela
En Chile, la educación para la primera infancia, llamada de parvularia, es el nivel que más presenta deficiencias en el sistema educativo nacional. Esta etapa contempla estudiantes de 0 a 6 años de edad, iniciando en la sala cuna y terminando en el segundo nivel de transición, antes del ingreso a la educación básica.
Según informe elaborado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, en el 2018, la matrícula total en la educación parvularia ascendía a 800.083 niños y niñas, correspondiendo a una cobertura del 54,8%, fuertemente concentrada entre los 4 y 5 años de edad, y alcanzando a sólo el 20,1% de las niñas y niños con entre 0 y 2 años de vida.
La provisión de la educación para la primera infancia en el país contempla la participación de entidades públicas y privadas, con fuerte presencia de estas últimas, que representan casi el 60% del total de matrículas. “Es necesario comprender la importancia de frenar en esta etapa escolar la enorme segregación existente, a la vez que se construye una educación pertinente a las necesidades de niños y niñas, considerándolos así en su momento actual y no desde una óptica adultocéntrica, mucho menos propiciando un estrechamiento curricular por medio del énfasis en contenidos (lenguaje y matemáticas) que serán de utilidad para su posterior evaluación dentro de un sistema que tiende a la estandarización y homogeneización”, afirma el documento.
Según el Foro, las nuevas propuestas para la educación en la primera infancia en el país tienden a precarizar y privatizar aún más esta etapa educativa, a través del establecimiento de un sistema de subvenciones por parte del Estado, que beneficia proveedores privados sin garantizar un financiamiento basal al sistema público, y aumentando el desapego familiar por las largas horas en que los niños y niñas permanecerán en los jardines infantiles.
“Es necesario establecer un financiamiento por asistencia a las instituciones que imparten la educación parvularia, teniendo como evidencia que existe una diferencia concreta en la tasa de
asistencia entre el primer y el quinto quintil, un 45,3% y un 57,8% respectivamente, es decir, niños y niñas de una mejor situación económica tienen una mayor asistencia. Significa estar entregando más recursos para la educación de un sector determinado y privilegiado de la población, lo que provoca un aumento de la segregación y exclusión en los niveles pre-escolares del sistema educativo”, alerta el documento.
El Salvador: matrícula triplica en tres años
Según el informe presentado por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación, la educación en la primera infancia ha conquistado avances en el país. Hubo un incremento de la cobertura y atención sobre todo en la educación inicial, que atiende a niñas y niños de 0 a 4 años. “El incremento se debe a la apertura y relevancia que le ha dado el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, triplicando la matrícula de educación inicial del 2.1% en el 2015, a 6.4% en el 2018”, destaca el informe.
RESALDE explica que este avance resulta de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, lanzada en el 2018 como un instrumento para la implementación de las líneas de acción de la Política de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la cual a su vez se generó como respuesta a los compromisos establecidos en el Plan “El Salvador Educado”.
“La estrategia aspira a garantizar las oportunidades para el desarrollo integral de niñas y niños desde su gestación hasta cumplir 9 años, a través de la potencialización de los factores vinculados a la familia y a la comunidad que favorecen el desarrollo integral; del aumento de acceso y cobertura de servicios y atenciones integrales y de calidad; de la generación de ambientes saludables y entornos protectores y de la protección y restitución de los derechos de las niñas y niños en su primera infancia”, expresa el informe.
Guatemala: financiamiento para la educación en la primera infancia disminuye
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos, la educación en la primera infancia no logra atender a todos los niños y niñas del país y es más deficitaria en departamentos que tienen poblaciones mayoritarias indígenas como Izabal, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Quetzaltenango Huehuetenango, Alta Verapaz y el Quiché.
El Colectivo explica que, al inicio del actual gobierno, entraron en revisión los programas sociales de ayuda monetaria condicionada para educación y salud, y se ha observado una reducción en la cobertura de la escuela primaria a un 84%.
En relación a la formación docente para esta etapa educativa, el informe indica que, según estimativas del Ministerio de Educación, la ampliación de cobertura en el nivel pre-primario requiere la formación de aproximadamente 40,000 docentes. “Una porción de ellos tendrá que especializarse en educación bilingüe intercultural para atender con pertinencia lingüística y cultural a la población infantil de los pueblos originarios”, afirma el documento.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/seguimiento-a-la-agenda-2030-como-esta-la-educacion-en-la-primera-infancia-en-brasil-chile-el-salvador-y-guatemala/
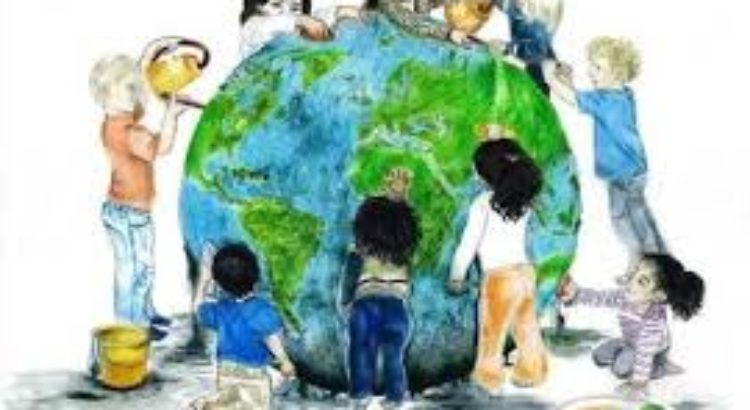

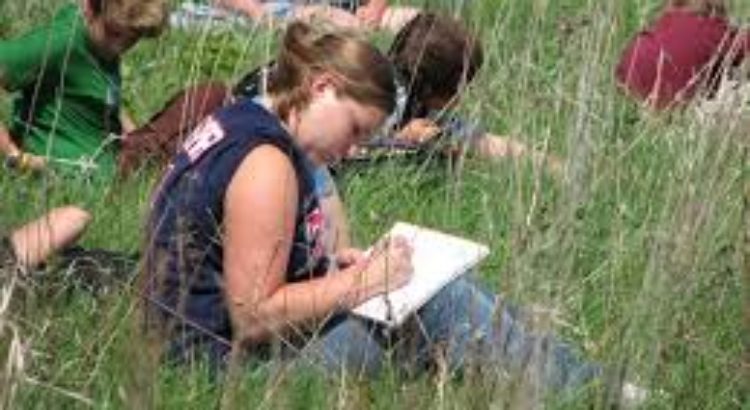



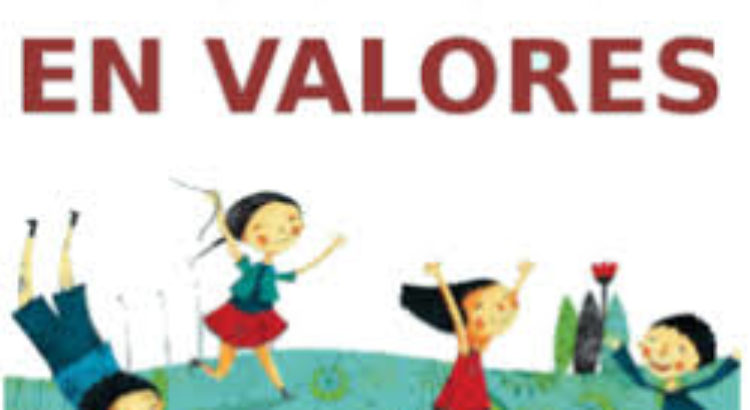







 Users Today : 18
Users Today : 18 Total Users : 35460878
Total Users : 35460878 Views Today : 34
Views Today : 34 Total views : 3420165
Total views : 3420165