Por: Paula Miguel
Los discursos antifeministas pueden aparecer en todas partes: en internet, conversaciones con compañeros de clase, en la calle o en el entorno familiar. Argumentos que niegan la violencia machista o afirman que el feminismo no es necesario porque hoy en día “ya tenemos igualdad”. Sin embargo, la valoración del feminismo es positiva. Casi el 60% de los jóvenes encuestados en el estudio Barómetro Juventud y Género 2023 respondieron que el feminismo debe implicar a hombres y mujeres, y el 47% que el feminismo es necesario para lograr la igualdad real. Por ello, con las estrategias adecuadas, la escuela puede convertirse en un espacio donde desmentir las narrativas falsas y los mitos que llegan a los estudiantes.
Saturados de información
Es posible que, al tratar el feminismo en el aula, los alumnos muestren desinterés y se aburran del tema. Los jóvenes, a diferencia de generaciones anteriores, están creciendo en un contexto en el que las instituciones implementan políticas de igualdad, impulsan campañas para alentar a las chicas a seguir una carrera académica en el campo de las ciencias y tecnologías, organizan eventos por el 8M, etc. En el momento en que el feminismo adquiere un carácter institucional, los discursos negacionistas pueden disfrazarse de movimientos contraculturales y revolucionarios. Caricaturizan los datos oficiales y crean un relato simple que resuena emocionalmente con los jóvenes para provocar reacciones viscerales.
No solo es necesario considerar los discursos misóginos al hablar de feminismo en el aula. Internet introduce una nueva dimensión en la autoimagen corporal de los adolescentes, un tema especialmente delicado y complejo en esta etapa vital. Las redes sociales nos permiten publicar nuestras fotos y videos en la misma plataforma donde modelos e influencers comparten su contenido. Vemos nuestro cuerpo expuesto junto al suyo y las comparaciones parecen inevitables. Las redes se convierten en un escaparate y, al mismo tiempo, en una herramienta de validación (likes, seguidores, comentarios positivos, etc.) que se interpreta como una guía para determinar lo que es o no aceptable.
Sin embargo, las redes sociales no son el único actor determinante en la autoimagen de los jóvenes. La salud mental es un asunto complejo condicionado por variables intrapersonales e interpersonales. Factores como la familia, la escuela o la pareja, entre otros, también influyen en la relación de los jóvenes con su cuerpo.
Desconocer los referentes del alumnado
Internet es inmenso. A falta de datos oficiales, la compañía DOMO publica anualmente un informe sobre su uso. Según las estimaciones de la empresa, cada minuto del año 2023 se consumieron en todo el mundo 48,000 horas de Twitch, en total los usuarios vieron cuarenta y tres años de contenido en streaming, y se compartieron 694,000 reels por mensaje directo de Instagram. Con estas cifras en mano, quizás sea un poco ambicioso proponerse conocer a todos, absolutamente todos, los creadores que siguen. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar desde la figura del profesor?
Presentarles datos, por muy ciertos y rigurosos que sean, sin pedir un análisis crítico por parte del alumnado puede que no sea la mejor estrategia contra los discursos antifeministas (emocionales y cercanos) que los jóvenes encuentran en las redes. Por otro lado, también existe el riesgo de provocar desinterés si ofrecemos conceptos demasiado simplificados. En ambos casos, la desafección puede llevarlos a minimizar el problema. En lugar de presentar el feminismo como un tema ya decidido y listo, se puede plantear un diálogo para trabajar desde la experiencia y el afecto.
Espacios de diálogo y trabajar desde la experiencia
Los datos son importantes, pero pueden parecer demasiado abstractos o alejados de la experiencia personal. Es probable que los estudiantes rechacen cualquier cosa que interpreten remotamente como adoctrinadora o indiscutible. El objetivo de los espacios de diálogo es lograr que dejen de mirar el tema desde afuera y pasen de ser observadores y lectores a partes activas de la conversación. Trabajar con relatos personales, ya sean del alumnado o no, nos ayuda a acercarnos a la cuestión y a ser más empáticos. En el caso de la desigualdad de género, con estos ejemplos podemos ayudarles a entender que las consecuencias del machismo nos atraviesan a todos.
Uno de los puntos fuertes de la desinformación es la emoción. Los espacios digitales antifeministas son entornos que favorecen sentimientos de comunidad y pertenencia, se convierten en espacios seguros y de refugio. Aunque es complejo, se necesitan lugares con dinámicas de seguridad y confianza en los centros educativos. Un espacio sin juicio donde la persona adulta dé un paso atrás y el alumnado tome el papel protagonista en el debate. De esta manera, podrá compartir lo que siente y expresar lo que necesita.
Alfabetización mediática como respuesta
El Ministerio de Educación realizó en el año 2023 un informe sobre el nivel de alfabetización mediática entre estudiantes de ESO. El alumnado debía distinguir entre opinión y hechos, pero cuando les mostraron un texto informativo, el 52,2% lo reconoció como tal, mientras que el 42,8% determinó que era una opinión. Ante un texto de opinión, el 64,4% consideró que eran hechos.
Los centros educativos son fundamentales en la formación de estas competencias. El alumnado debe tener herramientas para interpretar el funcionamiento de la información en internet e incorporarlas a la forma en que interactúan con el mundo digital (y real).
La alfabetización mediática es la habilidad de evaluar y analizar mensajes en diferentes formatos y medios. Tomar conciencia de cómo afectan emocionalmente los contenidos es el primer paso no solo para protegerse de la desinformación, sino también para tener una experiencia digital más placentera. El objetivo es aprender a gestionar y leer de manera crítica en un mundo saturado de información.
The post Cómo desmentir las narrativas negacionistas de la desigualdad de género que llegan a los estudiantes appeared first on El Diario de la Educación.

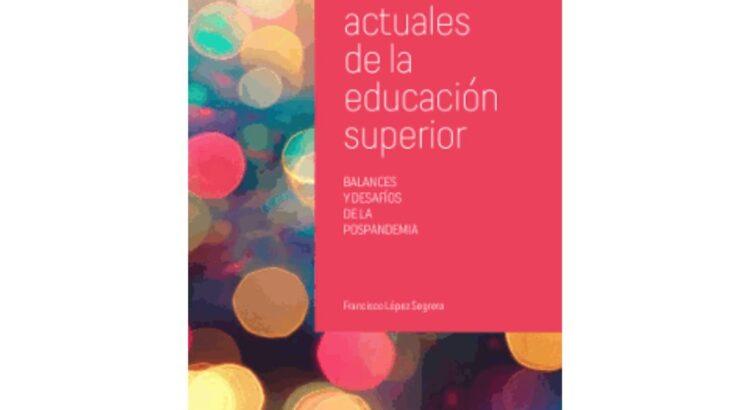



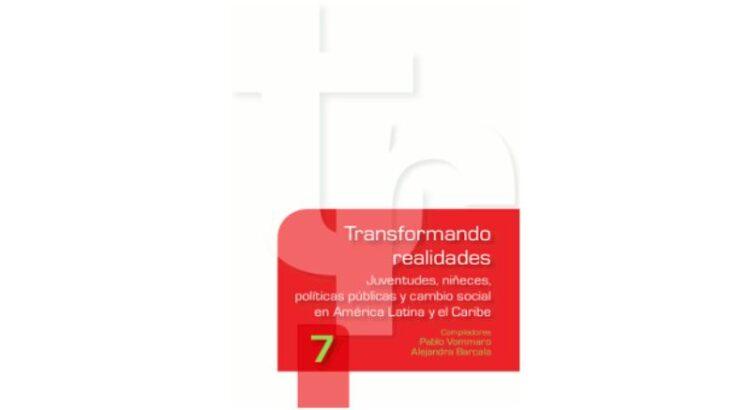
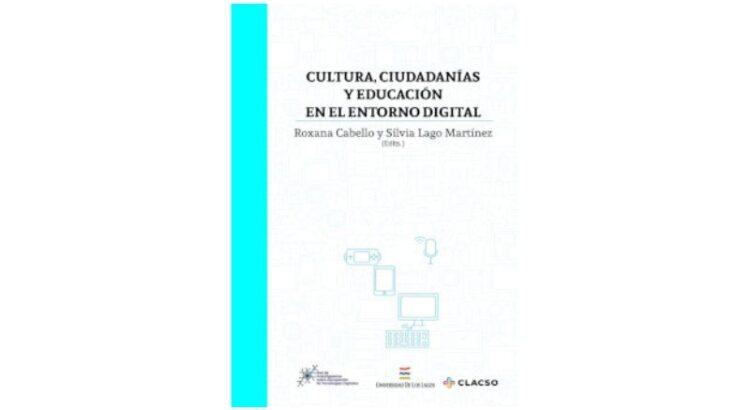






 Users Today : 73
Users Today : 73 Total Users : 35460204
Total Users : 35460204 Views Today : 104
Views Today : 104 Total views : 3418887
Total views : 3418887