Por: Anred
Una nueva generación de mujeres utiliza Internet para movilizarse, organizarse y unirse en sus luchas para enfrentar una opresión profundamente arraigada por el poder patriarcal. Por Rosebell Kagumire.
A principios de 2020, justo antes de que la pandemia se convirtiera en la palabra y la vida, las jóvenes ugandesas acudieron a Twitter para denunciar a los hombres que supuestamente las habían acosado y, en algunos casos, agredido sexualmente. Estos hilos en Twitter causaron un gran impacto más allá del mundo online y rompieron el silencio nacional sobre los abusos sexuales generalizados en el país.
Por primera vez, las jóvenes hablaban al unísono, aunque en algunos casos solo momentáneamente. Compartieron sus experiencias vividas como supervivientes de la violencia sexual y no hubo duda de que muchos de los que denunciaron como violadores habían atacado a varias jóvenes. Este fue el momento #MeToo de Uganda, aunque el impulso para la rendición de cuentas ha sido una lucha larga y difícil. Estas jóvenes se apoyaron en la valentía de las mujeres que habían contado sus historias anteriormente a pesar de la ira pública a la que se enfrentaron.
La joven activista Sheena Bageine asumió la responsabilidad por aquellas que aún no podían hablar públicamente de su experiencia. Recibió sus historias y las publicó anónimamente. Sheena fue detenida, pasó una noche en un calabozo de la policía, y posteriormente fue acusada de comunicación ofensiva y ciberacoso. Así es como opera el poder patriarcal, desde el silenciamiento en la red hasta sistemas estatales dispuestos a «dar una lección» a las mujeres que se niegan a callar.
Las jóvenes ugandesas respondieron, desde abogadas hasta especialistas en salud mental y guerreras de las redes sociales, y el hashtag #FreeSheena alcanzó una gran popularidad. En pocas horas, se había convertido en un problema para la policía implicada, que la dejó en libertad bajo fianza. El caso de Sheena sigue abierto. Pero las acciones de sus compañeras y la solidaridad que suscitó demuestran la agilidad de la movilización de las mujeres jóvenes en la era digital, a pesar de las arraigadas hegemonías que aún prevalecen en la vida cotidiana.
Esta valentía se ha inspirado en la audacia de una larga lista de mujeres organizadoras y resistentes. En los últimos años, la Dra. Stella Nyanzi, poeta y académica, ha marcado la pauta de lo radicales que pueden ser las mujeres jóvenes si así lo desean. Ha retomado viejas formas de negarse a la civilidad cuando se trata de quienes abusan del poder. En un poema en Facebook, describió desafiantemente al presidente de Uganda calificándolo como un par de nalgas por no proporcionar toallas sanitarias a las adolescentes que habían abandonado la escuela. Fue detenida, juzgada y encarcelada durante más de un año.
Millones de mujeres jóvenes de todo el continente africano han encontrado una voz común para la creación de comunidades, la organización y la movilización, aprovechando el aumento constante de la difusión de Internet y la proliferación de teléfonos inteligentes más baratos.
A pesar de ser menos numerosas que sus homólogos masculinos en Internet, no se puede pasar por alto la indignación y organización audaces de las jóvenes africanas. El acceso a la información siempre ha sido clave para el despertar de cualquier conciencia. Para esta generación, a pesar de las disparidades económicas y digitales que aún persisten, el acceso a la información es mucho más rápido que para sus propixs progenitorxs.
Al ver que otras jóvenes se atreven a cruzar las líneas que definen el comportamiento cívico que se espera de las mujeres, ellas también encuentran coraje para unirse a pequeñas pero crecientes comunidades. Los espacios online han permitido la organización panafricana. Una protesta en Namibia o Sudán puede conocerse rápidamente en otros países en cuestión de horas o días, donde otrxs pueden encontrar formas de mostrar su solidaridad.
Según un informe del Afrobarómetro de 2019, la proporción de mujeres que utilizan regularmente Internet se ha duplicado con creces en los últimos cinco años en 34 países africanos, pasando del 11 al 26 por ciento. Pero el informe también mostró una brecha de género continua del 8 al 11 por ciento. Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de «poseer un teléfono móvil, utilizarlo a diario, tener un teléfono móvil con acceso a Internet, poseer un ordenador, acceder a Internet con regularidad y obtener sus noticias de Internet o de los medios sociales».
Las mujeres que participan en estas plataformas se enfrentan a enormes desafíos. A menudo no son consideradas como fuentes expertas, ni siquiera por sus colegas dentro de campañas de movimientos progresistas e incluso cuando los temas tratan sobre experiencias vividas por las mujeres. Otras veces, las voces de las mujeres jóvenes son encasilladas y solo se les permite ser escuchadas en «temas de mujeres». La marginación dentro del discurso público se extiende al mundo online, donde las jerarquías de quién es escuchadx se recrean y se extienden desde el mundo offline. Muchas se retiran de las plataformas públicas y se refugian en grupos más pequeños de amigxs de confianza. Esto les niega una voz pública. Al igual que los hombres, también deben sortear la creciente tendencia al cierre de Internet y a la vigilancia por parte de los gobiernos.
A pesar de estos obstáculos, las voces feministas africanas están teniendo un impacto tanto dentro como fuera de Internet. Al igual que en el caso de los hombres, las personas con mayor acceso a Internet son mayoritariamente personas con un buen nivel educativo y lo suficientemente adineradas como para pagar los costos de acceso a Internet. Pero el creciente número de colectivos feministas, comprometidos con la colaboración y la inclusión, es un testimonio del potencial de la política inclusiva.
En algunos casos, cuestiones que históricamente han sido tratadas simplemente como «cuestiones de mujeres» están llegando lentamente al centro de la discusión política. Lxs más jóvenes del continente están presionando para que se produzcan cambios que ni siquiera sus mayores, incluidxs quienes rechazan el statu quo, están facilitando. Las voces feministas están ganando protagonismo como parte crucial de esta resistencia.
Por ejemplo, la Coalición Feminista en Nigeria se movilizó para responder a las necesidades de lxs manifestantes en las protestas #EndSARS que sacudieron Nigeria en respuesta a la brutalidad policial en octubre de 2020. Alrededor de la misma época, en Namibia, las manifestantes de #ShutitAllDown, lideradas por jóvenes, exigieron acciones para abordar el feminicidio, la violación y el abuso sexual.
Formada en 2019 durante el levantamiento popular contra el régimen de Omar al Bashir, la iniciativa #SudanWomenProtest reunió a miles de mujeres para protestar contra «la militarización, la injusticia generalizada contra mujeres y niñas, los asesinatos por razones de género y la normalización de la violencia sexual como resultado de las severas leyes discriminatorias que siguen vigentes en Sudán». Las mujeres sudanesas llevaban décadas resistiendo, pero su visibilidad en la revolución de 2019 que derrocó a Bashir produjo una «conmoción» en el mundo, ya que se hizo viral un vídeo de una mujer encima de un coche dirigiendo cánticos de protesta. En marzo de 2021, la iniciativa mantuvo la presión sobre el gobierno de transición de Sudán para que eliminara toda política sexista y discriminatoria.
Conocedoras a la perfección de las campañas mundiales de Internet como #BlackLivesMatter, #SayHerName y #IBelieveHer, las jóvenes de todo el continente han tomado sus propias iniciativas. Al igual que sus homólogas de otros lugares, han introducido perspectivas feministas interseccionales en su organización. En Sudáfrica han formado movimientos por la justicia de género, como las protestas #AmINext en respuesta a la violación y el asesinato de la estudiante universitaria Uyinene Mrwetyana en 2019. Pero las jóvenes también han sido líderes clave en los movimientos #RhodesMustFall y #FeesMustFall.
Sin embargo, fuera de internet los movimientos y colectivos de jóvenes feministas siguen marginados incluso en los movimientos de jóvenes que impulsan cambios políticos. Lxs jóvenes de África se organizan cada vez más en busca de un cambio radical en la forma de gobernar las naciones africanas, para conseguir dignidad y respeto por las opiniones de la ciudadanía. Sin embargo, sin la participación igualitaria y el liderazgo de las jóvenes feministas, esa transformación social seguirá siendo difícil de alcanzar.
Las jóvenes africanas están aprendiendo y enseñando que las luchas deben estar vinculadas y no plantear alternativas mutuamente excluyentes. En Nigeria, por ejemplo, las jóvenes activistas en medio de la campaña #EndSars contra la brutalidad policial también insisten en que #NigerianQueerLivesMatter (las vidas queer nigerianas importan).
Pedir a las mujeres jóvenes y a lxs africanxs queer que dejen de lado sus propias luchas, con el argumento de que la liberación «nacional» debe ser lo prioritario, como hicieron nuestras antecesoras una y otra vez, no es aceptable.
Las mujeres fueron fundamentales en los movimientos por la independencia y la resistencia cotidiana al dominio colonial. Pero a menudo los propios movimientos se transformaron en hegemonías de la clase política dominante. Aunque hemos aumentado el número de mujeres en los parlamentos de África hasta igualar la media mundial del 25 por ciento, el poder real tanto en el gobierno como en la sociedad está muy por debajo incluso de ese logro. La verdadera liberación de las mujeres y las minorías de las ataduras introducidas por la subversión colonial en materia de género, sigue siendo elusiva. Desde los hogares hasta los bares, pasando por las calles y los lugares de trabajo, a pesar de todos los avances logrados en el «empoderamiento de las mujeres», todavía no hemos visto la verdadera liberación de las mismas, en el sentido de que puedan caminar por este mundo libres en su propia piel y sus propios cuerpos, libres de violencia.
Con frecuencia se espera que las personas oprimidas, en este caso, las jóvenes africanas y las personas de género diverso, sean educadas al exigir que se les reconozca su plena humanidad, con frases condescendientes como «estás pidiendo demasiado».
Pero, ¿quién define lo que es demasiado para la libertad y la existencia de cualquier persona? Para Sheena Bageine y Stella Nyanzi aquí en Uganda, y para las mujeres jóvenes y lxs africanxs queer que se resisten a la deshumanización en todo el continente, la respuesta es ser «demasiado». Solo siendo «demasiado» pueden surgir nuevas grietas en el muro de las dictaduras patriarcales.
Rosebell Kagumire es escritora, bloguera premiada, activista feminista panafricana y estratega de comunicación. Es la actual coordinadora y editora de AfricanFeminism.com. También es coeditora del libro reciente El papel del patriarcado en el retroceso de la democracia, dedicado a los países de África Oriental y el Cuerno de África (disponible para su descarga gratuita). Para más información sobre su trayectoria, puede consultarse esta entrevista de marzo de 2021.
Fuente de la información e imagen: https://www.anred.org

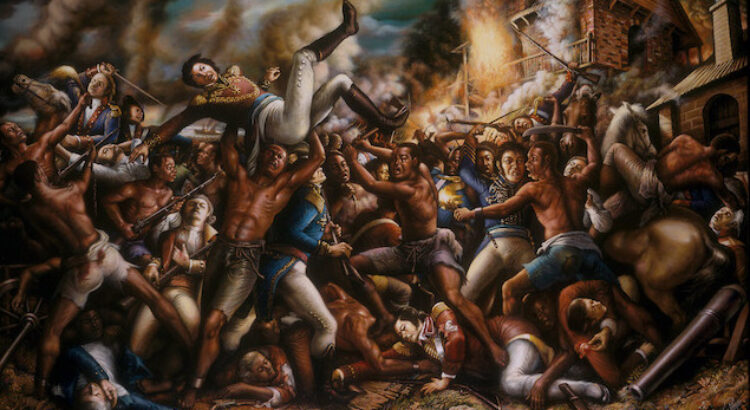















 Users Today : 22
Users Today : 22 Total Users : 35460325
Total Users : 35460325 Views Today : 27
Views Today : 27 Total views : 3419055
Total views : 3419055