Por: Carlos José Gil Jurado
Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo
Silvio Rodríguez (1994)
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
En una de sus obras, Apple (2002) manifiesta que, en sus escritos, todo ellos en favor de una educación que favorezca y responda a los intereses de los escolares y sus contextos, son también resultado de la ira. Esa ira que, precisamente, le producía ver cómo “la arrogancia de quienes creen en la lógica del mercado” (Apple, 2002, p. 11), y eran incapaces de ver el daño que sus propuestas educativas con “palabras grandilocuentes sobre la eficacia, la responsabilidad, la excelencia y la calidad de la enseñanza” (Apple, 2002, p. 12), causan a seres humanos reales, dado que obvian las condiciones reales de vida en que existen dichos seres. Dejaba con ello claro que la ira es, sin duda, una motivación para pensar sobre la desigualdad, la exclusión y la injusticia y, cómo no, también sobre el derecho a una educación democrática, real y pertinente para numerosos sectores sociales.
Ahora bien, con la ira pasa algo curioso en nuestras sociedades: casi siempre se observa una actitud ambivalente frente a la misma. Desde el punto de vista religioso, la ira es considerada uno de los siete pecados capitales; sin embargo, se considera santa la ira de Jesús, cuando expulsó a los mercaderes del templo (La Palabra de Dios, 1992); desde otra perspectiva, el Dalai Lama (2019) la considera un sentimiento humano que puede canalizarse para combatir las injusticias humanas o todo aquello que se cierna como una amenaza para la vida; asimismo, evita que seamos impasibles frente al dolor o la desgracia de otros. Desde lo social, como lo plantea Apple (2002), la ira es una forma de respuesta frente a aquello que causa daño, origina desigualdad social y genera injusticia y exclusión. Por lo mismo, se constituye en un valioso instrumento de lucha, reflexión y expresión social.
Ahora bien, mirar la educación misma desde la ira permite ciertas libertades que no consiente el rigor académico o la corrección política y que conviene aprovechar para poner sobre la mesa cuestiones que han sido ya dichas, pero ahora acompañadas de esa emoción que admite cuestionar, con cierta dureza y virulencia, la situación que ha puesto en evidencia la pandemia, la misma que a la fecha ha producido más de 127 millones de contagios y cuya cifra de muertos supera los 23 millones y, sin embargo, se observa que el proceso de vacunación, no sólo no marcha con la urgencia y la cobertura que la situación amerita, sino que da lugar a que algunos gobiernos hagan manejos excluyentes y perversos con ella, como lo ha denunciado la OMS (ONU, 2021). Es decir, aun frente a una situación en la cual debería privilegiarse el valor de la vida, otros asuntos resultan de “mayor importancia”.
Frente a ello, resultan necesarias la preguntas: ¿dónde está aquella educación que debe tener como misión formar sujetos sociales que, con esos saberes y sentimientos de humanidad, responsabilidad y solidaridad, deben reivindicar el valor y la importancia de la vida, por encima de otras consideraciones?; ¿qué ha sucedido con aquellos saberes que, con tanta intensidad horaria, experiencias de laboratorio y numerosos ejercicios de campo buscaban informar y provocar admiración y respeto por ese milagro, que es la vida misma? Parece que los problemas de una creciente ola de violencia, desafortunadamente, múltiple y variada en sus expresiones, así como la indiferencia social, dicen que todo ello quedó reducido a un conjunto de numerosos y llamativos datos, así como a una alfabetización básica sobre la vida, que no parece tener sentido ni utilidad en la existencia personal y social.
Parece que, frente la situación que ahora se vive, tendrían absoluta razón hombres como Toffler (1970) o Rifkin (1999), cuando se refieren al hecho de que la civilización se embarcó en un “modo de vida” industrial, en el cual este conocimiento sobre la vida asumió un sesgo en favor de una visión pragmática y productivista y en la cual los seres vivos estaban ahí para servir a una revolución científico-tecnológica, depredadora y mercantilista cuyas consecuencias hoy día no sólo son visibles en la desaparición de muchas expresiones de la vida vegetal y animal, así como de sus sustratos ecológicos, sino que incluso la vida humana ha adquirido otro valor y los grandes poderes económicos ya la ven como objeto de experimentación y como un gran potencial comercial, gracias a su acervo genético; la actual revolución biotecnológica ya permite avizorar este peligroso sentido y horizonte para la vida humana (Rifkin,1999).
El “ser humano” comercial y la sociedad consumista en la que se desenvuelve dice con sus actitudes, sus silencios, sus complicidades que las reflexiones sobre lo humano y lo social están siendo abandonadas o tienen en la educación un terreno estéril y carente de compromiso, cada vez más visible; parece que aquella escuela del papagayo, imaginada por Tagore (Nussbaum, 2011), tiene presencia evidente en muchos de los contextos latinoamericanos, dado que la reflexión y el compromiso con la vida misma y con la vida de los otros, se resume en saberes más enciclopédicos que participativos y más memorísticos que impregnados de vida y compromiso. Como observa la misma Nussbaum (2011), estamos ante una educación que está minando las cualidades esenciales que identifican lo humano y debilitan aquella solidaridad básica que debería llevarnos a desarrollar la ira y la resistencia frente al poder y sus desmanes.
Por ello mismo, también resulta pertinente preguntarse qué tipo de sujetos, de sociedades y bajo qué presupuestos se están formado mediante los procesos educativos, dado que la capacidad de respuesta de los mismos frente a la situación planteada, no tiene la cohesión ni la fuerza que la situación social amerita y así poder generar los cambios que permitan ver que los discursos ético-científicos sobre la vida y la responsabilidad con la vida y la naturaleza, van más allá de los cuentos cientificistas, a los que se dedican largas jornadas de “estudio” en las aulas escolares. Parece ser que la cuestión de la formación del sujeto sigue siendo, igualmente, una tarea aplazada, por lo cual la cuestión de la formación de una ciudadanía, entendida esta como una actitud de vida que nos hace responsables de nosotros mismos, de los otros y del hábitat, igualmente, es sólo otro ejercicio academicista.
El denominado desembarco neoliberal en la educación (Martínez, 2004) dejó claro que el Estado de Bienestar y su interés en la agenda de lo social debía desaparecer, dejando, eso sí, espacio para los discursos que se reclamaban como urgentes por ciertos sectores sociales, como la democracia, la cuestión ambiental, los derechos humanos, la equidad de género, la inclusión social, entre otros, y que se visibilizó en la llegada de nuevos saberes a la educación, sin que ello significase que lo esencial experimentara cambios: En efecto, los nuevos planes de estudio se han modernizado con la introducción de nuevas cátedras como Competencias Ciudadanas, Educación Sexual, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Democracia y Participación. No podía ser de otro modo, en este estado de cosas, los sectores sociales son escuchados y la “educación” está atenta a dichas voces. Pero sólo eso.
Por ello, parece que la escuela, como lo mostró hace mucho Toffler (1970), sigue siendo el centro de instrucción de los hombres y las mujeres que reclama el nuevo modo de ver el desarrollo y la economía. Y entonces la escuela volvió a ser “feliz” porque se modernizó y, como no podía ser de otro modo, también ingresó la burocratización, el papeleo, la respuesta rápida, pero también los profundos cambios que están desfigurando el trabajo de los educadores, como seres humanos que forman en Humanidad (Hargreaves, 1996). Ahora es una institución más moderna, más racional y más eficiente pero, al parecer, menos inteligente. Todo ello parece indicar que se requiere del concurso de la “santa ira”, para expulsar esta nueva, pero siempre vieja casta de mercaderes de la educación, y así recobrar la escuela como auténtico y democrático templo de formación de lo humano y lo social. ¿El maestro contempla ello en sus propósitos?
Ya veremos.
Referencias
Apple, M. (2000). Educar “como Dios manda”. Barcelona: Paidós.
Dalai Lama. (2019). El poder de la ira. México: Urano.
Martínez, A. (2004). De la escuela expansiva a la escuela competitiva. Barcelona: Anthropos.
Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata.
Nussbaum, M. (2011). Sin ánimo de lucro. Buenos Aires: Katz
ONU (2021). La OMS critica el egoísmo de los países ricos y las farmacéuticas frente a las vacunas del Covid-19. Nueva York: Noticias ONU.
Rifkin, J. (1999). El siglo de la biotecnología. Barcelona: Critica-Marcombo.
La Palabra de Dios (1992). El evangelio según San Juan. Bogotá: Terranova.
Toffler, A. (1970). El shock del futuro. Barcelona: Plaza y Janés.
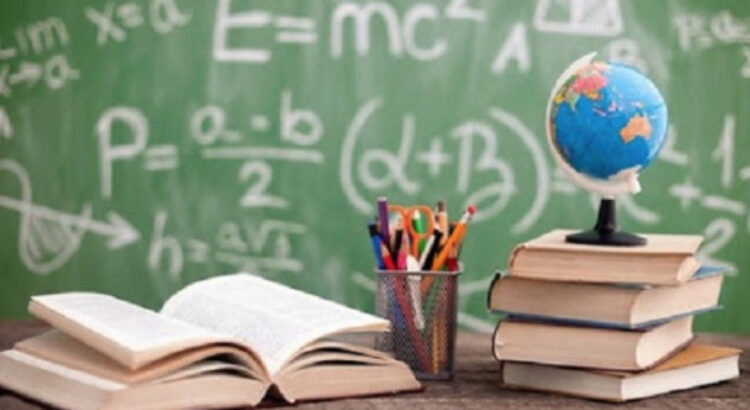












 Users Today : 88
Users Today : 88 Total Users : 35416065
Total Users : 35416065 Views Today : 111
Views Today : 111 Total views : 3349341
Total views : 3349341