(Artículo escrito para el suplemento “Plural· de la Revista Viento Sur)
Por: Luis Bonilla-Molina
@Luis_Bonilla_M
Coordinador Internacional del portal Otras Voces en Educación / Premio de Justicia Social otorgado por el Proyecto Democrático Paulo Freire de la Universidad de Chapman, por su trabajo con el sector docente a nivel internacional durante la pandemia 2020.
- Introducción
La crisis económica del capitalismo y la reestructuración del modo de producción, derivada esta última del emerger de la cuarta revolución industrial, tienen un capítulo muy dramático en el hecho educativo. Desde el año 2015 veníamos advirtiendo que podía ocurrir un Apagón Pedagógico Global (APG), signado por la virtualidad como ejercicio de centralidad pedagógica a escala planetaria. Estas afirmaciones se basaban en el estudio de la arquitectura financiera de las grandes corporaciones tecnológicas, el énfasis de éstas en la producción de tecnologías y narrativas educativas digitales y su creciente vínculo con los gobiernos y ministerios de educación. Los hechos confirmaron estos análisis y demostraron la importancia de estudiar el curso de la economía y la trayectoria de colisión del capital tecnológico trasnacional con los sistemas educativos.
El COVID-19 fue utilizado para abrir paso a la virtualidad y la educación en casa como paradigmas emergentes del capitalismo cognitivo. Las grandes corporaciones tecnológicas se habían venido preparando para el paso abrupto y global a la virtualidad, mientras los Ministerios de Educación de la región no dejaban de estar prisioneros de la epistemología capitalista de la primera y segunda revolución industrial, creyendo que solo comprando chatarra tecnológica resolverían el desfase surgido desde la tercera revolución industrial.
Como hemos insistido, desde la tercera revolución industrial y la aceleración de la innovación científica que ella trajo, vinculada al modo de producción y a la sociedad, ha surgido un desencuentro entre lo que quiere el capitalismo cognitivo y lo que realizan los sistemas escolares. Esto no se resuelve con la simple compra de computadores, internet y capacitación para educación en línea. Está surgiendo una paradoja, según la cual el modelo de escuela que sirvió a la reproducción cultural del sistema capitalista, en la primera y segunda revolución, ya no resulta útil para el modelo de reproducción que demanda el capitalismo de las plataformas en el marco del emerger de la cuarta revolución industrial. Lo que ocurrió en materia educativa durante la pandemia del COVID-19, pueden ser solo los relámpagos que anuncian una gran tormenta sobre la escuela pública, la profesión docente y el derecho humano a la educación. Por supuesto que la escuela emancipadora que defendemos y la educación pública vinculada a los intereses de la clase trabajadora dista mucho de cualquiera de estas propuestas.
En el Foro Mundial de Educación (2015) realizado en Incheon, Corea, ante los representantes educativos de más de 150 países, las grandes corporaciones tecnológicas anunciaron que estaban trabajando para un escenario de virtualidad educativa generalizada a escala planetaria, con un horizonte máximo de diez años, algo que de manera cómplice desoyeron los gobiernos neoliberales, para abrirle puertas a un nuevo modelo de privatización y mercantilización educativa.
A comienzos de la pandemia, prácticamente ningún sistema escolar de la región contaba con plataformas propias, arquitectura de la nube independiente, repositorios digitales en formato de la cuarta revolución industrial y mucho menos habían formado a los y las docentes para la complementariedad de la virtualidad con la presencialidad; el día D anunciado por las grandes corporaciones tecnológicas se inició con la explosión global del virus. La situación de incertidumbre generalizada que azotó a los sistemas educativos creó las condiciones de posibilidad para el desembarco suave de las corporaciones tecnológicas en la vida escolar. Por ello, cuando en marzo de 2020 se inicia la cuarentena preventiva radical en la región, quienes de inmediato aparecieron con sus “alternativas”, fueron las grandes corporaciones tecnológicas, imponiendo a la fuerza, una acelerada alfabetización en el manejo de plataformas, pensadas con una lógica de nuevos estilos y orientaciones en la reproducción del conocimiento, la castración del pensamiento crítico y el aprendizaje centrado en competencias. No se democratizó la apropiación de los algoritmos, ni se trabajó la comprensión y apropiación crítica de la realidad, sino se puso en marcha un ensayo de apropiación de rutinas para abrirle puertas al modelo de enseñanza que requiere el mundo digital ideado por el capital. La lógica de enseñanza que contienen las plataformas virtuales es un debate urgente en el magisterio.
Estamos aún muy lejos de conocer todo el arsenal educativo construido por las corporaciones del capitalismo cognitivo, para sustentar en el futuro próximo su propuesta de sociedad educadora digital. Lo que presenciamos durante la pandemia fue solo la construcción de hegemonía sobre una nueva orientación, sobre un horizonte estratégico. En otro artículo trabajaré los prototipos de escuela, bachillerato y universidad que está construyendo el capitalismo cognitivo con el ánimo de poner en marcha una nueva orientación escolar que elevará de manera exponencial la exclusión educativa que conocimos en las tres primeras revoluciones industriales.
En contravía a los anuncios de distintos sectores políticos, el neoliberalismo educativo sigue vivo y actuando con rostro de sociedad educadora, avanzando en nuevas formas de mercantilización y privatización educativa. En el marco de la pandemia muchos sistemas escolares (Puerto Rico, Panamá, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros) avanzaron en acuerdos de largo alcance con corporaciones tecnológicas, para asociar la virtualidad y las mercancías digitales a la praxis educativa de los próximos años; la lucha por el mínimo del 6% del PIB para educación aparece como un botín en disputa por las grandes corporaciones tecnológicas. La nómina docente, que ocupa una parte importante del presupuesto educativo, está en la mira del capitalismo cognitivo, por ello le abren paso al paradigma de la educación virtual en casa, sembrándolo hoy y, aspirando cosechar frutos de desplazamiento de les docentes en los próximos años.
Por los bordes comenzó a hablarse de la formación docente para el modelo de educación en casa, convirtiendo lo que ocurrió durante la pandemia en un ensayo de lo que la OCDE denominó como la “sociedad educadora en red”. Irene Rigau, seguidora del Gregorio Luri Medrano (colaborador del Club de Roma) y antigua Consellera de la Educación de la Generalitat de Cataluña, señaló en el Congreso Mundial de Educación de Kairós (2020) que “ante la situación que vivimos el futuro de la escuela puede estar cuestionado” y que las “posibilidades que tiene la tecnología, podría favorecer la aparición de nuevos profesionales de la enseñanza, contratados por grandes operadores del mercado, del mercado en red, que podrán garantizar visitas a domicilio, asistencia telefónica, consultas en sus despachos, en que la educación en casa, podría ser la tónica más generalizada con el apoyo tecnológico”. Precisa Rigau que “había un escenario que nos parecía muy distante, el de la sociedad en red, que en estos momentos podría ser realidad, desplazando en muchos países al modelo de escuela como una organización de aprendizaje … en el centro de la comunidad”. Finaliza puntualizando que “la involución y el desmantelamiento de la escuela, facilitará que ésta sea sustituida por redes de aprendizaje”. Las afirmaciones de Rigau, son una nítida expresión de la perspectiva de los corsarios neoliberales quienes se aprestan a tomar por asalto en la post pandemia, el botín que representa el presupuesto destinado por los ministerios de educación a la nómina docente.
La pandemia ha estado signada por una brutal privatización, estratificación y generación de exclusión educativa. La inmensa mayoría de gobiernos en América Latina abandonaron la responsabilidad de los Estados en garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el proceso educativo. No dotaron a les docentes, estudiantes y familias de dispositivos, acceso a internet, planes de datos y, en un inusitado clímax del paradigma de la sociedad educadora neoliberal, trasladaron a estudiantes, docentes y familias los costes de la continuidad del vínculo pedagógico en pandemia. Esta nueva forma de privatización educativa ha sido precariamente denunciada y amenaza con instalarse como una constante en la lógica de la educación como bien común.
Este modelo de privatización generó daños colaterales de profundo impacto social global. Apareció el fenómeno de la estratificación educativa entre aquellos estudiantes que tenían acceso a computadores, conexión a internet, planes de datos suficientes y una familia de acompañamiento de emulación forzosa del rol docente, respecto a quienes no poseían estas condiciones tecnológicas y/o de apoyo y quienes tuvieron como alternativas modelos tecnológicos añejos (Radio-TV) o guías de auto aprendizaje, mientras los y las estudiantes de zonas de difícil acceso, indígenas y de pobreza extrema no podían acceder a ninguna de estas opciones. Esta estratificación pretende construir imaginarios de auto exclusión, al darse cuenta importantes sectores de estudiantes humildes, que el no poseer equipos y condiciones tecnológicas mínimas, conlleva a no poder seguir avanzando en la educación con sello de mundo digital. Esto pareciera continuar en la fase de salida de pandemia con los anuncios que hacen los ministerios de educación sobre alternancia o los llamados modelos híbridos.
Hoy, los Ministerios de Educación de la región no conocen a ciencia cierta cuál es la matrícula real, quienes permanecen en sus sistemas educativos y quienes han abandonado, o quedado excluidos porque están en la amplia franja de población sin acceso al mundo de la tecnología 3G, 4G o 5G. La vuelta presencial a las aulas en la post pandemia estará signada por un titánico esfuerzo de los y las docentes para reincorporar a las aulas a quienes quedaron desconectados durante el año 2020.
- El Covid-19 y las posibilidades de avanzar en la unidad del magisterio. Inventario de Actores
El neoliberalismo educativo ha lanzado una ofensiva planetaria contra la escuela presencial y la educación pública. Enfrentar esta arremetida demanda una articulación y unidad del magisterio sin precedentes. Ello exige un adecuado inventario de actores, situaciones a resolver y afirmación de las potencialidades. En este artículo me interesa identificar actores que han sido claves en la construcción de resistencias anti neoliberales de distinto signo e intensidad durante el año 2020. Por un lado, están los sindicatos, por otra las coaliciones en defensa de la educación como derecho humano y finalmente algunas instituciones académicas y científicas.
En el caso de los gremios y sindicatos, es muy importante ubicar su vínculo con corrientes sindicales internacionales; en muchos casos sindicatos militan en varios agrupamientos internacionales, lo cual implica una lectura mucho más fina, imposible de lograr en los límites de extensión de este artículo.
En la región existe un desarrollo desigual de los procesos de instauración de las corrientes sindicales internacionales. La mayoría de gremios y sindicatos están fuera de algún agrupamiento internacional y en buena medida pesa la orientación política de cada organización para tomar una decisión al respecto. En ocasiones los cambios de orientación política en la dirección de los gremios conllevan a desafiliaciones y/o afiliaciones a una u otra corriente internacional.
La Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) agrupa a sindicatos muy numerosos y diversos en sus composiciones políticas, perspectiva de independencia de clase y cultura de movilización unitaria. Destacan la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina(CTERA), la Federación Colombiana de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (FECODE), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación(SUTEP) del Perú, la Unión Nacional de Educadores de Ecuador (UNE), el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) de México, el Colegio de Profesores de Chile, y otros tantos sindicatos mucho más pequeños. En unos casos sus métodos de trabajo los ubican en la perspectiva transformadora amplia, mientras que en otros viven profundan tensiones a su interior; en el caso de México, el SNTE, cuestionado por sus vínculos con el PRI y los gobiernos burgueses, aún antes de la conducción por parte de Elba Esther Gordillo, cuenta desde finales de 1978 con una corriente clasista y antiburocrática a su interior, la Coordinadora Nacional de los y las Trabajadores de la Educación (CNTE) que agrupó las fuerzas que lucharon durante la pandemia por la defensa del magisterio ante el modelo de neo privatización educativa. Algo similar ocurre en el Colegio de Profesores de Chile, con el Movimiento por la Unidad Docente (MUD) y otras corrientes clasistas que tensionan a favor del manejo democrático y clasista del gremio, mientras que en Ecuador, Colombia y Perú fueron la UNE, FECODE y SUTEP de conjunto, quienes lideraron el trabajo de resistencia ante la ofensiva del capital en el 2020. El caso de Argentina es muy particular, dada la multiplicación de gremios de base de distintas orientaciones y las diferencias tácticas que mantienen las grandes centrales sindicales. Es incorrecto hacer una caracterización de la IEAL como si fuera una sola expresión en el terreno de la lucha de clases, cada organización que forma parte de ella debe ser valorada en su actuación en el contexto nacional y ello deriva en una caracterización dinámica del IEAL.
Otro actor regional es la Confederación de Educadores Americanos (CEA), conformada por una serie de gremios diversos, entre los cuales están la Confederación Nacional de los Trabajadores de los Establecimientos de Enseñanza (CONTEE) de Brasil, el SNTE de México, el Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua (FEPDES), la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) del Uruguay, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) de la Argentina, La Confederación de Trabajadores Urbanos (CTU) de Bolivia, el Frente Reformista de Educadores Panameños (FREP), la Federación de Sindicatos de Trabajadores Técnico-Administrativos de Instituciones Públicas de Educación Superior de Brasil (FASUBRA). A decir verdad, su capacidad de incidencia regional fue mínima en la coyuntura del COVID-19, aunque algunas de sus organizaciones como FASUBRA estuvieron muy activas en el marco nacional.
Por otra parte, está la Confederación Sindical de los Trabajadores de las Américas (CSA) vinculada a la AFL-CIO de los Estados Unidos y a la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la cual forma parte la Central de los y las Trabajadores Argentinos (Autónoma (CTA-A), a la cual está afiliada la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios- Histórica (CONADU-H) una de las organizaciones de docentes que estuvo muy activa en la unidad internacional en lucha contra el neoliberalismo educativo y combativa a nivel nacional, en el marco de la pandemia.
Producto de una escisión de la CSA en el año 2017 se funda la Alternativa Democrática Sindical (ADS), de la cual forma parte la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) la cual estuvo muy presente en las resistencias anti neoliberales en educación durante el año 2020.
Adicionalmente, la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (FLATEC) es otra de las centrales sindicales regionales. De ella, forman parte organizaciones que fueron muy activas en la resistencia a la ofensiva neoliberal durante la pandemia, especialmente la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) de Panamá y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) de Costa Rica. Como en las restantes organizaciones, el movimiento es desigual, unas organizaciones son muy activas, mientras otras no terminan de aparecer en el escenario de la lucha anticapitalista.
La Federación Sindical Mundial (FSM) no suele actuar como un escenario de coordinación de la lucha magisterial, a pesar que algunos de sus sindicatos pertenecen al campo de la educación, entre ellos el Sindicato Unitario Fuerza Magisterial (SINAFUM) de Venezuela. Fue muy débil su incidencia en el magisterio y la actividad gremial docente en el marco de la pandemia. El presidente de la FSM fue invitado al Congreso Mundial de Educación en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo.
Entre la inmensa mayoría de “no alineados” con ninguno de los agrupamientos internacionales y que tuvieron un protagonismo especial en el año 2020, destacan la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico (FMPR), Surrey Teachers Association perteneciente al Bristh Columbia Teachers Federation(BCTF) de Canadá, United Teachers Los Ángeles (UTLA) y el Chicago Teachers Unión (CTU) de Chicago, ambos de los EEUU, la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), el Sindicato Nacional de Docentes de la Enseñanza Superior (ANDES) y SINASEFE, de Brasil, la Asociación Puertorriqueña De Profesores Universitarios (APPU), la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia (CONMERB) , la CNSUESIC de universitarios en México, la FERC-CGT de Francia, de así como una serie de sindicatos locales como SUTEBA el Tigre, Ademis de Buenos Aires, Amsafe y la COAD de Rosario, el SUTE de Mendoza, Argentina, la Intersindical de Valencia, el USTEC-STEs de Cataluña, España, SITRAIEMS-CDMX de México, la Intergremial de Formación Docente del Uruguay. La Asociación de Profesores Universitarios (APU) de Colombia, el SINDEU de Costa Rica.
Es importante ubicar otros actores regionales no gremiales, quienes trabajan en la defensa de la educación pública. El primero, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) conformado por más de 600 centros de investigación, 99 instituciones asociadas y 82 redes temáticas. Clacso constituye el más importante tejido de investigadores(as) sociales en la región, con vínculos en los cinco continentes; cuenta con cinco grupos de trabajo sobre educación que enfatizan en el derecho humano a la educación. El desafío de Clacso continúa siendo el de una mayor articulación con el movimiento social y gremial en educación.
El segundo, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que agrupa a dieciocho foros y coaliciones nacionales por el derecho a la educación, nueve redes regionales y cinco organizaciones nacionales. La Clade tiene un enorme potencial, al ser una amplia red de redes del movimiento social organizado.
El tercero, el Consejo de Educación Popular de América Latina (CEAAL), constituido por un centenar de colectivos nacionales y locales de educación popular, concentrado fundamentalmente en trabajo educativo comunitario.
Un cuarto actor es el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (CII-OVE) que se ha convertido en un factor de articulación y trabajo unitario entre los distintos actores del movimiento social en defensa de la educación pública. Su capacidad de relacionamiento, diálogo y organización fue fundamental para la realización del I Congreso Mundial en defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo realizado en septiembre de 2020. La alianza de Otras Voces en educación con la Cooperativa de Educadores y Educadoras, Investigadores e Investigadoras Populares Histórica (CEIP-H) ha potenciado y diversificado el trabajo que vienen realizando.
Finalmente, existen un enjambre de colectivos y movimientos de base, muchos de los cuales no están asociados a ningún corriente nacional o internacional, pero que trabajan de manera sostenida y combativa en defensa del derecho a la educación en todos los niveles. Ellos en sí mismo, representan una capacidad de acción impresionante con los cuales se debe trabajar en mayores niveles de articulación y unidad en la acción.
El Foro Mundial de Educación (FME) del Foro Social Mundial (FSM) que tuvo una presencia muy fuerte a comienzos del siglo XXI, si bien ha perdido empuje continúa siendo un referente del trabajo importante en favor de la inclusión y en defensa de la educación pública.
Lamentablemente, durante la pandemia la universidad pública reaccionó muy lentamente. El asedio de la privatización, la desinversión y el desmantelamiento de programas de investigación y extensión ha pesado mucho en ello. Esto no es nuevo, se reflejó claramente en la precariedad de propuestas y la carencia de debates sustantivos actualizados que vimos en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2018. El sector más dinámico de las universidades parecieran ser hoy sus gremios y sindicatos.
- Situaciones a tomar en cuenta
En un marco de ofensiva global y regional del capital sobre la educación pública, existen un conjunto de situaciones que es importante abordar para construir una correlación de fuerzas favorables, no solo para la defensa del derecho humano a la educación, sino para la construcción de una escuela transformadora y una agenda anticapitalista amplia.
La primera de ellas, la fragmentación de las fuerzas gremiales y sindicales. No considero que esté planteado en el corto ni mediano plazo el impulso de procesos de integración, sino que la prioridad es la unidad de acción. Esta unidad se construye con el diálogo, el reconocimiento de las diversidades y la superación de auto referencias morales, de superioridad ideológica o de otro tipo. Es evidente que todas las organizaciones sindicales y gremiales han alcanzado importantes logros en la batalla contra la mercantilización y la privatización educativa, pero seguramente en el camino también se han cometido errores, fallas e inconsistencias. Se trata de enfatizar en la potencialidad de lucha y la importancia de la unidad de acción partiendo de la independencia de clase. Por ello, la tremenda significación de lo que ocurrió en el Congreso Mundial contra el neoliberalismo educativo, fundamentalmente al expresar la confluencia de sindicatos y gremios, quienes desde distintos lugares de militancia gremial convergieron en la unidad de acción.
La segunda, la dispersión de las iniciativas que atomiza los esfuerzos. Ciertamente, los gremios y sindicatos tienen que abordar pragmáticamente el día a día de la acción reivindicativa, pero ello no puede estar desconectado del combate a las iniciativas nacionales, regionales y globales que lanza el neoliberalismo. Por ejemplo, el capitalismo cognitivo ha lanzado una iniciativa global denominada el Gran Reinicio que contiene las claves de un cambio de 180 grados en materia educativa y ello siendo precariamente discutido y enfrentado por las organizaciones gremiales.
El impacto de las disputas partidarias en lo gremial y sindical sigue siendo una cuestión para abordar. Desde mi punto de vista esto se resuelve con la democratización de las estructuras y los procesos de toma de decisión, en virtud de la pluralidad de militancias que conforman los gremios y la vocación unitaria que prevalece desde abajo.
Pero quizá la cuestión que más afecta es la idea anti sindical que el neoliberalismo ha venido sembrando desde la década de los ochenta del siglo XX, alimentada por el funcionamiento burocrático y de claudicación de algunas direcciones gremiales. Urge una cruzada unitaria que coloque en primer plano el gremialismo y sindicalismo docente como herramienta de trabajo y lucha de los y las trabajadores de la educación. Ello comporta repensar muchas dinámicas y prácticas de los sindicatos docentes para impulsar la horizontalidad en lo que sea posible, la contraloría colectiva del trabajo gremial y la rotación de cargos que rompa con caudillismos; privilegiar la fuerza de lo colectivo en el sindicato.
En el caso de las organizaciones del movimiento social, asociadas a la promoción y defensa del derecho humano a la educación, el mayor problema deriva en el papel que le otorgan al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número cuatro o ODS4. El ODS4 es la agenda global del capitalismo en educación. Aunque su construcción haya convocado a distintos actores sociales y se haya presentado como resultante del consenso mundial en materia educativa, en realidad expresa el consenso de las clases dominantes. El ODS4 tiene un carácter desmovilizador y postula una ruta de estandarización que termina siendo funcional a la mercantilización, privatización y reconversión de la escuela conforme a los parámetros del capitalismo cognitivo.
El Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo Educativo realizado de manera virtual el 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el cual hablaron más de 100 organizaciones gremiales y pedagogos críticos de cuatro continentes y que contó con la participación de 11.800 personas fue la materialización de un esfuerzo unitario sin precedentes, para denunciar y articular acciones contra la ofensiva neoliberal en el marco de la pandemia. En este evento participaron gremios y sindicatos de las distintas agrupaciones internacionales del magisterio y de todas las corrientes políticas transformadoras, así como importantes referentes de las educaciones populares, demostrando que es posible construir una agenda de acción mancomunada.
La Coordinación Internacional de los y las Trabajadores de la educación surge como una posibilidad para mantener este espacio y avanzar en nuevas formas de trabajo compartido. La convocatoria a una marcha global por el derecho a la educación en el año 2021 o 2022, puede ser un esfuerzo que contribuya en ese sentido.
Por experiencia sabemos que el movimiento social y las convergencias son como las mareas, lo importante es saber captar la potencialidad radicalmente transformadora de las mismas y actuar en ellas. La invitación es a seguir acompañando y ayudando a producir nuevas mareas anticapitalistas.
Referencias bibliográficas
Bonilla-Molina, L (2017) Apagón Pedagógico Global, Las reformas educativas en clave de resistencia. Viento Sur. Disponible en: https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/vs147_l_bonilla_molina_apagon_padagogico_global_apg_las_reformas_educativas_en_clave_de_resistencias.pdf
Hernández N., Luis (2015) La larga marcha de la CNTE. Revista el Cotidiano. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/325/32548630003.pdf
*Fuente: https://luisbonillamolina.wordpress.com/2021/03/11/la-lucha-por-la-educacion-publica-un-breve-analisis-desde-america-latina/





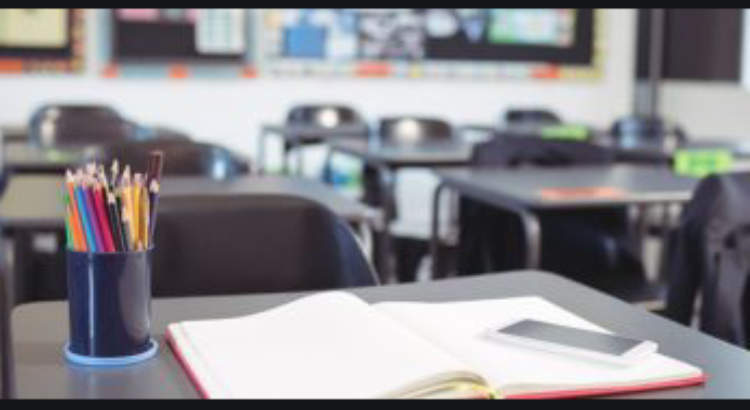
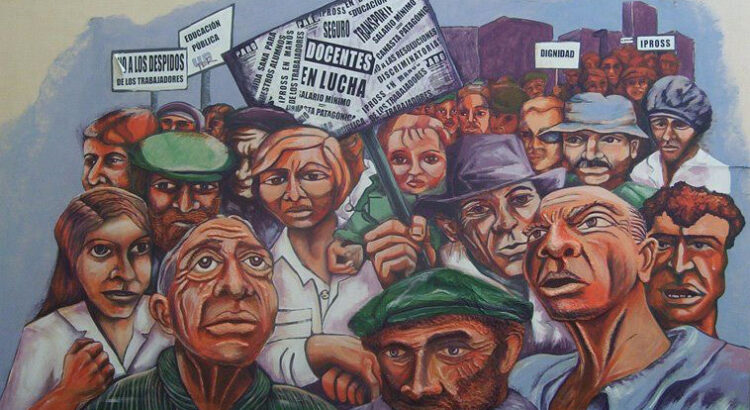







 Users Today : 104
Users Today : 104 Total Users : 35416081
Total Users : 35416081 Views Today : 133
Views Today : 133 Total views : 3349363
Total views : 3349363