Antiproibizionismo e Pedagogia Hacker
Con la difusión generalizada de los teléfonos inteligentes, que tuvo lugar en menos de diez años, todos estamos seguros de que sabemos cómo usar herramientas tecnológicas, pero ¿es esto realmente cierto? Ahora es un tabú decir que uno se siente un poco inclinado hacia la tecnología de la información, y nadie más en broma se define a sí mismo como un «utonto». Todo el mundo conoce las mejores aplicaciones gratuitas que la web pone a nuestra disposición y nuestros dispositivos se han convertido en herramientas habituales para el uso diario. En unos años todos nos hemos convertido en expertos.
¿Qué pasó? No somos nosotros los que debemos mejorar, son las interfaces que se han simplificado mucho. Las interfaces, ya. La tecnología, por otro lado, ha seguido siendo un tema complejo y difícil, al igual que hace diez años. Cuando un niño de cuatro años toma el teléfono inteligente y ver una caricatura en youtube no es porque él es un genio, y no porque se trata de un nativo digital (de hecho, no existen los nativos digitales [1] ).Sucede porque todo el complejo sistema disponible (desde hardware a software) se ha diseñado para incluir todos *. Nadie debería tener dificultades para usar la «tecnología», pero no porque sea un instrumento de emancipación, ¡sino porque es un producto del consumo global!
«Conocimiento» y «uso» han tomado dos direcciones diferentes. Saber es un ejercicio agotador que implica escuchar, silencio y concentración. Usar algo en su lugar también puede ser muy simple. Las interfaces comerciales favorecen el uso, tratando de mantener una baja carga cognitiva, se definen como «intuitivas», «utilizables», «fáciles de usar». La acción del usuario debe poder ser «automática» lo más inmediata posible, como la ejecución de un procedimiento conocido hasta el punto de no requerir vacilación.
Mientras que la reflexión ralentiza los movimientos y enfría las emociones, las redes sociales necesitan velocidad para impulsar las interacciones al máximo; de hecho, los beneficios se basan en obtener la mayor cantidad posible de datos sobre la identidad y los vínculos sociales de los usuarios [2] . El impulso continuo de solicitaciones y gratificación a través de puntuaciones (estrellas, recursos compartidos, me gusta, etc.) nos mantiene disponibles para el monitoreo constante de las notificaciones. En este sentido, podemos decir que el usuario está entrenado para un comportamiento productivo de acuerdo con las reglas del aparato [3] .
Pero también que el usuario está acostumbrado a usar y, por lo tanto, tratará de aumentar su rendimiento para mantener altas las recompensas emocionales.
El ritmo sostenido de rendimiento de producción, sin embargo, se convierte fácilmente en ansiedad de rendimiento, depresión y una sensación de ineptitud. Y es aquí, al borde de nuestro abismo, donde redescubrimos el valor político y formativo del antiprohibicionismo, porque si lo social es «asombroso», prohibir no es una solución efectiva.
Antiprohibicionistas por lo tanto, porque conscientes de que cualquier cosa puede ser adictiva, incluso el amor puede volverse tóxico cuando no quiere lidiar con el límite de su finitud y parcialidad. Así que antes de «STOP con la empresa», tenemos que entender qué tipo de adicción ha sido capaz de estimular en nosotros, pero no para rechazarla, para erradicarla, sino para cuidar de él, a la manera de alimentar a ella antes de su hambre convertirse en bulímica y hay comer todo el resto de la vida.
Esta es la actitud que también hemos elegido con los adolescentes con quienes comenzamos a hacer laboratorios de pedagogía hacker [4] .
La propuesta es explorar el mundo de los más jóvenes y, al mismo tiempo, ser conscientes de la mirada con la que lo examinamos. Porque ambos tenemos que desarrollar formas de autodefensa digital y la ayuda podría ser mutua. El enfoque metodológico es experimental, de hecho, creemos que «aprender a programar en la escuela primaria», como a menudo se invoca por la supremacía empollón, no es defender, emocional e incluso comprender la complejidad del mundo tecnológico que ha sido lanzado en nosotros sin poder elegir.
Generalizando y simplificando, el hacker ha elegido el rasgo antiautoritario y directo de aprender sin profesores, que se basa sobre todo en la curiosidad. Frente a un objeto tecnológico, el enfoque de un hacker no es usarlo, sino entender cómo se hace, desensamblarlo, ver cómo funciona. Para un pirata informático, ningún artefacto es obsoleto porque todo se puede reinventar con un propósito que es muy diferente de aquel para el que se creó. En hacklab hemos aprendido que la frugalidad técnica, que es la comparación con el límite, se convierte en un desafío, el de usar nuestra propia inteligencia. El placer está en encontrar la mejor manera de lidiar con un problema interesante, no en instruir a una máquina para hacer cálculos con la herramienta que está de moda esta semana [5] . La piratería no se puede enmarcar en las vías de estudio oficiales y las cualificaciones reconocidas, es un camino de investigación personal que parte del deseo de experimentar en primera persona, poniéndolo en nuestras manos. Es en la relación con los demás, con la comunidad, que el pirata informático comienza a buscar un estilo personal y a dar forma a su personaje, a su ethos.
Proponer experiencias de capacitación con miras a la pedagogía de hackers significa para nosotros, en primer lugar, ayudar a las personas a sacar al hacker que se esconde en cada uno de nosotros, darle valor y ayudarlo a crecer. En nuestra experiencia, con niños y adolescentes es más fácil, probablemente porque la actitud de los hackers tiene mucho que ver con los métodos de aprendizaje y descubrimiento de los primeros años de vida. La estilizada figura del hacker por lo que no es útil para reducir la amplia brecha que se ha creado entre los adolescentes y las generaciones mayores, una distancia que a menudo surge como cuestiones claves en contextos educativos y académicos. La dificultad de la comunicación se debe también a la retórica que los jóvenes serían cambiados antropológicamente a una mejor relación con la técnica, una especie de darwinismo tecnológico que los colocaría en una etapa evolutiva superior, narrativa tóxico que amplifica las sensaciones de narcisismo y insuficiencia. De hecho, hay algunos temas problemáticos, como la dificultad para concebir reglas y límites, el terror de perder la «zona de confort» y lo insondable de sus mundos. Actitudes Hikikomori [6] como un lado oscuro de la resistencia a la sociedad del rendimiento.
En este contexto, no es raro que el adulto (operador, padre) experimente sentimientos de frustración, malentendido e impotencia. Esto también depende del hecho de que no estamos acostumbrados a analizar las responsabilidades de los servicios web «gratuitos» en el comportamiento arriesgado. Principalmente porque no reconocemos nuestra adicción y fragilidad (de los adultos).
Las redes sociales están diseñadas para considerar las acciones como buenas porque están asociadas a la gratificación, no porque se evalúen desde un punto de vista ético, estético o moral. Cualquier dialéctica de negatividad que no se pueda describir con un emoji está prohibida. El imperativo, defendida por estudiosos de la comunicación y la narración, es la de «ser uno mismo», a decir verdad, a confiar y depender de sí mismos en un auto continua donde el otro se reduce al público. En condiciones normales, esto genera un comportamiento colusorio y genera conflictos. En condiciones de fragilidad puede conducir a episodios graves de prevaricación. Al observar este escenario desde una perspectiva de pedagogía crítica, no es difícil ver que las dinámicas opresivas y abusivas son generadas por el propio entorno social en sus elementos constitutivos.
Por supuesto, ni el determinismo químico de gamificazione [7] , o en el marco del consumismo y el rendimiento de los medios de comunicación tienen una coartada suficiente para justificar los individuos que participan en los fenómenos más perjudiciales tales como Shitstorm, la sexiting, bodyshaming, porno vengativo y el resto de experiencias similares, de los cuales las mujeres y las individualidades queer de género son víctimas.
Sin embargo, es nuestra responsabilidad política reiterar claramente que estos fenómenos son funcionales para el aparato de control. Responden a la necesidad de recopilar información sobre cómo heterosexionar el comportamiento (squadrista) incluso de grandes grupos de usuarios. Por esta razón, nunca se opondrán realmente a la empresa que brinda el servicio, como efectos de su desarrollo y diseño. Por lo tanto, es esencial que actuemos en primera persona y colectivamente con iniciativas de apoyo psicológico, defensa propia y contrainformación, así como, por supuesto, con acción directa. Reiteramos que la opción de no prohibir el acceso al mundo despótico del consumismo no significa minimizar, sino reconocer que las herramientas de autocuidado del antiprohibicionismo militante son instrumentos eminentemente políticos. Significa que podemos transformar, aquí y ahora, el disfrute normalizador y compulsivo en la búsqueda de un estilo personal y un deseo colectivo.
Por último hay que señalar, como un objetivo a largo plazo más allá del campo estrictamente educativa, el desarrollo de la infraestructura de intercambio autónomo que no conocen técnicas de perfil dinámico cuestión gamificate y entrenamiento para el rendimiento y el consumo. No se trata de Facebook autogestionado o de WhatsApp alternativo, por lo tanto, sino de servicios y herramientas de comunicación diseñados de acuerdo con lógicas ecológicas y anticapitalistas.
[1] Ver Tecnologías de dominio. Léxico mínimo de autodefensa digital , Milán, Meltemi: 2017, p. 177, ( Nativos digitales ).
[2] Ibid., P. 217, Perfiles digitales. La identidad se construye a través de la relación con los demás .
[3] ¿Qué producimos? Nos producimos a nosotros mismos, nuestra subjetividad reificada (self brandig).
[4] Tecnologías de dominio. Léxico mínimo de autodefensa digital , Milán, Meltemi: 2017, p. 197 ( Pedagogía Hacker ).
[5] En la informática de consumo también se desaconseja el codificador en comparación con la complejidad de los programas y el hardware; Se alienta a los programadores a utilizar frameworks gigantes que oculten soluciones de bajo nivel y empujen la reutilización de código sin un enfoque crítico.
[6] Fenómeno social vinculado a los adolescentes en el Japón contemporáneo, una forma dramática de exclusión social voluntaria y autocierre, que está teniendo sus primeros epígonos aquí también.
[7] Tecnologías de dominio. Léxico mínimo de autodefensa digital , Milán, Meltemi: 2017, p.107 ( Gamificación ).
Fuente: https://impunitafest.wordpress.com/2018/01/22/antiproibizionismo-e-pedagogia-hacker/
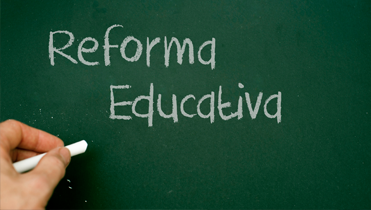













 Users Today : 44
Users Today : 44 Total Users : 35460427
Total Users : 35460427 Views Today : 83
Views Today : 83 Total views : 3419246
Total views : 3419246