Por: Eduardo Gurría B.
La transversalidad es una modalidad de la transferencia de conocimientos, sin embargo, en el caso de la transversalidad esta se da de manera horizontal, ya que se refiere a la combinación de conocimientos previos y/o nuevos entre las diferentes disciplinas de la currícula escolar, y no solamente entre materias de la misma área, sino también entre materias de áreas distintas, es decir, se puede manejar de dos maneras y de forma incluyente.
La primera, consiste en relacionar disciplinas correspondientes a un área específica, por ejemplo, la del lenguaje, cuyo centro sería la comprensión lectora y el razonamiento verbal, como objetivos finales, y, en torno a ello, se desarrollan las otras disciplinas estrechamente vinculadas.
Dos, la transversalidad nos da la posibilidad de conectar y combinar las materias de un determinado currículo unas con otras, mediante una visión global del contexto cultural, lo cual significa que el conocimiento no se da en partes independientes unas de otras, no es plano y sin sentido, sino que se da de manera general, incluyente, armónica y con sentido pleno, enfocado a la comprensión de un todo en cuanto a un determinado universo, pero dirigido, al mismo tiempo, a otros ámbitos.
Así, por ejemplo, para la comprensión de la historia, es necesaria la geografía y, para esta, la antropología, pero también se requiere del estudio de la física que se comprende, en parte, con la astronomía y esta se apoya en las matemáticas, determinantes de la química para entender, a su vez, los procesos de la naturaleza que serán los que influyan en las ciencias sociales, como el derecho, inspirado por la ética y los valores, determinantes de la conducta humana estudiada por la psicología y motivada por la economía, lo que nos lleva nuevamente a la historia.
ÁREA DE LA CURRÍCULA ESCOLAR O EJES TRANSVERSALES CURRICULARES
A través del proceso transversal, el alumno potencia tres áreas de desarrollo:
• El área cognitiva, que implica la adquisición de conocimientos.
• El área de las actitudes, que son generadas mediante una didáctica.
• El área de las habilidades que se desarrollan y se perfeccionan durante el proceso.
La Transversalidad Educativa contribuye a los aprendizajes significativos de los estudiantes desde la conexión de los conocimientos disciplinares con los temas y contextos sociales, culturales y éticos presentes en su entorno. Por lo tanto, el saber, el hacer y el ser en torno al medio ambiente, el autocuidado y la prevención, la convivencia democrática, la afectividad y sexualidad, son aprendizajes integrales que permiten el pleno desarrollo como personas individuales y sociales.
MARCO DE REFERENCIA DE LA TRANSVERSALIDAD
La educación transversal consiste en establecer una didáctica que comprometa a otras disciplinas dentro de un mismo plano educativo en cuanto a nivel, materia y tema cuyos contenidos sean diferentes en cuanto a los objetivos propios de cada disciplina. Esto quiere decir que una materia no se enseña en forma aislada, con lo cual se perdería mucho del aprendizaje, sino que busca relacionar conceptos inherentes a otras materias conectándolos de manera sistemática y estructurada, de tal forma que el estudiante perciba un tema mediante diferentes enfoques de aprendizaje, adquiriendo, con ello, objetividad, lo que redundará en un aprendizaje significativo.
Como marco de referencia en función del conocimiento transversal, existen dos criterios de clasificación de los ejes transversales generales, con los que se busca el desarrollo de los alumnos dentro de los planos, tanto social, como individual.
El primero consta de siete ejes que comprenden:
1. Ética y ciudadanía.
2. Habilidad comunicativa.
3. Pensamiento lógico.
4. Habilidad para la resolución de problemas.
5. Desarrollo científico.
6. Conocimiento ambiental.
7. Salud.
El segundo, se basa en conceptos, procedimientos, valores y actitudes:
1. Saber ser.
2. Saber.
3. Saber hacer.
4. Saber convivir.
Para el desarrollo formativo del alumno, es importante el trabajo en equipo por parte de los docentes, con la planeación de clases y según la programación, para lograr la coordinación en cuanto a los temas y mediante el manejo de los distintos enfoques con los que se puede estudiar un tema por medio de la transferencia de una disciplina a otra e, incluso, los mismos materiales elaborados por los alumnos (trabajos, presentaciones, exposiciones, etc.) pueden ser utilizados, tanto para una materia, como para otra, con lo que se logra disminuir la complejidad a la hora de asimilar el conocimiento y el aislamiento interdisciplinario.
Es claro que no siempre es posible la coordinación entre maestros y entre disciplinas, ya que intervienen factores como los tiempos, los materiales, estilos, estilos de enseñanza, formas de evaluar, reticencia, coherencia o correspondencia lógica entre las disciplinas, no obstante, es posible trabajar la transversalidad de manera general o, en todo caso, a través de las áreas del conocimiento (lenguaje, ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, etc.).
Es importante, también y dentro de la transversalidad, establecer una línea vertical ascendente y/o ascendente (a lo que se llama “andamiaje y anclaje”), es decir, relacionar las disciplinas unas con otras, de conformidad con los grados escolares anteriores y los posteriores, ya que, muchas veces, los alumnos olvidan o no quieren recordar lo visto en el año escolar anterior, esto, con la finalidad de desarrollar el aprendizaje progresivo y evitar empezar de cero.
Con respecto a ello, es recomendable la formación de equipos transversales, que consiste en la creación de un equipo entre todos los departamentos involucrados para trabajar en un objetivo común o un mismo proyecto y bajo una coordinación o liderazgo, con lo que se pretende lograr un conocimiento sustentado en bases sólidas y permanentes, mediante las cuales el conocimiento sea trascendente, al mismo tiempo que se desarrolle la práctica de los valores de manera cotidiana y hacia la formación integral.
El valor educativo de los ejes transversales es que no se encuentran en un espacio curricular específico, sino que atraviesan todas las materias y programas y son el maestro y la institución educativa los que deciden, de acuerdo a las necesidades, qué valores y de qué forma trabajarlos. Se involucran con las materias, con las metodologías, con los espacios educativos, todo permea la intención formativa.
Entre las estrategias para el diseño pedagógico mediante la transversalidad, están la postura y la objetividad del docente ante un mundo globalizado, polarizado y relativista que transmite elementos informativos, pero no formativos hacia los estudiantes, de tal forma que éstos no siempre ven reflejados los aprendizajes significativos, promovidos y adquiridos en el ambiente escolar, en el mundo exterior, de ahí que en la transversalidad se hace mucho énfasis en los valores y en la preparación para la vida, privilegiando la ética y los valores que, si bien, no siempre aparecen en forma específica en las currículas, sí son inherentes a la formación integral del alumno y, por medio de la actividad docente, estos deben permear hacia todas las disciplinas.
Los valores que deben quedar implícitos, si no es que totalmente explícitos, en todas las disciplinas curriculares y en las extracurriculares, como talleres, seminarios, música, deportes, etc., se refieren, principalmente, a la toma de conciencia y a la acción, personal, grupal e institucional, sobre el cuidado ambiental, la vulnerabilidad, la paz, entre otros, y el cambio de actitudes y comportamientos a corto, mediano y largo plazo y en todos aquellos espacios en los que el individuo se mueve en la vida diaria familiar, laboral, social y política.
Ante esto, el diseño de los contenidos y la estructura propios de la clase, deben estar encaminados a lograr estos objetivos mediante actividades que reflejen la trascendencia ética que, per se, debe llevar la educación. Así, entonces, el maestro se convierte en un formador que, a la vez, transmite conceptos y, para ello es recomendable el concierto de docentes al interior del centro educativo, y de los demás actores del entorno exterior.
Fuente de la información e imagen: https://revistaaula.com


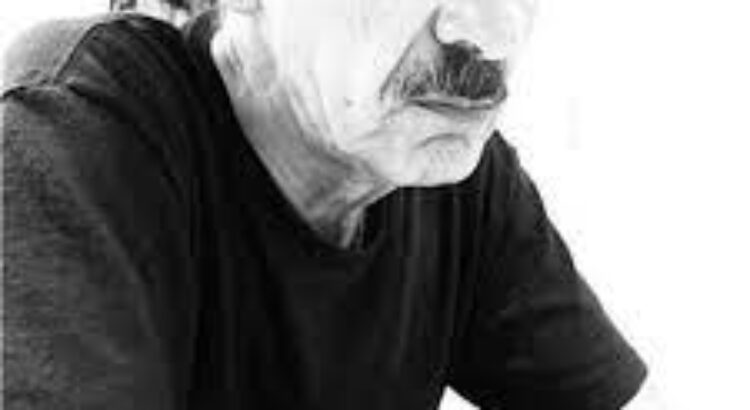

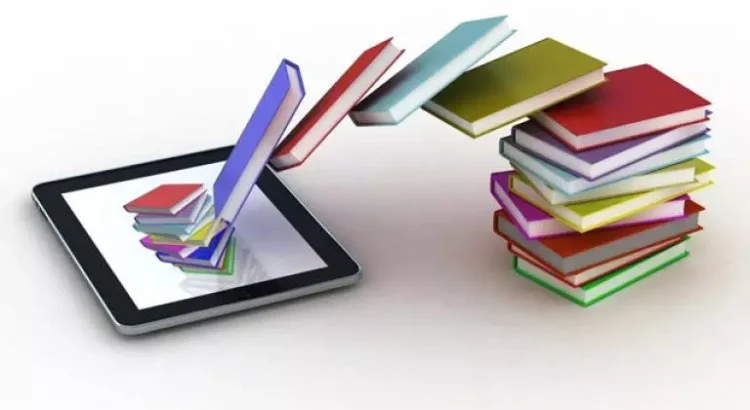









 Users Today : 12
Users Today : 12 Total Users : 35460597
Total Users : 35460597 Views Today : 32
Views Today : 32 Total views : 3419581
Total views : 3419581