Por: Raúl Prada Alcoreza
Lo humano no es una condición natural sino una construcción cultural histórica y social. Si bien el homo sapiens forma parte de los homínidos, cuando hablamos del humano lo hacemos desde el lenguaje, desde la cultura, desde las composiciones sociales. Por eso es histórica, la conciencia de lo humano aparece en un determinado momento o más bien se va a conformando en distintos momentos. Lo que se encuentra en las lenguas de las diferentes culturas, en distintos tiempos arcaicos y de la antigüedad, es la diferenciación entre unos y los otros, entre los que se consideran gente y los que no lo son; en todo caso serían otras clase de gente u otra gente. De principio aparece un autorreferencia para distinguirse de la heterorreferencia, sobre todo respecto a la relación con nosotros. Lo que acabamos de decir ciertamente es muy general, sin embargo ayuda a comprender por lo menos una diferencia anterior a la noción de humano, que luego se va a convertir en concepto. La antropología ha llamado a esto a esta autorreferencia, un primario etnocentrismo.
En las lenguas indoeuropeas se puede rastrear la derivación de humano del concepto de humus, que quiere decir suelo, incluso tierra. ¿Cómo el humus se convierte en homo y cómo el homo se convierte en humano? Ciertamente lo que acabamos de decir tiene que ver con el latín y también con el griego. ¿Pasa algo parecido con otras lenguas? Al respecto hay que distinguir las variaciones fonéticas que pueden aproximar a las palabras de lo que son los desplazamientos figurativos de las metáforas. Esta diferenciación es muy importante cuando nos trasladamos de las lenguas indoeuropeas a otras familias lingüísticas y a otras constelaciones de lenguas.
Ciertamente el concepto homo se aplica no solamente al homo sapiens, sino también a otros homínidos, que se supone que lo antecedieron o, más bien, forman parte de distintas ramas. El tema aquí radica en qué momento el homo sapiens adquiere la conciencia o la comprensión de que es homo humanus. Humano deriva del indoeuropeo ghom-on, que significa humano. Sabemos que hombre significa ser humano, también persona; asimismo en sentido estricto ser humano masculino, es decir varón. Antiguamente, del latín hominem, acusativo de homo, hombre en los dos sentidos. Viene del indoeuropeo ghom-on-, dhghom-on-, hombre en el primer sentido. Literalmente equivalente a terreno, también terrestre, es decir, no celeste. Vale decir el que no es un dios.
En sentido filosófico el humano no es Dios. Ahora bien, ¿es animal? La diferencia entre animal y humano viene dada en la antigüedad sobre todo griega. Sin embargo, en las culturas amazónicas, tomando en cuenta Mitológicas de Claude Lévi-Strauss, se da un devenir animal y un devenir humano, una metamorfosis animal y una metamorfosis humana. Entonces eso depende del referente cultural y lingüístico del que partamos. Por otra parte hay que distinguir en las lenguas indoeuropeas las concepciones antiguas de las concepciones arcaicas, incluso de las concepciones ancestrales.
Cuándo François Hartog expone en Départager L’Humanité, diferencia animales, humanos y dioses. Los humanos se encontrarían en una intermediación entre las bestias y los dioses, respecto a la mortalidad que comparten con los animales y la inmortalidad que encuentran en los dioses, a la cual pretende acceder. La ciencia moderna sabe que el hombre es en realidad un animal, como dice César Vallejo en un poema humano, dejando en claro que no hay dioses. Lo que nos interesa es lo que ocurre con el imaginario humano. ¿Cómo construye su autorreferencia? ¿Cómo construye su heterorreferencia? En este sentido decimos que hay un devenir humano, un devenir inhumano, un devenir alteridad.
Al respecto vamos a hacer tres anotaciones; una que corresponde al Nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche; otra que corresponde a Mitológicas, haciendo hincapié en El hombre desnudo de Claude Lévi-Strauss[1], donde se hace un balance de las cuatro Mitológicas. La tercera corresponde a interpretaciones en la mitología andina. Antes de comenzar diremos que en la lengua aimara se denomina al humano como jaqi y en la lengua quechua como runa.
Notas sobre el nacimiento de la tragedia
La diferencia entre lo apolíneo y los dionisíaco, entre el principio de individuación y el acontecimiento plural, entre la luz y la oscuridad, entre la regla y la transgresión, entre la calma y la festividad, se da según Friedrich Nietzsche en los griegos, tanto como oposición, como contraste, así como compensación y equilibrio, para no decir síntesis dialéctica, que no encaja en la interpretación de Nietzsche. A propósito dice Nietzsche:
“Fue la reconciliación de los adversarios, con determinación nítida de sus líneas fronterizas, que de ahora en adelante tenían que ser respetadas, y con envío periódico de regalos honoríficos; en el fondo, el abismo no había quedado salvado. Más si nos fijamos en el modo como el poder dionisíaco se reveló bajo la presión de ese tratado de paz, nos daremos cuenta ahora de que, en comparación con aquellos sauces babilónicos y su regresión desde el ser humano al tigre y al mono, las orgías dionisíacas de los griegos tienen el significado de festividades de redención del mundo y de días de transfiguración. Sólo en ellas alcanza la naturaleza su júbilo artístico, sólo en ellas el desgarramiento del principium individividuationis se convierte en un fenómeno artístico. Aquel repugnante bebedizo de brujas hecho de evolución y crueldad carecía aquí de fuerza: sólo la milagrosa mezcla y duplicidad de efectos de los entusiastas dionisiácos recuerdan aquel bedizo – como las medicinas nos traen a la memoria los venenos mortales -, aquel fenómeno de que los dolores susciten placer, de que el júbilo arranque al pecho sonidos atormentados. En la alegría más alta resumen el grito del espanto o el lamento nostálgico por una pérdida insustituible. En aquellas festividades griegas prorrumpe, por así decirlo, un rasgo sentimental de la naturaleza, como si ésta hubiera de sollozar por su despedazamiento en individuos. “[2]
Un ejemplo que da Nietzsche es el de la música donde si bien las notas distinguibles tienen que ver con lo apolíneo, la mediodía en cambio es composición dionisíaca. Como se puede ver en el nacimiento de la tragedia a pesar de la distinción individualizanante de lo apolíneo, la trama de la tragedia se envuelve en un tejido dionisíaco. La metamorfosis aparece como sustrato de las figuras de la tragedia. El vínculo con lo plural se da lugar en la oscuridad no iluminada pero que se pronuncia como coro.
“El griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia: para poder vivir tuvo que colocar delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de los olímpicos. Aquella enorme desconfianza frente a los poderes titánicos de la naturaleza, aquella Moira (destino) que reinaba despiadada sobre todo los conocimientos, aquel buitre del gran amigo de los hombres, Prometeo, aquel destino horroroso del sabio Edipo, aquella maldición de la estirpe de los Atridas, que compele a Orestes asesinar a su madre, en suma, toda aquella filosofía del Dios de los bosques, junto con sus ejemplificaciones míticas, por la que perecieron los melancólicos estrucos, – fue superada constantemente, una y otra vez, por los griegos, o, en todo caso, encubierta y sustraída a la mirada, mediante aquel mundo intermedio artístico de los olímpicos. Para poder vivir tuvieron los griegos que crear, por una necesidad hondísima, estos dioses: esto hemos de imaginarlo sin duda como un proceso en el que aquel instinto apolíneo de belleza se fue desarrollando en lentas transiciones, a partir de aquel originario orden divino titánico del horror, el orden divino de la alegría: a la manera como las rosas brotan de un arbusto espinoso. Aquel pueblo tan excitable en sus sentimientos, tan impetuoso en sus deseos, tan excepcionalmente capacitado para el sufrimiento, ¿de qué otro modo habría podido soportar la existencia, si en sus dioses ésta no se le hubiera mostrado circundada de una aureola superior? El mismo instinto que da vida al arte, como un complemento y una consumación de la existencia destinados a inducir a seguir viviendo, fue el que hizo surgir también el mundo olímpico, en el cual la ‘voluntad’ helénica se puso delante un espejo transfigurador.”[3]
De este modo los dioses justifican la vida humana. Los dioses forman parte de la narrativa, el mito es el arquetipo de la narrativa. Es cuando se inventa la trama, el principio, la mediación y el desenlace que hacen al destino. El humano se observa en un espejo celestial pero también en las cavernas laberínticas dónde las sensaciones y las búsquedas se pierden en el abismo. El humano convive con los dioses y los animales, Es parte de un cosmos del cual no sabe si es caos o es orden.
En El universo, los dioses, los hombres; el relato de los mitos griegos[4], Jean Pierre Vernant nos presenta el origen del universo según los griegos antiguos. Al principio solo había vacío, al que se lo llama Caos. En el origen solo existía el Caos, un abismo ciego, oscuro e infinito. En el Caos se engendró la Tierra, que los griegos llaman Gea. La Tierra surgió de las propias entrañas del Caos. En el imaginario griego el Caos aparece como neblina opaca, donde todas las fronteras se confunden, todos los límites se diluyen, incluso en la Tierra, donde se da la claridad, la firmeza y la estabilidad, en lo más hondo, vuelve a hallarse el aspecto caótico del comienzo de todo. En todo caso Gea es la madre universal.
Después del Caos y la Tierra nace el amor primordial Eros. El primer Eros es una manifestación de la energía cósmica. La tierra da nacimiento a Urano, el cielo donde se encuentran todos los astros que la habitan. El otro engendro de la Tierra es Ponto, el agua, todas las aguas, el mar. Urano copuló con la tierra. Se puede decir que Ponto, el mar, al igual que Urano, es el polo opuesto de la Tierra. Vernant dice que:
“Mientras que ésta es sólida y compacta, y en ella las cosas no pueden mezclarse, Ponto es todo lo contrario: es líquido, fluido, informe, inaprensible; sus aguas se mezclan, indiferenciadas y confundidas. En la superficie, Ponto es luminoso, pero en sus profundidades no puede ser más oscuro, lo que lo une, tal como le ocurre a la Tierra, con el Caos.” [5]
Tenemos entonces a Caos, Gea y Eros, además de las dos entidades perdidas por la tierra, Urano y Ponto. Urano es el Cielo de la misma manera que Gea es la Tierra. En estas circunstancias Urano no deja de desenvolverse en el mismo cuerpo de Gea, hablamos de una actividad primordial, que tiene características sexuales, cubrir a Gea, coparla incesantemente, poseerla permanentemente; no sucede otra cosa, es lo único que ocurre.
“La pobre tierra se encuentra entonces preñada de una serie de criaturas que no pueden salir de su seno, que son alojadas en el mismo lugar en que las ha concebido tras ser fecundada. Como el Cielo no se separa jamás de Tierra, entre los dos no existe un espacio que permita a sus criaturas, los Titanes, salir a la luz y tener una existencia autónoma. No pueden adoptar la forma que les corresponde, no pueden llegar a ser unos seres individualizados porque están continuamente comprimidos en el sexo de Gea, de la misma manera que Urano estaba incluido en su seno antes de nacer.” [6]
Los hijos de Gea y Urano son los seis Titanes y las seis hermanas, las Titánides. El mayor de los titanes se llama Oceano, es el cinturón líquido que rodea el universo, se conforma como esfera, de tal manera que su principio y su fin son lo mismo. El gran río cósmico se mueve curvándose sobre sí mismo; el más joven de los Titanes se llama Cronos. Después vienen dos tríos de seres monstruosos, en el primero están los cíclopes, Brontes, Estéropes y Arges. El segundo trío monstruoso está conformado por los denominados Hecatonquiros, Coto, Briarero y Ginges. Los primeros se caracterizan por contar con un solo ojo, en tanto que los segundos son seres de talla gigantesca, dotados de cincuenta cabezas y cien en brazos, cada uno de los cuales cuenta con una fuerza descomunal.
Agobiada Gea de estar sometida a Urano y de encontrarse abultada por sus hijos, aconseja a los Titanes rebelarse. Todos temen a su padre, que lo consideran muy poderosos, salvo Cronos, que se presta a la conspiración de la madre. Al castrar el miembro viril de su padre, justamente cuando copula con gea, Cronos abre el camino para el nacimiento del Cosmos, separa el Cielo de la Tierra.
“Abandonemos por un instante la descendencia de la Tierra y recuperemos la del Caos. Éste engendró a dos criaturas: Érebo y Nix, la noche. Como prolongación directa del Caos, el Érebo es la oscuridad sombría, la fuerza de la oscuridad en un estado puro, que no se mezcla con nada. El caso de Nix es diferente. También ella, al igual que Gea, engendró unas criaturas sin unirse a nadie, por una parte, el Éter, la luz celestial pura y constante, y, por otra, Hémera, el Día la luz diurna.” [7]
Comparando se puede decir que Érebo representa a la oscuridad total en cambio el Éter expresa a la luminosidad absoluta. Arriba se encuentran los dioses celestiales en el Éter luminoso, abajo se encuentran los dioses subterráneos, los que han sido derrotados y desterrados al Tártaro. De la sangre de Urano, que brota una vez que fue decapitado su miembro, nacen junto con las Erinias, los Gigantes y las Melíades, Las ninfas de los enormes árboles que son los fresnos. Las Melíades, que son guerreras, tienen vocación por la matanza. La madera con que están hechas las Lanzas que utilizan son de estos árboles. Se puede decir que de la sangre de Urano nacen tres clases de deidades que corresponden a la violencia, al castigo, al combate, a la guerra y a la matanza. Una figura griega sintetiza esta violencia, Éris, es decir, el conflicto, asimismo la discordia en la misma familia, como el caso de las Erinias.
Si de la sangre del miembro de Urano nacen todas estas deidades, del mismo miembro que flota en el mar y la espuma de su esperma que se mezcla con el mar, de esta combinación espumosa alrededor del sexo, que se mueve con las olas, nace una criatura soberbia, Afrodita. Esta diosa viene acompañada por un séquito, lo forman Eros e Hímero, el Amor y el Deseo. Hay que anotar que este segundo Eros no es el Eros primordial, sino un Eros que distingue lo masculino y lo femenino; se dice que es hijo de Afrodita. De este modo nos encontramos como en una segunda creación que se diferencia de la creación primordial. Al castrar Cronos al padre ha constituido dos fuerzas complementarias, una de las cuales se llama Éride, la Discordia, La otra se llama Eros, el Amor.
Notas sobre las Mitológicas
En Lo crudo y lo cocido, en La miel y las cenizas, en El origen de las maneras de mesa y en El hombre desnudo, Caude Lévi-Straus interpreta la racionalidad propia de los mitos del continente americano, de Sur a Norte[8]. En la primera Mitológicas se constata la diferencia entre naturaleza y cultura. Diferencia que incorpora a la naturaleza en la invención de la cultura, sobre todo debido al uso del fuego, a la clasificación de lo comestible, plantas y animales. A la culinaria que supone la cocción. En la segunda Mitológicas se destaca el efecto del fuego destructivo, que hace imposible el consumo. Incursionado en el consumo y clasificación de la miel. Recolectando miel usando el fuego que provoca humo y ahuyenta a las abejas. Así como se da cuenta del origen del tabaco. En la tercera Mitológicas se ocupa del ordenamiento de la alimentación, aunque también vinculado a la abundancia o escasez de los peces, que a su vez se encuentra conectado con la aproximación o alejamiento de las constelaciones, la Cabellera de Berenice y las Pléyades. En la cuarta Mitológicas se toman en cuenta mitos de Norteamérica y se los compara con mitos de Sudamérica, encontrándose su conjunción completaría, continua y en transformaciones, haciendo integralmente un mito único. Claude Lévi-Strauss escribe:
“De un extremo al otro del nuevo mundo se diría que pueblos que hablan lenguas, llevan géneros de vida, practican usos y costumbres que no tienen nada en común, tratansen tenazmente de descubrir, bajo los más diversos climas, ciertas formas de vida animal (y sin duda otro tanto en los demás reinos), de seguirles la pista, por decirlo así, asimilando, cuanta vez les fuera posible, especies, géneros o familias, a fin de preservarle a tal lo cual el papel de algoritmo al servicio del pensamiento mítico para efectuar las mismas operaciones.” [9]
Dejaremos de lado el uso de la teoría de conjuntos y de la matemática para interpretar los mitos por parte de Claude Lévi-Strauss, empero tomaremos en cuenta su concepción musical para interpretar los mitos como composición de melodías. Lo que importa aquí es la correspondencia entre cosmos, ecología y biología, haciendo intervenir sus dinámicas en tanto metamorfosis cosmológicas, zoológicas y biológicas. La relación sexual también se entrelaza con lo que podríamos llamar los entramados del tejido complejo, el de la vida, al que hacen referencia a los mitos.
Todos los seres que intervienen en los mitos son sujetos, tienen voluntad propia, deseos, son personas e intervienen en la trama y en los desenlace. Sabemos que el mito tiene que ver con el origen, en este sentido dijimos que se ocupa del origen del fuego, diferenciando fuego útil de fuego destructivo, que tiene que ver con el origen de la cultura, concretamente de la cocina, diferenciando lo crudo de lo cocido. Tiene que ver con el origen de los instrumentos de caza, empero también con el origen de la agricultura. Aunque también con el origen del agua. Asimismo con el origen de los vientos. Por lo tanto podríamos hablar de los mitos y de los orígenes de todo.
Se puede decir que en principio fueron los animales, que actúan respecto a los elementos, a el agua, a la tierra, a el aire, a el fuego. Entre ellos se encuentra el humano, que indistintamente puede ser animal o humano. Al que le ocurren toda clase de accidentes, de malentendidos y también de satisfacciones, que son narradas en los mitos. Pueden distinguirse por lo que le pasa al humano, sea hombre o mujer, niño o anciano. Lo que le pasa explica la abundancia o la escasez, también explica la anatomía y las características de los animales. Entonces estamos ante entrelanzamientos comprometidos, que explican los orígenes y dan lugar a los desenlaces.
Entonces se trata de un devenir animal y de un devenir humano, en el contexto del devenir de las estrellas y la constelaciones, que reaparecen en el devenir de los elementos, agua, tierra, aire y fuego. El humano está integrado en esta polifonía.
En Mil mesetas Gilles Deleuze y Félix Guattari, se refieren a estos de devenires en el capítulo Devenir-intenso, devenir-animal, devenir-imperceptible. Escriben:
“Jung ha elaborado una teoría del arquetipo como inconsciente colectivo, en la que el animal tiene un papel especialmente importante en los sueños, los mitos y las colectividades humanas. Precisamente, el animal es inseparable de una serie que implica el doble aspecto progresión-regresión, y en la que cada término desempeña el papel de un transformador posible de la líbido (metamorfosis). De ahí deriva todo un tratamiento del sueño, puesto que, dada una imagen inquietante, se trata de integrarla en una serie arquetípica. Una serie de este tipo puede implicar secuencias femeninas o masculinas, infantiles, pero también secuencias animales, vegetales, o incluso elementales, moleculares. A diferencia de la historia natural, el hombre ya no es el término eminente de la serie, puede serlo un animal en lugar del hombre, el león, el cangrejo o el ave de presa, la pulga, con relación al acto, tal función, según tal exigencia de lo inconsciente. Bachelard escribe un hermoso libro jungiano cuando establece la serie ramificada del Lautreamont, teniendo en cuenta el coeficiente de velocidad de las metamorfosis y el grado de perfección de cada término en función de una agresividad pura como razón de la serie: El colmillo de la serpiente, el cuerno del rinoceronte, el diente del perro y el pico de la lechuza, y, ascendiendo en la serie, la garra del águila o del buitre, la pinza del cangrejo, las patas del piojo, la ventosa del pulpo. En el conjunto de la obra de Jung, toda una mímesis reúne en sus redes la naturaleza y la cultura, según analogías de proporción en las que las series y sus términos, y sobre todo, los animales que ocupan en ellas una situación media, aseguran los ciclos de conversión naturaleza-cultura-naturaleza: Los arquetipos como representaciones analógicas“.
“¿Acaso es un azar que la estructuralismo haya denunciado con tanta intensidad esos prestigios de la imaginación, el establecimiento de la semejanzas a lo largo de la serie, la imitación que recorre toda la serie y la lleva hasta el final, la identificación de este último término? Nada más explícito a este respecto que los célebres textos de Lévi-Strauss relativos al totemismo: Superar las semejanzas externas hacia las homólogas internas. ya no se trata de instaurar una organización serial de lo imaginario, sino un orden simbólico y estructural del entendimiento. Ya no se trata de graduar semejanzas y delegar en última instancia a una identificación del Hombre y del Animal en el seno de una participación mística. Se trata de ordenar las diferencias para llegar a una correspondencia de las relaciones. Pues el animal se distribuye, de por sí, según relaciones diferenciales u oposiciones distintivas de especies; y lo mismo ocurre con el hombre, según los grupos considerados. En la institución totémica, no se dirá que el grupo de hombres se identifica con tal especie animal, se dirá: Lo que el grupo A es al grupo B, la especie A’ lo es la especie B’. Estamos ante un método profundamente diferente del precedente: Dados dos grupos humanos, cada uno con su animal-tótem, habrá que descubrir en qué medida los dos tótems mantienen relaciones análogas a las de los dos grupos- lo que la Corneja es al Halcón.” [10]
Un poco más abajo concluyen:
“El estructuralismo es una gran revolución, el mundo entero deviene más razonable. Considerando los dos modelos, el de la serie y el de la estructura, Lévi-Strauss no se contenta con hacer que la segunda se beneficie de todos los prestigios de una verdadera clasificación, remite la primera al dominio oscuro del sacrificio, que presenta como el usuario e incluso carente de buen sentido. El tema serial del sacrificio debe dar paso al tema estructural de la institución totémica bien entendida. Y, Sin embargo, una vez más, entre las series típicas y las estructuras simbólicas, se establecen muchos compromisos, como en la historia natural.”
Teniendo en cuenta estas consideraciones, comparando con lo que se dice en Départager l’humanite, de François Hartog, podemos decir que el humano cristiano, que el humano del renacimiento, el humano social, han perdido la memoria y el imaginario de estas conexiones, desplazamientos transformaciones moleculares, de estas metamorfosis y devenires que hacen a la vida.
Lo crudo y lo cocido
¿Qué se hace a lo crudo para que se convierta en cocido? El fuego. Por eso es importante el origen del fuego. Es este origen el que interpreta el mito. Sin embargo, el origen del fuego viene acompañado por otros orígenes, por ejemplo el origen del agua, así como el origen de los instrumentos de caza, que llamaremos también el origen de la técnica. No podemos dejar de hablar al respecto del origen de la agricultura, que está ligada al agua, al uso del agua. Todos estos orígenes tienen que ver con la fecundidad y la fertilidad, con la reproducción. Así como, volviendo al principio, con la alimentación.
Respecto al uso del fuego y al uso del agua es importante clasificar a los animales que se pueden cazar y a los animales que no se pueden cazar, a los animales que se pueden comer y a los animales que no se pueden comer; distinguirlos según su cualidad e impacto. Lo mismo ocurre con las plantas, es indispensable diferenciar las plantas que se pueden comer de las plantas que no se pueden comer. La cocción es importante, empero el uso del fuego no puede ser desmesurado, pues puede terminar quemando lo que se cuece, incluso destruir las viviendas si se expande. Lo mismo ocurre con el agua, un uso adecuado del agua permite la agricultura, en cambio cuando desborda destruye la agricultura.
La relación de los humanos con los animales está íntimamente imbricada, entrelazada. Se trata de relaciones abigarradas. No hay una decisión clara entre humanos y animales, pues se comunican, incluso hablan, se comprometen, establecen alianzas. Hay como una conciencia de la complementaridad entre humanos y animales, de la coexistencia y la cohabitación en los territorios, en los ríos y en las costas. En unos casos los animales aparecen como deidades, poseedores del fuego, de las técnicas y de los saberes, que son entregados a los humanos, después de haber llegado a acuerdos.
En los mitos amazónicos el jaguar juega un papel crucial en esto de la transferencia del fuego a los humanos, en el enseñarles a comer carne cocida y entregarles los instrumentos de caza. El jaguar es, a su vez, tenido y aceptado en el entorno de las viviendas de la comunidad, de sus casas. De la misma manera los otros animales juegan un papel de intermediación en la relación entre el jaguar y los humanos. A su vez la mujer hace de intermediación entre hombres y el jaguar. Experimenta la metamorfosis. Aunque esta mujer haya sido asesinada por los hombres, ha cumplido un papel importante en la intermediación, por lo tanto en la transferencia del fuego, de las técnicas y de los saberes, sobre todo de la cocción, fuera de estar ligado todo esto con la agricultura.
De acuerdo a Lévi-Strauss un conjunto de mitos sobre un origen hacen un sistema; por ejemplo, los mitos de origen de la cocina hacen un sistema. Lo mismo podemos decir de los mitos de origen de los cerdos salvajes. Entre ambos sistemas se dan relaciones suplementarias así como, en contraste, relaciones complementarias. De la misma manera podemos decir respecto de los otros mitos de origen, que hacen a otros sistemas; por ejemplo, los mitos de origen de los instrumentos de caza, los mitos de origen de la agricultura, así como los mitos de origen del tabaco, también en contraposición de la miel. Todos los mitos funcionan circularmente, integrándose en el imaginario colectivo de las narrativas mitológicas. Los mitos del desanidador de pájaros, Bororo y Ge, se conectan con los mitos del origen del tabaco, Toba, Matako, Tereno y Bororo. A su vez se conectan con los mitos de los cerdos salvajes, Mundurucu, Cariri y Bororo. Articulando los elementos de la carne, el fuego y el tabaco.
Lo crudo y lo cocido, la primera Mitológicas, es la base de mitos de los que se parte, para abordar las constelaciones de mitos que se consideran en el resto de las Mitológicas. En Lo crudo y lo cocido se comienza con la Obertura, en El Hombre desnudo se culmina con Finale.
Notas sobre la mitología andina
En el mundo andino, de la misma manera, los mitos hacen de substrato del imaginario social. Llegar a los mitos, en sus versiones ancestrales se hace difícil, no solo debido al tiempo, sino por la intermediación de los que registraron los mitos, que básicamente fueron cronistas. Su traducción no deja de ser cerrada y obviamente escuchada y leída desde la perspectiva de los conquistadores. Sin embargo, a pesar de este sesgo se puede buscar una interpretación más adecuada acudiendo a la figuras y metáforas que se transmiten en la traducción y en la crónica. Uno de los mitos tiene que ver con la deidad Wiraqucha, que en algunos casos, precisamente desde el sesgo cristiano de los cronistas, lo consideraron como el creador del mundo. Sin embargo, en sociedades politeísta no hay una sola deidad, sino muchas, dependiendo de la concepción de las fuerzas inherentes en los seres con los que se entra en contacto. Para llegar a las metáforas es importante la interpretación filológica y lingüística, por lo menos de los términos con los que se nombra a la deidad. Por ejemplo en el caso de Tiksi Wiraqucha se puede decir que se trata del fundamento, Tiksi, y del viento que deambula sobre las espumas del lago. En el sesgo de interpretación se descompone el término de Wiraqucha en Wayra y quchua. Deidad “de tez blanca y pequeña estatura, de ojos grandes, que hace cuatro milenios emergió de la nada y enseñó a los habitantes de las tierras andinas los valores éticos”. Se nota que la última parte de esta interpretación está marcadamente sesgada; esto lo sabemos por los datos que nos ofrece, lo de los cuatro milenios y lo de los valores éticos. Sin embargo ya es una mejor aproximación, distinta a la que lo concibe como deidad única.
Otra deidad es Kon, se trata de “un antiguo huaca o dios andino, principalmente reverenciado en la costa. Su culto fue parte de la vida de lejanas culturas. Apareció del norte, creando, poblando y dando moldes civilizatorios. Después transformó a toscos y derrotados nativos en animales negros. No calzaba en su cuerpo etéreo el sistema óseo, pero si se desplazaba con prodigiosa rapidez. En eras muy remotas, se hizo presente, aplanando los montículos, cortando los valles sólo con la potencia de sus palabras. Llenó la tierra de pobladores humanos y les llenó de frutos sabrosos. Sin embargo, por negarle el culto debido, castigó a los hombres, retirando la lluvia y transformando los fecundos terrenos en estériles desiertos. Los peores de estos hombres castigados fueron desterrados al mundo antiguo donde se convirtieron en gigantes comehombres, los huajunes. Desde aquel entonces, no volvió a llover en la costa y dejó apenas pocos ríos, cuyas aguas retribuían el tesón humano de sobrevivir.”
Kon es la deidad del desierto. Encargado de dar castigo a los nativos, que corresponde al secado de los terrenos de la costa, donde ya no llueve desde entonces. Kon es conocido también como Wakon. Atañe al dios del viento y la lluvia, en lo que respecta a la mitología incaica. El dios Kon vino desde el Norte, apareciendo por primera vez en el mar. En algunas leyendas, Kon es establecido como hijo de los dioses Inti y Mama Quilla.
“No está definido el significado exacto del nombre Kon. Al provenir de culturas más antiguas que la incaica, se hace más complicado la búsqueda sobre su definición. No obstante, para el antropólogo Alfredo Torero, el término Kon parece tener origen en las culturas que florecieron en el Norte. Uno de los factores que apoya esta teoría se encuentra en la descripción de Kon por el historiador Francisco López de Gómars, 1552. El historiador describe a la deidad de la manera siguiente:
Dicen que al principio del mundo vino por la parte septentrional un hombre que se llamó Kon, el cual no tenía huesos. Andaba mucho y ligero; acortaba el camino abajando las sierras y alzando los valles con la voluntad solamente y palabra, como hijo del Sol que decía ser. Hinchó la Tierra de hombres y mujeres que crió y dióles mucha fruta y pan, con lo demás a la vida necesario.[11]
Gustavo Solís Fonseca, en La lengua Culli revisitada, dice que “Kon fue un vocablo registrado en la lengua culli, la provincia de Huamachuco, como Coñ. Asimismo, dicho término tiene por significado agua. El significado se puede ajustar perfectamente a la definición del relato mítico – “sin huesos”, “camino acortado” –, es decir, la deidad era como el agua que bajaba de los cerros, se transformaba en ríos, cavaba las montañas, desbravaba la floresta.” A propósito también se puede revisar de J.Limage y Lupita Montesinos, Conquista y mestizaje en el Tahuantinsuyu: Elementos religiosos y literarios en dos crónicas andinas.
Otra deidad es Naylamp quien “navegando desde el Oeste, llegó (como) un intrépido personaje, llegado a las playas. Lo acompañaba un gran séquito y una corte espléndida. Llevaban consigo la escultura de la deidad llamada Ñam Pallac. Termino que dio origen al topónimo ‘Lambayeque’. Por varios años realizaron avanzadas de conquista, extendiendo su dominio por amplios sectores de la costa de Lambayeque. Impulsaron el culto de Ñam Pallac, le erigieron en su honor un santuario, en el sitio denominado Chot. En las fiestas que le dedicaban, tañían caracoles – a modo de trompetas – que derramaban polvos de esas conchas de mar, en calidad de sustancia sagrada. Un día menos pensado, Naylamp desapareció, abriendo sus alas remontó hacia lejanías insondables. Hasta en la actualidad esperan su retorno.”
También están los gigantes del llano costero. “Muchos yacimientos arqueológicos se hallan en la costa. Son las mansiones de unos aborígenes que construyeron sus poblaciones, edificaron sus mansiones. Y en una época difícil de precisar, se produjeron lluvias torrenciales o Unu Pachacuti (el agua que trastorna la Tierra), que inundaron las poblaciones. Sus habitantes huyeron a las partes altas y algunos pudieron sobrevivir. Al retornar se encontraron con unos gigantes y se armó una guerra desigual, los aborígenes se escondieron en cuevas y así vivieron muchísimos años. Por fin, apareció por los aires montando un qoa o puma alado, un joven que con su warak’a (honda gigante andina) de rayos hería mortalmente a los gigantes (es posible que dicho joven no sea otro más que Wiraqucha o el mismo Illapa). Este impetuoso y mancebo guerrero siguió venciendo a los poderosos gigantes, mientras guiaba a los aborígenes a armarse contra ellos y vencerlos con estrategia. Luego de la derrota de los gigantes, retornaron los antiguos pobladores a ocupar sus tierras de Chincha, que usurparon aquellos colosos. Los gigantes fueron desterrados al mundo antiguo, donde se convirtieron en los temibles s’oqas, gigantes de fuego translucidos cuyos nervios parecen de roca y reemplazaron a sus huesos.”
Según Ariadna Baulenas I Pubill, en La evolución de la divinidad Illapa en el Tahuantinsuyu: Poder y conflicto entre la élite cusqueña, “Otra deidad importante es Illapa, “conocido también como: Apu Illapa, Ilyapa, Chuquiylla, Catuilla, Intillapa o Libiac. Es el dios del rayo, el trueno, el relámpago, la lluvia y la guerra, dentro de la mitología incaica. El rayo era reverenciado, por lo general, como una deidad de jerarquía suprema dentro de toda el área andina; por lo que recibía diversos nombres: Yana Raman o Libiac, de los Yaros o Llacuaces; Pariacaca, de los Yauyos; Apocatequil, de los Cajamarca; Tumayricapac, de los Yaros de Chinchaycocha; Pusikaqcha, del altiplano sur; entre otros. Durante la expansión del Tahuantinsuyo, estas divinidades pasarían a convertirse en variantes regionales del dios Illapa.”
“Al igual que otros dioses incaicos, Illapa posee múltiples atribuciones que se extienden desde sus atribuciones fundamentales, pues Illapa no solamente encarnaba la energía pura del rayo, sino que encarnaba al cielo y los fenómenos atmosféricos, originados en la bóveda celeste. Como divinidad soberana del clima, estaba en su voluntad las condiciones óptimas para la vida. A manera de hacer escarmentar a la humanidad, la divinidad manifestaba su decepción enviando catastróficas granizadas, tormentas e inundaciones para aniquilar a los transgresores y acabar con los cultivos, que son la base del sustento del imperio. De lo contrario, la divinidad proveerá la caída del liquido celeste para la fertilización de la tierra y, de esta manera, las cosechas y cultivos pueden considerarse fructíferos. Este último punto vincula a la deidad celeste con la agricultura y fertilidad.”
“Otra de las atribuciones destacadas de Illapa era la guerra, puesto que su figura jugaba un papel primordial en contextos bélicos. Illapa fungía como el principal numen protector de las campañas militares incas durante la expansión del Tahuantinsuyo. Debido a sus facultades como dios del clima y dios de la guerra, Illapa fue venerado a tal punto de ser considerado como el tercer dios más importante dentro del panteón incaico. Su culto solamente era superado por el culto del dios Wiraqucha e Inti.”
Hay que anotar la presencia mitológica de los Titanes de Tiahuanaco. “Era un pueblo en donde gobernaban los llamados titanes; gente grande y sabia. En aquel pueblo todo era enorme, es por eso que existen estatuas en sus calles llamados monolitos, conmemorando la existencia de estos gigantes sabios que fueron destruidos por un enorme diluvio universal, ahora solo queda para evidenciar su existencia los ya mencionados monolitos.”[12]
Respecto a la mitología andina nada mejor que consultar Dioses y hombres de Huarochiri. Narración quechua recogida por Francisco de Ávila, en 1598. Traducida al castellano por José María Arguedas.
Al respecto de las mitologías e interpretaciones que hemos tomado en cuenta hasta ahora debemos decir que estas mitologías diferencian dioses y humanos, establecido entre los humanos y los animales metamorfosis y vínculos concomitantes. El tema de la mortalidad y de la inmortalidad no queda resuelta, pues plantean retornos abigarrados. En consecuencia podemos decir que todas las mitologías de la sociedades antiguas y ancestrales se complementan, forman parte de construcciones arquetípicas de los imaginarios sociales, de sus interpretaciones iniciales sobre los orígenes y los acontecimientos.
En los mitos los protagonistas de la trama son las fuerzas inmanentes, los animales, los acontecimientos. Los humanos padecen y gozan de estas fuerzas, adoran o sacrifican a los animales, interpretan los acontecimientos.
En el capítulo dos, Cómo sucedió Cuniraya Wiraqucha en su tiempo y cómo Cahillaca parió a su hijo y lo que pasó, de Dioses y hombres de Huarochiri, se tiene la siguiente interpretación mitológica:
“Este Curinaya Wiraqucha, en los tiempos más antiguos, anduvo, vagó, tomando la apariencia de un hombre muy pobre; su yacolla (manto) y su cisma (túnica) hechas jirones. Algunos, que no lo conocían, murmuraban al verlo: ‘miserable piojoso’, decían. Este hombre tenía poder sobre todos los pueblos. Con sólo hablar conseguía hacer concluir andenes bien acabados y sostenidos por muros. Y también enseñó a hacer los canales de riego arrojando (en el barro) la Flor de una caña llamada pupuma; enseñó que los hicieran desde su salida (comienzo). Y de ese modo, haciendo unas y otras cosas anduvo, emperrando (humillando) a los huacas de algunos pueblos, con su sabiduría.”
“Y así, en ese tiempo, había una huaca llamada Cavillaca. Era doncella, desde siempre. Y como era hermosa, los huacas, ya uno, ya otro, todos ellos: ‘voy a dormir con ella”, diciendo, la requerían, la deseaban. Pero ninguno consiguió lo que pretendía. Después, sin haber permitido que ningún hombre cruzara las piernas con las de ella, cierto día se puso a tejer al pie de un árbol de lúcuma. En ese momento Cuniraya, como era sabio, se convirtió en pájaro y subió al árbol. Ya en la rama tomó un fruto, le echó a su germen masculino e hizo caer el fruto delante de la mujer, ella también parió una doncella. Durante un año la crío dándole sus pechos a la niña. ‘¿Hija de quién será?, se preguntaba. Y cuando la hija cumplió el año justo ya gateaba de cuatro pies, la madre hizo llamar a los huacas de todas partes. Quería que la reconocieran. Los huacas, al oír la noticia, se vistieron con sus mejores trajes. ‘A mí ha de quererme, a mí ha de quererme’, diciendo, acudieron al llamado de Cavillaca.”
“La reunión se hizo en Achicocha dónde la mujer vivía. Y allí, cuando ya los huacas sagrados de todas partes estaban sentados, allí la mujer les dijo: ‘Ved hombres, poderosos jefes, reconoced a esta criatura. ¿Cuál de vosotros me fecundó con su germen?’, les iba diciendo. Y ninguno de ellos contestó: ‘Es mío’. Y entonces, como Cuniraya Wiraqucha, del que hemos hablado, sentado humildemente, aparecía como un hombre muy pobre, la mujer no le preguntó a él. “No puede ser hija de un miserable”, diciendo, asqueada de ese hombre harapiento, no le preguntó; porque este Curinaya estaba rodeado de hombres hermosamente vestidos. Y como nadie afirmara: ‘Es mi hija’ ella le habló a la niña: ‘Anda tu misma y reconoce a tu padre’. Entonces, la criatura empezó a caminar a cuatro pies hasta el sitio en que se encontraba el hombre haraposo. En el trayecto no pretendió subir al cuerpo de ninguno de los presentes; pero apenas llegó ante el pobre, muy contenta y al instante, se abrazó de sus piernas. Cuando la madre vió esto, se enfureció mucho: ‘¡Qué asco! ¿Es que yo pude parir a la hija de un hombre tan miserable’ exclamando, alzó a su hija y corrió en Dirección del Mar. Viendo esto: “Ahora mismo me ha de amar’, dijo Curinaya Wiraqucha y, vistiéndose con su traje de oro, espantó a todos los huacas; y como estaban así, tan espantados, los empezó a arrear y dijo: ‘Hermana Cavillaca, mira a este lado y contémplame; ahora estoy muy Hermoso’. Y haciendo relampaguear su traje, se cuadró muy enhiesto. Pero ella ni siquiera volvió los ojos hacia el sitio donde estaba Curinaya; se quedó huyendo hacia el mar. ‘Por haber parido a la hija inmunda de un hombre despreciable, voy a desaparecer’ dijo, y diciendo, se arrojó al agua. Y allí, hasta ahora, en ese profundo Mar de Pachacamac se ven muy claro dos piedras en forma de gente que allí viven. Apenas cayeron al agua, ambas (madre e hija) se convirtieron en piedra.”
“Entonces, este Cuniraya Wiraqucha: ‘mi hermana ha de verme, ha de aparecer’, diciendo, llamándola y clamando, se alejó del sitio (Anchicocha). Y se encontró con un cóndor. Le preguntó al cóndor: ‘Hermano: ‘¿dónde te encontraste con ella, con esa mujer?’. ‘Muy cerca de aquí’, le contestó el cóndor, ‘has de encontrarla’. Y Cuniraya le dijo: ‘ tendrás larga vida. Cuando mueran los animales salvajes, ya sea guanaco o vicuña, o cualquier otro animal, tú comerás su carne. Y si alguien te matara, ése, quién sea, también morirá’. Así le dijo.”
“Después se encontró con el zorrino. Y cuando le preguntó: ‘hermano ¿adónde te encontraste con ella’, con esa mujer?’; el zorrino le contestó: ‘Ya nunca la encontrarás; se ha ido demasiado lejos’. ‘por haberme dado esa noticia, tú no podrás caminar durante el día, nunca, pues te odiarán los hombres; y así, odiado y apestado, sólo andarás de noche y en el desprecio padecerás’, le dijo Curinaya. Poco después se encontró con el puma. El puma le dijo a Cuniraya: ‘Ella va muy cerca, has de alcanzarla’. Cuniraya le contestó: ‘tú has de ser amado; comerás las llamas de los hombres culpables. Y si te matan, los hombres se pondrán tu cabeza sobre su cabeza en las grandes fiestas, y te harán cantar; cada año degollarán una llama, te sacaran afuera y te harán cantar’. Luego se encontró con un zorro, y el zorro le dijo: ‘Ella ya está muy lejos; no la encontrarás’. Cuniraya le contestó: “A ti, aún cuando camines lejos de los hombres, que han de odiarte, te perseguirán; dirán: ‘ese zorro infeliz’, y no se conformarán con matarte; para su placer, pisarán tu cuero, lo maltratarán’. “
“Después, se encontró con un halcón; el halcón le dijo: ‘Ella va muy cerca, has encontrarla’, y Cuniraya le contestó: ‘Tú has de ser muy feliz; al almorzarás picaflores y luego comerás pájaros de todas clases. Y si mueres, o alguien te mata, con una llama te ofrendarán los hombres; y cuando canten y bailen, te pondrán sobre su cabeza, y allí, hermosamente, estarás,.”
“En seguidas se encontró con un lorito; y el lorito le dijo: ‘Ella ya venció una gran distancia; no la encontrarás’. Cuniraya le contestó: ‘Tú caminarás gritando siempre demasiado, te descubrirán por los gritos y te espantarán; vivirás padeciendo’.”
“Y así, a cualquiera que le daba buenas noticias, Cuniraya le confería dones, y seguía caminando, y si alguien le desalentaba con malas noticias, lo maldecía, y continúa andando. (Así, llego hasta la orilla del Mar. Apenas hubo llegado al Mar, entró al agua, y la hizo hinchar, aumentar. Y de ese suceso los hombres actuales dicen que lo convirtió en castilla; ‘el antiguo mundo también a otro mundo va’).”
“Y volvió hacia Pachacamac, y allí entonces, llego hasta donde vivían dos hijas jóvenes de Pachacamac. Las jóvenes estaban guardadas por una serpiente. Poco antes de que llegara Cuniraya, la madre de las dos jóvenes fue a visitar a Cavillaca en el fondo del Mar en que ella se arrojó; el nombre de esa mujer era Urpayhuachac. Cuando la mujer salió de visita, este Cuniraya Wiraqucha hizo dormir a la mayor de las muchachas, y como pretendió el dormir con la otra hermana, ella se convirtió en Paloma y se echó a volar. Y por eso, a la Madre, la llamaron: ‘la que pare palomas’.”
“En aquel tiempo, dicen, no existía ni un solo pez en el mar. Únicamente la mujer a quien llamaban ‘La que pare palomas’ criaba (peces) en un pequeño pozo que tenía en su casa. Y el tal Cuniraya, muy enojado: ‘¿Por qué esta mujer visita a Cavillaca en el fondo del agua?’, diciendo, arrojó todas las pertenencias de Urpayhuachac al gran Mar. Y sólo desde entonces, en el lago grande, se crearon y aumentaron mucho los peces. Entonces ése, al que nombraban Cuniraya, anduvo por la orilla del gran lago; y la mujer Urpayhuachac, a quien le dijeron como sus hijas habían dormido, enfurecida persiguió a Cuniraya. Y cuando venía persiguiéndolo y llamándolo; ‘¡Oh!’, diciendo, se detuvo. Entonces le habló (ella): ‘Únicamente voy a despiojarte’. Y empezó a despiojarlo. Y cuando ya estuvo despiojado, ella, en ese mismo sitio, hizo elevarse un gran precipicio y pensó: ‘Voy a hacer caer allí a Cuniraya’. Pero en su sabiduría, sospechó la intención de la mujer. ‘Voy a orinar un poquito, hermana’ diciendo, se fue, se vino hacia estos lugares y permaneció en ellos, en sus alrededores o cercanías, mucho tiempo, haciendo caer en el engaño a los hombres y a los pueblos.” [13]
El mito vincula los elementos primordiales, el agua, la tierra, el aire, el fuego, en la composición de una melodía constante. La deidad del viento se mueve con fuerza incontenible, mueve las aguas generando espuma, dando lugar a una visión antropomorfa, siendo antes una percepción ecológica o climática, sobre todo atmosférica. La metamorfosis de las fuerzas inmanentes se manifiesta en esta conversión imaginaria de la visibilidad y percepción, convertidas en figuras. Wiraqucha es esta metáfora mitológica que expresa la fuerza atmosférica, que está vinculada con otras fuerzas inmanentes y hacen al acontecimiento de la vida.
El vínculo entre deidades y Anthropos es una de las características del mito. El humano explica su presencia a través de estás vinculaciones con las fuerzas inmanentes consideradas deidades. Una de las características de las conexiones entre deidades y humanos viene dada por la seducción, por el deseo y su realización sexual, mediante ardides o, en su caso, por posesiones violentas.
La composición de la trama del mito no deja de tejerse a partir de contrastes, oposiciones, dualismos y hasta contradicciones, que se resuelven de manera paradójica o mediante el recurso de las transformaciones. En esta dialéctica del mito se da lugar a recorridos tortuosos dónde se diferencian las experiencias de los sucesos en curso. En pocas palabras se da lugar a la clasificación de animales y de plantas en vinculación con las fuerzas del acontecimiento.
Se les atribuye nombres y se les asigna destinos, que pueden ser de condena o de elogio. Esto les ocurre a los animales con los que se encuentra Wiraqucha, cuando pierde a la mujer de sus deseos y a quien había fecundado. Convertido en ave deja sus gérmenes en la fruta de un árbol, fruta que será consumida por la doncella deseada, quien quedará preñada por la deidad astuta.
Se trata de una deidad que oculta su potencia, vistiéndose pobremente, presentándose indigentemente, en contraste con los huacas, que visten esplendorosas ropas de grandes señores. Cuando la doncella, después de haber dado nacimiento a la hija de una violación artera, cuando cumplía un año y gateaba, reunión a los huacas para saber quién es el padre de la hija. Se preguntó a todos menos al indigente, pues pensó la doncella que no podía ser de ninguna manera éste el padre de su hija. Cuando no hubo respuesta de nadie pidió a la hija que caminase hacia su padre, a quien debiera reconocer espontáneamente. Cuando la niña se abrazó a los pies de Wiraqucha la doncella quedó espantada y decidió arrojarse al mar para desaparecer.
En el mito no solamente se muestra el error por la apariencia, si no también los contrastes que ponen en juego las actitudes. A través de estas oposiciones se va realizando el desenlace. En el transcurso se da lugar a la petrificación, al nacimiento de las rocas.
En la búsqueda de Wiraqucha pasa un buen tiempo, cuando ya la hija ha de ser jóven. Al no encontrar a la doncella Cavillaca decide volver a Pachacamac, allí vivían dos hijas jóvenes de Pachacamac, qué es el gobernador del Tahuantinsuyu. La madre de las dos hijas fue a visitar a Cavicalla al fondo del mar, donde ella se arrojó con su hija. Aprovechando esta salida de la madre Cuniraya Wiraqucha hizo dormir a la hermana mayor para acostarse con la menor. Pretendido el acto la muchacha se convirtió en Paloma y se echó a volar. Desde entonces llamaron a la madre La que pare palomas. Se da nacimiento a las palomas.
En esta segunda astucia e intento de violación de Wiraqucha se evidencia la inclinación libidinosa de la deidad, su compulsión sexual. Al no cumplir su deseo enojado con la madre de las muchachas, cuyo nombre es Urpayhuachac, la que pare palomas y que criaba peces en un pozo, hechó al lago grande sus pertenencias. Desde entonces en el gran lago se multiplicaron los peces. Se dio nacimiento a los peces.
Cuniraya Wiraqucha es un dios del campo de la mitología andina. Se dice que fue el primero en crear los cerros, los ríos, los árboles, los animales y las chacras. Cuniraya Wiraqucha es el fruto de la conjunción de una huaca local con el dios creador Apu Qun Tiqsi Wiraqucha. En la mitología de Cuniraya Wiraqucha se cuentan historias sobre su humillación a los demás dioses, su violación a una hija de Urpayhuachac y su huida posterior. No hay pues un solo Wiraqucha. En el diccionario quechua Puraq Simipirwa de Teófilo Laime Ajacopa se describe a Wiraqucha como dios divino, hacedor supremo de los incas. Tata Inti, Dios sol. Dios menor de la teogonía incaica. Willka, huaca. También Dios tutelar masculino del lugar que moran en piedras antropomorfo o de formas impresionantes. Wak’a.
En Diose y Hombres de Huarochiri se cuenta de “como fue antiguamente los ídolos y como guerrero entre ellos y como había en aquel tiempo los naturales”. Se dice que:
“En tiempos muy antiguos existió un huaca llamado Yanamca Tutañmca. Después de estos huacas, hubo otro huaca de nombre Huallallo Carhuincho. Este huaca venció. Cuando ya tuvo poder, ordenó al hombre que sólo tuviera dos hijos. A uno de ellos lo devoraba, al otro, al que por amor escogieran sus padres, lo dejaba que viviera. Y desde entonces, cuando moría la gente, revivían a los cinco días, y del mismo modo, las cementeras maduraban a los cinco días de haber sido sembradas. Y estos pueblos, los pueblos de toda esta región, tenían muchos yuncas. Por eso aumentaron tanto y, como se multiplicaron de ese modo, vivieron miserablemente, hasta en los precipicios y en las pequeñas explanadas de los precipicios hicieron chacras, escarbando y rompiendo el suelo. Ahora mismo aún se ven, en todas partes, las tierras que sembraron, ya pequeñas, ya grandes. Y en ese tiempo la aves eran muy hermosas, el huritu y el caqui, todo amarillo, o cada cual rojo, todos ellos.”
“Tiempo después, apareció otro huaca que llevaba el nombre de Pariacaca. Entonces, él, a los hombres de todas partes los arrojó. De esos hechos posteriores y del mismo Pariacaca vamos a hablar ahora. En aquel tiempo existió una huaca llamado Cuniraya, existió entonces. Pero no sabemos bien si Curinaya fue antes o después de Pariacaca, o si este Cuniraya existió al mismo tiempo o junto con Wiraqucha, el creador del hombre; porque la gente para adorar decía así: ‘Cuniraya Wiraqucha, hacedor del hombre, hacedor del mundo, tú tienes cuanto es posible tener, tuyas son las chacras, tuyo es el hombre; yo’. Y cuando debían empezar algún trabajo difícil, a él adoraban, arrojando hojas de coca al suelo: ‘has que recuerde esto, que lo adivine Cuniraya Wiraqucha’, diciendo, y sin que pudieran ver a Wiraqucha, los muy antiguos le hablaban y adoraban. Y mucho más los maestros tejedores que tenían una labor tan difícil, adoraban y clamaban. Por esta razón hemos de escribir de las cosas que ocurrieron antes que él (Cuniraya) existiera, junto con los sucesos de Pariacaca.” [14]
Una vez que se enteró la madre de las muchachas, Urpayhuachac, lo que había pasado, la supuesta violación de su hija por parte de Cuniraya Wiraqucha, enfureció y persiguió a Cuniraya. Cuando lo encontró le dijo que no escape pues sólo quería despiojarlo. Cuando terminó de despiojarlo abrió un gran precipicio en el suelo con la intención de hacer caer allí a Cuniraya. Al adivinar estas intenciones Cuniraya le dijo a Urpayhuachac que iba a orinar. De este modo escapó, huyendo, quedándose en esos lugares, los de Huarochiri, en sus alrededores o cercanías, engañando a los hombres y a los pueblos.
Hemos hecho notar que una de las características de Cuniraya Wiraqucha es la astucia, el despliegue de ardides y trampas, así como de engaños. Característica que también se da en Tunupa, deidad castigada por las otras deidades, precisamente por sus travesuras y juegos, por su carácter lúdico. En el caso de Tunupa, que se hunde por el salar de Uyuni, viajando en una balsa de totora, amarrado por el castigo, cae hasta las profundo, desde donde emerge volcánicamente, arrojando desde las alturas de la montaña lava incandescente. Arañando la bóveda celeste con sus garras de fuego, cae furiosamente en la tierra arrasando hasta enfriarse. La metamorfosis de Tunupa atraviesa varias fases, al sumergirse su cuerpo se convierte en lava, que asciende al cielo y cae en la tierra hasta convertirse en roca. Se puede decir que Tunupa se convierte en agua, se convierte en fuego, se convierten en tierra, atravesando el aire.
Respecto a la huaca Wiraqucha local, la información de la misma es prácticamente ambigua. En la misma fuente, el tiempo se divide en cuatro edades, cada una de ellas fue definida por un dios diferente: Yanañamca y Tutañamca, Huallallo Carhuincho, Pariacaca y Cuniraya Wiraqucha. Esta temporalidad es relativa; se considera a Cuniraya como un dios que existió antes que cualquiera, anterior al cosmos. Por eso mismo, algunos investigadores han llegado a la conclusión de que Cuniraya Wiraqucha es un dios transtemportal, un deidad que no aparece en un tiempo definido, sino que trasciende a otras temporalidades, que son definidas por los otros dioses.
Otra versión de Wiraqucha manifiesta abiertas diferencias con la versión de Huarochirí. En esta otra versión, se establece que los otros dioses fueron creados por Wiraqucha. Todos ellos nacieron y fueron moldeados por las yemas de los dedos del todopoderoso Wiraqucha. De todas maneras, cualquiera sea la versión aceptada, Cuniraya aparece como astuto y prestidigitador, con ardides y trampas logra engañar a todas las demás huacas, desplegando toda clase de hazañas. Cuniraya es la metamorfosis misma, se transformaba y transfigura en cualquier personaje requerido, de acuerdo a las circunstancias, dependiendo de las finalidades buscadas.
Conclusión
El devenir no solamente supone el cambio, la transformación y la metamorfosis, sino también la realización de lo contenido, de lo inmanente, que también se constituye en su propia transformación inherente, en esa relación creativa entre lo inmanente y lo trascendente, entre la interioridad y la exterioridad, entre el adentro y el afuera. El devenir contiene todos los devenires que se hacen posibles, dependiendo de las condiciones de las circunstancias y de los contenidos de una composición compleja de la vida. El devenir humano supone el devenir animal, también supone el devenir dios, puesto que el humano se imagina a dios para constituirse como humano, en un devenir utópico, retornando a su devenir animal, en la memoria de su propia constitución planetaria.
El devenir inhumano forma parte de sus contradicciones profundas, desgarradoras, que se explican por el rumbo de las enajenaciones, cosificaciones, instauradas por las violencias incorporadas y cristalizadas en los huesos. Un devenir inhumano que detiene el devenir humano, que le estanca en su propia decadencia, desatada por la premura nihilista, la voluntad de nada, enloquecida en un laberinto sin salida.
Sólo se puede vencer a la condición inhumana recuperando la memoria humana, reconociendo en el otro a lo propio de uno mismo, reconociendo en el animal a la condición corporal y genealógica que antecede. Sólo se puede liberar de la miserable condición de cosificación derribando los dioses inventados por las iglesias patriarcales. Comprendiendo que los otros dioses mitológicos son parte de la imaginario narrativo de las sociedades humanas ancestrales y antiguas. Forma parte de las arqueologías de los imaginarios y de los saberes narrativos de los humanos.
El devenir humano también perfila y proyecta un devenir alteridad, la realización de la utopías, la creación estética, que corresponde a la liberación de la potencia social, contenida en la potencia de la vida.
Nota
[1] Claude Lévi-Strauss: Mitológicas IV. El hombre desnudo. Siglo XXI. México 1976.
[2] Friedrich Nietzsche: El Nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial. España 2000. Págs. 50-51.
[3] Ibídem. Págs. 54-55.
[4] Jean Pierre Vernant: El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos griegos. Anagrama. Barcelona 2001.
[5] Ibídem: Pág. 18.
[6] Ibídem: Pág. 19.
[7] Ibídem: Pág. 22.
[8] Claude Lévi-Strauss: Mitológicas I, II, III y IV. Fondo de Cultura Económica. México 2022.
[9] Claude Lévi-Strauss: El hombre desnudo. Siglo XXI. México 1976. Pág. 485.
[10] Ibídem: Págs. 242-243.
[11] Historia general de las Indias, Capítulo CXXII.
[12] Revisar: Bibliografía: Anrade Reimers, Luís. (1995). Biografía de Atahualpa. Quito, Ecuador. Benavides Solís, Jorge (1998). «El otro urbanismo». Sevilla, España. Padilla Libros Editores & Libreros. Deler Jean Paul. (1983). «El manejo del espacio en el Ecuador, etapas claves». Quito, Ecuador. CEDIG. Gómez Nelson y Portais Michel. Saransig, Julio (2007). «Los territorios indígenas dentro de un estado nación». Maestría de Desarrollo Regional y Planificación Territorial. Facultad de Ciencias Humanas, PUCE. Saransig, Julio y Jaramillo, Pedro (1999). «Influencia de los Grupos Indígenas en el Desarrollo de la Morfología Urbana de Otavalo» Trabajo académico. Saransig Picuasi, Julio (2001). TESIS «Centro Artesanal de Capacitación y Ferias JATUNA PUNGO».- Ejemplo de los planos andinos aplicados a la arquitectura. Quito, Ecuador. Universidad Católica del Ecuador, depósito legal Tesis 725.53 Sa71.Arguedas, José María (1966). «Dioses y hombres de Huarochirí». Pugh, Helen (2020) Pachamama, diosa extraordinaria.
[13] Francisco de Avila: Narración Quechua, recogida. Traducción de José María Arguedas. Estudio bibliográfico de Pierre Duviols. Lima-Perú 1966. Instituto de Estudios Peruanos. Lima 2023; Págs. 23-29.
[14] Ibídem: Pág. 21.

Fuente de la información: https://pradaraul.wordpress.com
Fotografía: Pradaraul


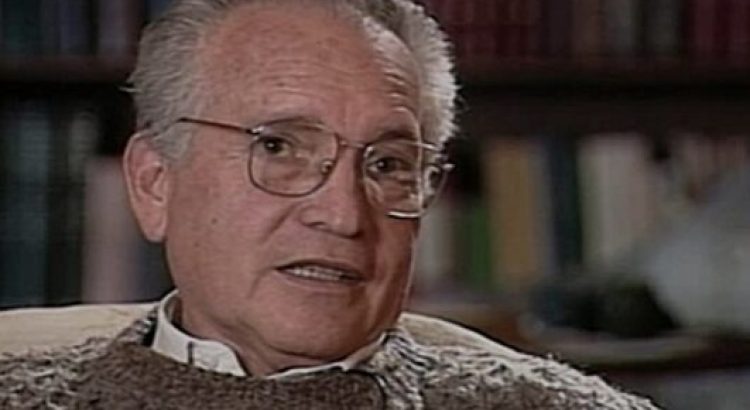
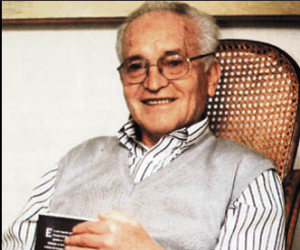














 Users Today : 105
Users Today : 105 Total Users : 35459571
Total Users : 35459571 Views Today : 165
Views Today : 165 Total views : 3417923
Total views : 3417923