Por: Dolores Álvarez
El libro Educación Crítica e Inclusión. El valor de la diferencia en una escuela sin exclusiones, de Miguel López Melero, Caterí Soler García y Marcos A. Payá Gómez, editado por Miño y Dávila en 2025, es totalmente imprescindible para que veamos la necesidad de una escuela pública en la que se respeten las diferencias porque es de justicia social y hay que respetar los derechos humanos.
Sinopsis
Es necesario que veamos el derecho que tiene nuestro alumnado hacia una educación inclusiva; necesitamos una educación crítica e inclusiva si aspiramos a construir una sociedad en la que se respeten las diferencias y en la que no haya exclusiones por ningún concepto. Necesitamos transformar la escuela y la sociedad para hacer efectivo el derecho a la educación de todos y todas. Una escuela pública que esté a la altura del sueño pedagógico freireano de la concientización crítica. Este libro nace de una visión compartida sobre la educación inclusiva que pone el eje de análisis en la necesidad de construir una escuela pública sin exclusiones. Estamos convencidas de que lo más humano, lo más justo, es valorar y reconocer la diferencia como un derecho y un elemento de valor. La negación, la invisibilidad, la persecución o el exterminio indiscriminado de lo que se nos presenta como diferente representa, a nuestro juicio, una de las principales causas de la crisis política, social y educativa que vivimos en la actualidad. El análisis que aquí se presenta describe, en primer lugar, qué entendemos por el derecho de todas las personas a una educación equitativa y de calidad. Subrayando, por tanto, el valor de la diferencia en el contexto educativo. En segundo lugar, propone la necesidad de construir otra escuela pública, exponiendo las barreras que lo están impidiendo para luego ofrecer otra manera de concebir la escuela pública como un lugar donde nadie se sienta excluido, subrayando los principios de acción necesarios y ofreciendo una propuesta para una nueva escuela pública.
Autores

Miguel López Melero. Es catedrático emérito de la Universidad de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga. Antes fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor visitante y colaborador de varias universidades: Bolonia (Italia), Bremen, Berlín, Colonia, Hamburgo (Alemania); Linz, Viena (Austria); Bucarest, Iasi (Rumanía); Budapest (Hungría), Lima (Perú), San Salvador de Jujuy (Argentina); Santiago de Chile (Chile); Guadalajara (México), La Habana (Cuba), etc. Además, a menudo imparte cursos y seminarios en numerosas universidades europeas y es ponente y conferenciante habitual en congresos nacionales e internacionales.
Sus principales líneas de investigación son: a) El Proyecto Roma, una experiencia de educación en valores. Desarrollo de procesos lógicos de pensamiento (cognición, lenguaje, afectividad y autonomía) en personas excepcionales en situaciones y contextos normalizados; b) Escuela Inclusiva: currículum y formación del profesorado; c) La Educación Intercultural; d) Calidad de Vida y Ciudades Educadoras. Educación en Valores; e) Universidad y Cultura de la Diversidad.
Entre sus publicaciones merecen mención: Aprendiendo a conocer a las personas con síndrome de Down (1999), El Proyecto Roma, una experiencia de educación en valores (2003), Conversando con Maturana de educación (2003), Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el aula por proyectos de investigación (2004); así como numerosos trabajos en distintas publicaciones colectivas. Colabora habitualmente en revistas especializadas.
Ha recibido varios premios a su labor docente e investigadora, como el I Premio Internacional en Investigación sobre Discapacidad Intelectual. Fundación Caja Navarra. Pamplona (2005), o el otorgado por el Ministerio de Educación de Perú, Placa y Diploma en Reconocimiento por su aporte y compromiso a la construcción de una escuela para todos y para todas que valore las diferencias. Ciudad de Lima (Perú, 2006).
En la actualidad es director del Grupo de Consolidado de Investigación HUM-246: Cultura de la Diversidad y Escuela, de la Junta de Andalucía, así como director del Proyecto Roma.

Caterí Soler García. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. Licenciada en Psicopedagogía, Doctora por el Departamento de Didáctica y Organización Escolar por la Universidad de Málaga, Diploma de Estudios Avanzados en Política Educativa por la Universidad de Málaga, Máster European Counsellor for Multicultural Affairs por The Pedagogische Hochschule Linz (Austria) y Universidad de Málaga (España) y Experta universitaria en Autismo y Trastornos del Desarrollo. Investigadora del Grupo HUM-246 Cultura de la Diversidad y Escuela de la Junta de Andalucía, desde 2003. Ha sido coordinadora del Proyecto Roma.
Las publicaciones y proyectos de investigación nacionales e internacionales en los que ha participado tienen como temáticas la educación inclusiva, escuela pública, Proyecto Roma, espectro autista, formación del profesorado, cultura de la diversidad y metodología de investigación cualitativa.

Marcos A. Payá Gómez. Profesor de Pedagogía. En defensa de la Escuela Pública. Investigador.
Reseña
Este libro debería ser de lectura obligatoria para el profesorado en activo y para aquellos y aquellas que quieren entrar en la profesión y se están preparando para ello. Es una defensa integral de la Escuela Pública y del respeto a las diferencias como un valor que engrandece la convivencia en la escuela y en la sociedad.
Es necesario construir una escuela sin barreras que impidan la presencia, el aprendizaje y la participación de personas y culturas diversas en la escuela pública. Los autores de esta obra nos exponen cómo se puede construir esa escuela sin exclusiones.
“El mundo se ha comprometido con la educación inclusiva… porque es la base de un sistema educativo de buena calidad que permite a cada niño, joven o adulto aprender a desarrollar su potencial…”
“El requerimiento previo es considerar la diversidad de los educandos no como un problema sino como una oportunidad. Los sistemas educativos deben responder a las necesidades de todos los educandos” (UNESCO, 2020).
Hablar de educación inclusiva supone un cambio del profesorado y del centro para erradicar las prácticas discriminatorias que excluyen a parte del alumnado de la convivencia y la participación necesarias para hacer de las escuelas centros de aprendizaje, participación y convivencia.
“… significa que han de cambiar los sistemas de enseñanza y aprendizaje, significa que hay que cambiar el currículum, significa que ha de cambiar la organización escolar, la educación escolar, significa que hay que cambiar los sistemas de evaluación, significa, sobre todo, que el profesorado se encuentre preparado, comprometido y organizado para reivindicar e impulsar los cambios que implica una educación para todos y para todas”.
Debemos conseguir un lugar donde todas las personas, sin excepciones, aprendan a ser cultas, críticas, libres, dialogantes, cooperativas, democráticas, justas y autónomas.
En definitiva, la inclusión supone un cambio radical de la escuela. Hace falta mucha preparación para que podamos conseguir este espacio sin exclusiones donde el alumnado aprenda con todos y todas, participe de la convivencia y cooperen con sus compañeros y compañeras en hacer de la escuela un espacio favorecedor para el aprendizaje. Es necesario un compromiso del profesorado para llevar a cabo esta tarea justa, democrática y que respete los derechos humanos, donde se construya la cultura partiendo de la vida real, donde se aprenda la democracia haciéndola, donde nadie se sienta excluido ni diferente porque todos y todas estamos en proceso de desarrollo personal.
“Necesitamos hacer realidad con escuelas democráticas e inclusivas que eduquen para una ciudadanía mundial intercultural comprometida con una visión antirracista, ecofeminista, anticapitalista y defensora de la laicidad y de la libertad de conciencia, alternativa a la cultura patriarcal. Solo así conseguiremos erradicar las clases sociales que impiden la construcción de la democracia”.
Para saber más:
- El valor de la diferencia en una escuela pública sin exclusiones, Miguel López Melero: El valor de la diferencia en una escuela pública sin exclusiones. Investigador y Catedrático emérito de Universidad de Málaga. Defensor de la escuela inclusiva. Referente educativo a nivel estatal en el ámbito de la inclusión. XX encuentro de experiencias de participación, dedicado a los proyectos inclusivos que realizan las asociaciones de madres y padres del alumnado, celebrado en el IES Beatriz Galindo. Francisco Giner de los Ríos. 2024.
- Entrevista a Miguel López Melero por la Revista Niñez Hoy. (JUNJI. Chile) En el cuarto número de la revista especializada Niñez Hoy se aborda la temática de educación inclusiva y diversidad desde la primera infancia con una entrevista al experto Miguel López Melero. El profesor Miguel López Melero se define como “defensor de la educación pública” que precisa “es lo mismo que decir la educación inclusiva: una educación de todos y para todos, pero con todas y con todos”. Este tipo de frases que quedan resonando como si fueran consignas, pero al mismo tiempo, por lo sustancial de su contenido, es algo que caracteriza al también catedrático emérito de la Universidad de Málaga, Andalucía, España. Su principal línea de investigación es el afamado Proyecto Roma, una experiencia de educación en valores, del cual tiene diversas publicaciones y conferencias. También es experto en desarrollo de procesos lógicos de pensamiento en personas excepcionales en situaciones y contextos normalizados; educación intercultural; calidad de vida y ciudades educadoras, entre otras materias. En esta conversación con la revista Niñez Hoy, el experto andaluz habla sobre democracia, justicia social y los cambios que son necesarios en nuestras sociedades para tener una educación realmente inclusiva y de calidad.
Fuente de la información e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com


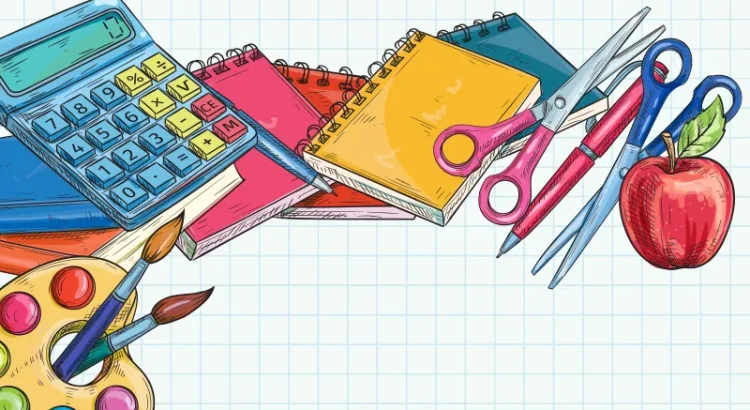
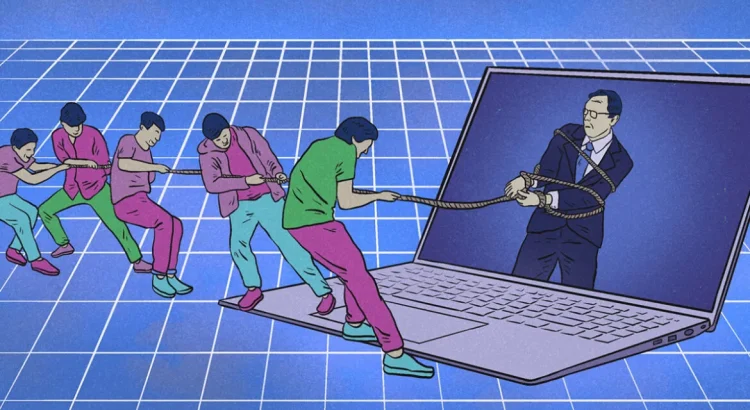
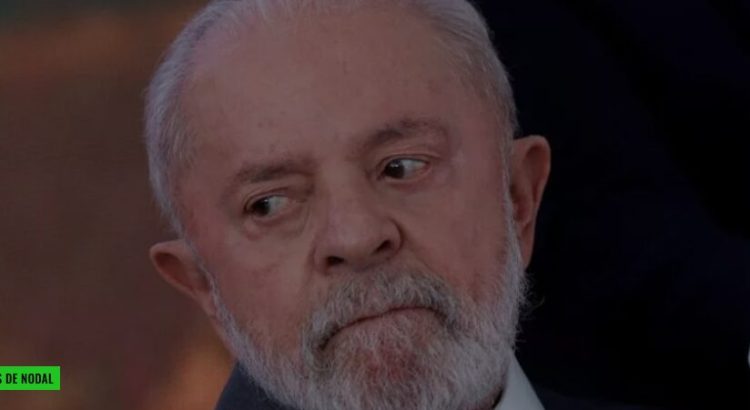








 Users Today : 130
Users Today : 130 Total Users : 35459725
Total Users : 35459725 Views Today : 218
Views Today : 218 Total views : 3418190
Total views : 3418190