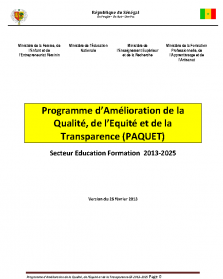
Documentos

Las políticas supranacionales de Unicef, Infancia y Educación

Imagen de cabecera: «Four african children» de Shai Yossef
sharonayossef@gmail.com
PAULÍ DÁVILA BALSERA LUIS M. NAYA GARMENDIA JON ALTUNA URDIN
Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUniberstitatea UPV/EHU*
INTRODUCCIÓN. Desde el surgimiento de UNICEF hasta la actualidad, su actividad más importante ha sido la protección a la infancia a escala supranacional. UNICEF es un organismo internacional cuyo campo de actuación se ha ido extendiendo a la educación, complementando la actividad de otros organismos supranacionales. El objetivo de este trabajo es analizar la visión de la infancia de UNICEF y sus implicaciones en relación con el derecho a la educación. MÉTODO. Hemos analizado, con un enfoque cualitativo, los 33 informes producidos por UNICEF desde 1980 hasta la actualidad. Las categorías de análisis proceden del esquema de las 4 Aes de Kata- rina Tomaševski sobre el derecho a la educación (asequibilidad/disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad), además de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). RESULTADOS. Los informes analizados trazan un perfil donde prevalece la visión tradicional en la actividad de UNICEF (atención a la salud, supervivencia y protección), quedando en un segundo plano otros aspectos sustantivos presentes en la CDN, como son la participación, los derechos civiles, etc. Con respecto a la educación, que es un tema transversal, se aprecia una prevalencia sustantiva del derecho a la educación y, en menor medida, de los derechos en educación. DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos en este análisis muestran una imagen poco acorde con la consideración de los niños como sujeto de derecho, elemento básico de la CDN, poniéndose de manifiesto la prioridad de un discurso proteccionista de la infancia y una concepción sobre la educación que atraviesa todo el discurso de UNICEF.
Palabras clave: UNICEF, Derechos de los niños, Derecho a la educación, Organismos Interna cionales.
Introducción: UNICEF y las políticas supranacionales
Para los expertos en Educación Comparada e Internacional, los trabajos de los organismos supranacionales que actúan en el campo de la educación (OCDE, UNESCO, OEI, Banco Mundial, etc.) son suficientemente conocidos (Payá, 2009). No obstante, son escasos los trabajos que analicen la relación de UNICEF con la educación (Klees y Qargha, 2014). Asimismo es poco conocido su discurso sobre la infancia y su relación con la educación. Estas carencias se suplen con multitud de informes sobre los programas que realiza UNICEF y su compromiso con los grupos vulnerables o los países en desarrollo. La mayoría de estos informes han sido elaborados por expertos de la propia institución. Con ello se ha logrado que el discurso de UNICEF sea comúnmente compartido y circule más allá de los ámbitos de los expertos en la infancia. Dentro del sistema de Naciones Unidas, la educación es un ámbito que ha ido adquiriendo una relevancia creciente, como se puede constatar por el reconocimiento del derecho a la educación en todos los tratados internacionales sobre dere- chos humanos desde 1948. Históricamente, los objetivos de UNICEF han estado centrados en la atención a la infancia y ha incorporado la educación a su discurso de una manera progresiva.
Como es conocido, el surgimiento de UNICEF está íntimamente ligado a programas de ayuda a la infancia en caso de desastres (Black, 1986). De esta manera, la percepción que se tiene de UNICEF suele limitarse a los programas y actividades de ayuda a los niños y niñas en países en desarrollo. No obstante, a lo largo de su historia, este organismo internacional ha ido ampliando sus perspectivas de acción a campos no limitados únicamente a la protección y supervivencia infantil (Pate, 1965; UNICEF, 1996 y 2010). En este sentido, se aprecia que UNICEF ha ido proyectando su actividad de una manera más evidente hacia el campo de la educación, especialmente en los últimos 25 años (Dávila, 2001). No obstante, esta cuestión no ha sido objeto de estudio, aunque sea pertinente que situemos el análisis de estas prácticas educativas en el marco de las políticas educativas desarrolladas por organismos internacionales, pues entendemos que cumple los requisitos que caracterizan este tipo de acción y sigue los parámetros interpretativos de este tipo de política supranacional (Valle, 2012: 117-118).
Las prioridades que tiene UNICEF en sus programas, y que se desarrollan en más de 150 países en el mundo, son: supervivencia y desarrollo infantil, educación básica, VIH/SIDA e infancia, protección infantil y promoción de políticas y alianzas (Dávila, 2001; Jolly y Soler- Leal, 2002). Como puede observarse, con la excepción del ámbito de la educación, se trata de campos de acción ligados a la protección y supervivencia infantil. Los programas sobre educación que desarrolla UNICEF están relacionados con la igualdad de género, calidad de la educación, educación durante emergencias, educación práctica para la vida o Educación Para Todos (EPT). En un estudio pormenorizado de estos programas en diversos países en desarrollo se aprecia que esta política supranacional obedece a criterios globalizadores aun- que, de hecho, se plasman en políticas de intervención local, como se puede ver en su página web (www.unicef.org). En este sentido, entendemos que la actuación de UNICEF juega un doble papel: uno como organismo dentro del sistema de Naciones Unidas y, otro, como Organización No Gubernamental, vinculada a la puesta en práctica y coordinación de programas locales desde una perspectiva supranacional.
Esta evolución ha supuesto para UNICEF la reorientación de su discurso, que tomará una fuerza mayor con su vinculación con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) desde su gestación (Dávila, 2001). Esta evolución se puede apreciar más claramente en el decenio de los 90, cuando comienza a jugar un papel hegemónico en las políticas supranacionales en el campo de la educación. En la propia CDN, UNICEF tiene un reconocimiento explícito en su artículo 45 y, como consecuencia, presencia directa en las sesiones del Comité de los Derechos del Niño, que es el instrumento encargado de su seguimiento (Cardona, 2012). Por lo tanto, en el decenio de los 90, con la asunción por parte de UNICEF de la CDN como su misión en 1996, se abre un nuevo campo a dos vías de actuación en sus actividades, al redescubrir a la infancia como un campo social: una centrada en el papel tradicional de UNICEF, como es la protección y supervivencia, y otra en los derechos del niño. De esta manera, hay que entender que los programas desarrollados por UNICEF obedecen, desde entonces, a esta doble perspectiva.
En esa misma época se desarrollaron importantes actividades como la Cumbre Mundial por la Infancia de 1990, el Plan de Acción para el año 2000 y los Objetivos del Milenio o la Sesión Especial a favor de la Infancia de Naciones Unidas (2002). Se trata de hitos que ponen de manifiesto la preocupación de Naciones Unidas por la situación de la infancia en el mundo. Sin duda, en toda esta última evolución hay que reconocer la figura de Jim Grant (1922-1995), director ejecutivo de UNICEF, que fue un gran luchador y que, en los últimos años de su vida, logró dar un giro radical a este organismo (Jolly y Soler- Leal, 2002). Desde este momento hasta la actualidad, se puede afirmar que UNICEF continúa con estas dos líneas maestras que fundamentan sus objetivos, actividades y proyectos.
Al margen del reconocimiento como organismo supranacional y de las políticas concretas desarrolladas por UNICEF, interesa resaltar el discurso sobre la infancia que ha mantenido este organismo, ya que las representaciones sociales son el elemento básico para entender las actuaciones, tanto de grupos sociales como de instituciones (Casas, 2010; Sánchez, 2010). En este sentido, el análisis de los informes Estado Mundial de la Infancia, elaborados anualmente por UNICEF pone en evidencia que tanto el discurso sobre la infancia como las acciones para mejorar la situación de los niños y niñas en el mundo obedecen a una representación proteccionista de la infancia.
2. Metodología
En este trabajo, hemos analizado los 33 informes denominados Estado Mundial de la Infancia (EMI), publicados anualmente por UNICEF desde 1980 hasta la actualidad (la mayoría de ellos están disponibles en www.unicef.org/sowc). Desde 1996 los EMI tratan anualmente en pro- fundidad un tema monográfico, cuyos títulos figuran en la tabla 1, rompiendo con la tradición anterior, ya que eran informes generalistas sobre la situación de la infancia en el mundo.
Tabla 1. Estados Mundiales de la Infancia desde 1996 y temas monográficos
Año Monográfico
1996 Los niños en la guerra 1997 Trabajo infantil
1998 La desnutrición
1999 Educación
2000 Liderazgo
2001 Primera infancia
2002 Capacidad de liderazgo
2003 Participación infantil. Hay que escuchar a la niñez
2004 Las niñas, la educación y el desarrollo
2005 La infancia amenazada
2006 Excluidos e invisibles
2007 La mujer y la infancia. El doble dividendo de la igualdad de género
2008 Supervivencia infantil 2009 Salud materna y neonatal
2010 Conmemoración de los 20 años de la Convención
2011 La adolescencia, una época de oportunidades 2012 Niñas y niños en un mundo urbano
2013 Niñas y niños con discapacidad
Desde el punto de vista formal se aprecia que, desde sus inicios hasta 1993, se repite una misma estructura e incluso portada. A partir de 1994 se inicia un diseño más atractivo, comenzando a utilizar una imagen, que ahora nos parece tradicional, de rostros de niños o niñas, generalmente en situaciones de vulnerabilidad. En ninguna de las portadas aparece una representación que muestre a un niño o niña de un país desarrollado, con lo cual, ya solo en la iconografía que, frecuentemente, utiliza UNICEF la infancia representada siempre suele ser una infancia en situación de desprotección o con necesidades. En la estructura interna de los informes se aprecian también diferencias importantes. Desde el primer EMI se mantiene un apartado estadístico relevante donde se ofrecen datos cuantitativos sobre diferentes cuestiones relacionadas con la infancia (mortalidad materna e infantil, tasas de escolarización, analfabetismo, etc.) que se han ido incrementando con datos más elaborados procedentes de otros organismos supranacionales.
Hasta 1994 se aprecia que los informes siguen un esquema que Grant había diseñado, iniciándose con una síntesis “entre la propia experiencia vivida por la Organización en más de un centenar de países y las opiniones de diversos expertos internacionales de primera fila” (UNICEF, 1983: vii). En los primeros informes, los textos aportan reflexiones sobre la concepción de la infancia, firmados por Grant. No obstante, hay que señalar que el redactor de dichos informes era el periodista Peter Adamson (Jolly y Soler-Leal, 2002: 6).
Con la llegada a la Dirección de UNICEF de Carol Bellamy, en 1995, se comienzan a observar algunos cambios y también la incorporación de técnicos de UNICEF en la redacción de estos informes, situación que es más evidente a partir de 2003. Aparece, por primera vez, la colaboración del Centro Innocenti, creado por UNICEF en 1988 para mejorar la comprensión internacional de las cuestiones relativas a los derechos de los niños y para ayudar a facilitar la plena aplicación y la promoción de la CDN (www.unicef-irc.org). A partir de 2006, todos los informes vienen firmados por una serie de autores, entre los que destacamos a Patricia Moccia, Chris Brazier, David Anthony o Christine Mills, como director, redactores principales o colaboradores. Estos autores son personas relacionadas con los derechos del niño y la comunicación. Por lo tanto, una primera evidencia es que la confección de los EMI ha ido evolucionando, pasando de redacciones donde los técnicos de UNICEF tenían un papel predominante, a otras en las que diversos autores coordinaban la información procedente de las distintas sedes de UNICEF en el mundo. Este proceso significa que la comunicación de las actividades de UNICEF y, por tanto, la construcción de la representación de la infancia quedan en manos de unos expertos y profesionales del campo del derecho y la comunicación que construyen un discurso cuya circulación va más allá del propio organismo.
Los monográficos responden a un ámbito de preocupaciones dentro de UNICEF y, a la vez, nos ofrecen un perfil en construcción de lo que entiende como “infancia”. Puede afirmarse que, con este material, podemos elaborar una determinada forma de entender las diferentes infancias posibles. Los monográficos realizan una elección de un tema entre el universo posible que, muchas veces, viene sugerido por el contexto internacional que se estaba viviendo.
El análisis que hemos realizado se ha centrado en el ámbito de la infancia y en el de la educación. Con respecto a este último, las categorías de análisis se han confeccionado teniendo en cuenta los dos artículos relativos al derecho a la educación de la CDN (28 y 29) que son paradigmáticos para elaborar unas categorías de análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Estados con relación a la creación de un sistema educativo y la trasmisión de valores y contenidos que todo sistema educativo conlleva. En este sentido, las dimensiones de análisis se centran en el derecho a la educación, con dos conceptos fundamentales, como son asequibilidad/disponibilidad y accesibilidad y los derechos en educación, aceptabilidad y adaptabilidad (Tomaševski, 2006, y Beiter, 2006). Estas categorías han demostrado su utilidad en análisis de casos particulares, Europa y América Latina (Dávila y Naya, 2009 y 2011; Klees y Qargha, 2014). Asimismo, son los conceptos asumidos y utilizados tanto por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, como por Vernor Muñoz, sucesor de Tomaševski como relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación (Muñoz, 2006).
La infancia en el discurso de UNICEF
Con respecto a la concepción que ofrecen los EMI sobre la infancia hay dos dimensiones a destacar, por una parte, una donde se presenta a la infancia como objeto de protección y otra en la que comienza a sustentarse la infancia como sujeto de derecho. La primera de ellas es prácticamente permanente a lo largo de todos los informes, mientras que la segunda comienza a tomar fuerza a partir de 1996.
La visión proteccionista de la infancia
El discurso sobre la infancia sustentado por UNICEF se basa en su larga tradición proteccionista. Esta visión se mantiene en los EMI desde el comienzo, con mayor o menor intensidad, según el momento y la temática que se aborde. En este sentido, los temas que han sido más frecuentemente desarrollados son: salud y supervivencia (1981-82, 1982-83, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1998, 2008 y 2009) y pobreza/exclusión (1992, 2005, 2006 y 2012). Algunos de estos temas están relacionados con la atención y educación de la primera infancia (2001), la adolescencia (2011) o los niños en el medio urbano (2012). Por lo tanto, la alta frecuencia de estas temáticas sirve de fundamento para una concepción de la infancia desde una óptica más proteccionista.
Otros temas han sido tratados de manera puntual, como es el caso de la participación de los niños en conflictos armados (1995 y 1996), trabajo infantil (1997), interés superior del niño (2000), participación infantil (2003) y los niños y niñas con discapacidad (2013). Además de todas estas cuestiones, que están directamente relacionadas con los derechos de los niños, existe otro conjunto de informes en los que se analizan las políticas y evolución de UNICEF y de los organismos supranacionales: el dedicado a los Objetivos del Milenio (2005) y los informes conmemorativos (1996 y 2010). También hay otro conjunto de informes muy reveladores, como son los correspondientes a la primera etapa (1980-1987), en la que Grant pone los cimientos ideológicos sobre los cuales tendría que girar UNICEF: inversión en la infancia, nueva ética por la infancia y revolución a favor de la infancia (Dávila, 2001; Jolly y Soler-Leal, 2002).
Por lo que respecta a los EMI de la primera etapa (1980-1995), se aprecian dos cuestiones: la prevalencia de temáticas relacionadas con la salud, la pobreza y la supervivencia, y el empeño de Grant por afianzar una visión diferente de UNICEF (Jolly y Soler-Leal, 2002). Por lo que respecta a la salud, hay una preocupación por la desnutrición y la mortalidad infantil, que podrían reducirse aplicando los descubrimientos científicos (Terapia de Rehidratación Oral-TRO, que previene la muerte causada por diarrea); el papel de la mujer para la disminución de las tasas de mortalidad; la necesidad de una “revolución sanitaria”; la lactancia materna o la inmunización universal. Para explicar todo ello, en 1987, se insiste en dos tipos de emergencias, una “silenciosa” (millones de niños que mueren por enfermedades evitables) y otra “sonada”, que es la debida a la sequía y al hambre (UNICEF, 1987). Este discurso se sustenta sobre la concepción de “Inversión en capital humano”, teniendo en cuenta que la inversión en infancia significa atender a la justicia social. Esta cuestión aparece reiteradamente en los EMI de 1980, 1981 y 1986. Resulta ilustrador el hecho de que se mencione, por primera vez, que la causa de la situación de la infancia en el mundo sea la situación de desigualdad social (1986), la recesión (1987) o la deuda externa (1989), afirmando que el desarrollo físico y mental de los niños está unido íntimamente al desarrollo económico y social de las naciones. Desde esta concepción se entiende la postura ética defendida por UNICEF que aboga por la reivindicación de un orden nuevo (EMI, 1992); la atención a las necesidades básicas de todos los niños (EMI, 1994) o la creación de una “Gran alianza a favor de la infancia” (EMI, 1998). Esta concepción inversionista supone, asimismo, implicaciones en el ámbito educativo, aunque sea de forma transversal.
La infancia, ¿sujeto de derecho?
Con respecto a la dimensión sobre los derechos del niño, hemos tomado como corpus documental los 18 informes redactados desde 1996 hasta 2013 (ambos inclusive), ya que la CDN comienza a implementarse a partir de este momento. La primera cuestión que hemos constatado es que hay un conjunto de derechos sobre los cuales UNICEF no ha realizado ningún número monográfico o no ha dedicado una parte sustancial de ninguno de ellos, nos referimos a los derechos de:
- identidad;
- libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión;
- libertad de asociación y de reunión pacífica;
- protección de su privacidad, hogar, familia y correspondencia;
- acceso a una información adecuada;
- protección frente al abuso y al trato negligente;
- descanso y esparcimiento, juego y actividades recreativas, cultura y artes;
- protección frente a la trata, la explotación sexual y de otro tipo, y el abuso de drogas; y
- protección frente a la tortura y la privación de libertad y la dignidad y el valor, incluso cuando el niño haya infringido la ley.
La ausencia de temáticas relacionadas con los derechos civiles en los EMI muestra el régimen de preocupaciones de este organismo y el tratamiento asimétrico que reciben ciertos derechos. Resulta ilustradora la ausencia de los derechos políticos y civiles, excepto la participación. También el tema de la identidad recibe escasa atención, quedando diluido cuando se refiere a poblaciones indígenas o minorías étnicas. Ello nos aporta un perfil que excluye una parte sustancial de lo que se entiende por infancia en un sentido universal, cuando, según la CDN, estos derechos sustentan una concepción del niño como sujeto de derecho. Por otra parte, existe alguna temática que ha sido abordada por UNICEF pero tratada de una manera menos profunda o que no afecta en exclusiva a los derechos del niño, nos estamos refiriendo a las relaciones familiares y orientación paterna o al papel de la mujer en el desarrollo de la igualdad de género (2007).
En los EMI se aprecia claramente el interés por los siguientes derechos: protección y asistencia especiales si carecen de un entorno familiar; protección frente a los conflictos armados; cuidados especiales en caso de discapacidad; salud y acceso a servicios de atención de la salud; acceso a las prestaciones de la seguridad social; nivel de vida adecuado; y educación y trabajo infantil. Así, continúa presente la temática referente a salud y supervivencia, al tratar temas como la desnutrición (1998), la supervivencia infantil (2008) o la salud materna y neonatal (2009). También existe otro núcleo de temas, que podríamos denominar transversales, pues aborda diversos derechos de la infancia, como el trabajo infantil (1997), la primera infancia (2001), la adolescencia (2011), la situación de niñas y niños en el mundo urbano (2012) o los niños con discapacidad (2013). Otros temas se centran en situaciones de vulnerabilidad, como la participación en los conflictos armados (1996), la infancia amenazada (2005) o “Excluidos e invisibles” (2006). Finalmente, hay que resaltar dos números con especial atención a la educación (1999 y 2004). Por otra parte, y a la luz de los principios básicos que sustentan la CDN (no discriminación, interés superior del niño, participación y supervivencia), se ve que la no discriminación aparece frecuentemente, tanto de forma transversal o centrada en la que sufren las niñas (2004).
UNICEF y la educación
UNICEF entra tardíamente en el campo de la educación, sobre todo porque, dentro del sistema de Naciones Unidas, UNESCO es el organismo que tiene asignado este ámbito como de actuación preferente. Desde las Conferencias de Jomtien (1990) y Dakar (2000), UNICEF y UNESCO colaboran en el ámbito educativo, si bien UNESCO es quien debe “coordinar las actividades de los que cooperan en la EPT y mantener el dinamismo de su colaboración” (UNESCO, 2000: 10). A pesar de ello, UNICEF va a ir aumentando su poder de influencia en el campo educativo mundial, sobre todo por su estilo de trabajo sobre el terreno. Mientras UNESCO trabaja más directamente con los gestores, planificadores y administradores de los sistemas educativos, UNICEF está más en contacto con organizaciones que trabajan con la comunidad.
El planteamiento de UNICEF (1999) sobre educación se asienta sobre tres pilares: 1) hacer valer la calidad de la educación; 2) no discriminación en materia de género y 3) cuidado a los niños de corta edad. Como señala UNICEF (1999: 18), “estas iniciativas marcan el comienzo de una revolución en la educación orientada por la Convención sobre los Derechos del Niño. Está compuesta de cinco elementos clave, muchos de los cuales se relacionan y refuerzan entre sí”:
- Aprendizaje para toda la
- Acceso, calidad y flexibilidad: escuelas en los linderos del sistema educativo, con flexibilidad de horario y métodos.
- Sensibilidad en materia de género y educación de niñas.
- El Estado como aliado fundamental: función normativa pero también delegada en las
- Cuidado de los niños de corta
Es decir, valora aspectos prioritarios del derecho a la educación (calidad, aprendizaje a lo largo de la vida, accesibilidad, no discriminación) y recuerda el papel fundamental del Estado y la necesidad de atender a la primera infancia. Por lo tanto, defiende una concepción del derecho a la educación, básicamente centrada en aspectos de disponibilidad y accesibilidad, incorporando la atención a la primera infancia que, en general, suele quedar al margen de los tratados internacionales sobre el derecho a la educación.
En 2004 se puede apreciar nuevamente la colaboración entre UNESCO y UNICEF, dando lugar al documento “Un enfoque de la Educación Para Todos basada en los Derechos Humanos” (UNICEF, 2008), propuesto inicialmente por UNICEF. Su eje principal era analizar el derecho a la educación de calidad siguiendo los pronunciamientos de ambos organismos alrededor de la EPT. En este sentido, se parte del marco conceptual del enfoque de la educación basada en derechos humanos, resaltando tres dimensiones: el derecho al acceso a la educación, el derecho a una educación de calidad y el derecho al respeto de un entorno de aprendizaje. Es decir, se trata de tres dimensiones características del derecho a la educación, tal y como ha sido definido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta la CDN de 1989. Es decir, que todos los niños y niñas tienen derecho a acceder a la educación en igualdad de oportunidades y sin discriminación, que esta debe permitir el acceso al empleo y adquirir competencias para la vida activa y, finalmente, que se respeten la dignidad innata y los derechos universales en el sistema educativo. Asimismo, se hace hincapié en las obligaciones de los Estados y en las medidas que se precisan para el desarrollo de políticas fundadas en derechos humanos y la participación de los progenitores, comunidades y otros actores que contribuyen a hacer realidad el derecho a la educación (UNICEF, 2008). En esta misma línea, en 2013 ambos organismos realizaron una encuesta mundial con el objetivo de dar prioridad a la educación después de 2015. En la misma se detectan que los obstáculos para una educación de buena calidad son: contexto social de pobreza, enfoque restringido de la enseñanza primaria universal, desigualdad, deficiencias en infraestructura, gobernanza y procesos educativos inadecuados (UNICEF/ UNESCO, 2013: 24).
La educación, un tema transversal
En el discurso de UNICEF, a través de los EMI, podemos apreciar que la educación actúa de manera transversal y como un trasfondo permanente. En este trabajo vamos a analizar la concepción del derecho a la educación, los derechos en educación y la presencia de la CDN en los EMI publicados a partir de 1996. Desde la perspectiva del derecho a la educación, seguiremos el esquema de las 4 Aes de Tomaševski (2006), como hemos indicado previamente. Hay que considerar que las políticas supranacionales desarrolladas por UNICEF centran su atención en la disponibilidad y la accesibilidad a la educación. A pesar de ello, el discurso de UNICEF no deja de mantener que el enfoque de los derechos del niño es fundamental para poder desarrollar sus programas, al asumir la CDN como misión en 1996.
En el EMI de 1999 se plasma, de manera más elaborada, los cinco principios que son los fundamentos sobre los cuales entiende UNICEF que debe producirse la revolución en materia de educación, partiendo de que la CDN “nos orienta hacia un modelo de enseñanza y aprendizaje más centrado en el niño, en que los estudiantes participan activamente, piensan y resuelven problemas por sí mismos” (UNICEF, 1999: 21). Es decir, se trata de convertir las escuelas en espacios de creatividad, seguridad y estimulación dotados de una infraestructura sanitaria adecuada y con un profesorado motivado; con planes de estudio pertinentes y abiertos a la participación.
El derecho a la educación y dentro de él, la disponibilidad y la accesibilidad, tienen en los EMI una presencia notable, como puede observar en la tabla 2. En este sentido, el EMI de 1999 es el que resulta más ilustrativo sobre la posición de UNICEF, al intentar convertir el programa de EPT en una realidad (Ferrer, 2012) y ser la base sobre la que se promueve la revolución en materia de educación: “las escuelas deben ofrecer una base sólida para un aprendizaje que dure toda la vida; tienen que ser de fácil acceso, de alta calidad y flexibles; deben tener en cuenta los aspectos relacionados con el género y hacer hincapié en la educación de las niñas; el Estado debe des- empeñar un papel de aliado clave; y deben comenzar por una atención del niño de corta edad” (UNICEF, 1999: 2). De esta manera se sintetiza la concepción del derecho a la educación, que se amplía a la temática de la primera infancia, que conlleva “un enfoque integral de las políticas y los programas para los niños, desde el nacimiento hasta los ocho años de edad” (UNICEF, 2001: 32). Está claro que para UNICEF la accesibilidad a la enseñanza primaria supone, como mínimo, un ciclo completo, además de aspectos sanitarios y de infraestructura (UNICEF, 2006: 6). Asimismo, el papel multiplicador de la educación de las niñas es un trasfondo sobre el cual se insiste: “cuanta más educación reciban las niñas, más probable es que retrasen el matrimonio y la maternidad, y que sus hijos gocen de mejor salud y educación” (UNICEF, 2011: iii). Finalmente, otro aspecto a destacar es que el abandono escolar es una lacra muy importante para que la accesibilidad sea alcanzable, incluso en contextos urbanos, ya que “las desigualdades urbanas socavan profundamente el derecho a la educación” (UNICEF, 2012: 49). Por lo tanto, la dimensión del derecho a la educación incluye una serie de aspectos sobre las obligaciones por parte del Estado y las dificultades de acceso a la enseñanza primaria.
La aceptabilidad y la adaptabilidad, que caracterizan los derechos en educación, es decir, la consecución de una educación de calidad, respetuosa con los DDHH y adaptada al interés superior del niño, tienen una presencia menor en los EMI. Como ejemplo de incorporación de estas dimensiones, en el EMI de 2000, dedicado al liderazgo, se remarca la importancia de la educación, insistiendo en que “es preciso diseñar los sistemas y programas de educación, teniendo presentes, en primer término, los intereses superiores del niño y del adolescente” (UNICEF, 2000: 48). La participación, como un principio de configuración de la ciudadanía, también es un elemento conformador de los derechos en educación. No obstante, en el EMI de 2003, la referencia a la educación es muy difusa, centrándose más en el aprendizaje activo y en otros espacios de participación. Donde sí están más presentes estas dimensiones es al referirse a los niños y niñas con discapacidad y, sobre todo, a la propuesta de una educación inclusiva: “lo idóneo es que se permita que los niños y niñas con y sin discapacidad asistan a las mismas clases del grado que corresponde a su edad, en una escuela local, con un apoyo individual pertinente, según las necesidades” (UNICEF, 2013: 28-29).
Finalmente, en relación con la presencia de los principios rectores de la CDN, y si bien podría considerarse que es una constante en la mayoría de los EMI, los dos principios que adquieren una mayor importancia son el de supervivencia y el de no discriminación, mientras que el interés superior del niño y la participación, tienen una presencia menor. De todas maneras, la aceptación por parte de UNICEF de la CDN como misión queda patente en el EMI de 1997. Asimismo, UNICEF defiende la CDN ya que representa “un consenso mundial sobre los atributos de la infancia” (UNICEF, 2004: 1), pues, aunque no exista un acuerdo absoluto en la interpretación de la misma, “existe una amplia base común sobre cuáles deben ser los parámetros de la infancia” (UNICEF, 2004: 1).
Al margen de este discurso, un estudio más profundo sobre las políticas locales en materia de ayuda al desarrollo, llevadas a cabo como consecuencia de la acción supranacional de UNICEF, nos daría cuenta de que hay países de África, América Latina y Asia que están implementando programas con esta visión. Para ello resulta ilustrador analizar el trabajo de cada uno de los Comités Nacionales de UNICEF y los programas de ayuda que desarrollan en el ámbito educativo. A modo de ejemplo, puede citarse el caso de España que, en la actualidad, tiene dos programas en marcha, uno en Mali para mejorar las condiciones de salud y crear un entorno escolar sano que favorezca el pleno desarrollo de 65.000 niños y niñas y sus familias en 130 escuelas y otro en México para incrementar la calidad de la educación indígena intercultural y la inclusión educativa, creando un entorno protector que responda de manera integral a las causas de la exclusión (UNICEF ESPAÑA, 2014).
Conclusiones
La trayectoria de UNICEF, desde su fundación, se ha centrado en la atención y protección a la infancia. En los últimos 25 años, además, desde una perspectiva de política supranacional, se ha implicado de manera creciente en el ámbito de la educación, mostrando un modelo de derecho a la educación que se sostiene, sobre todo, en los principios de la CDN. No obstante, el discurso que sustenta y, por lo tanto, la representación institucional de este organismo, a partir de los EMI, nos ayudan a comprender también las directrices de UNICEF y las prácticas llevadas a cabo sobre el terreno. En este sentido, la representación institucional de la infancia necesitada de ayuda y protección continúa siendo el eje prioritario del discurso de UNICEF, quedando el discurso sobre los derechos del niño, en sus aspectos más conformantes de los niños y niñas como sujetos de derecho, diluido ya que la actividad prioritaria de UNICEF es atender a la infancia en casos emergencias.
El perfil de la infancia de UNICEF nos muestra una representación institucional centrada en los derechos de protección, no discriminación y salud y supervivencia. En cambio el tratamiento que se hace de las libertades y derechos civiles es mucho menor. Se aprecia que promueve un discurso proteccionista, que es, en parte, su marca de identidad tradicional. En este discurso, la CDN viene a jugar un papel retórico, del mismo modo que lo mantienen otras instituciones y organismos supranacionales, con un discurso políticamente correcto en relación con los derechos del niño. La diversidad de situaciones en las que viven las diferentes infancias en el mundo debería contribuir a matizar muchos de los postulados de la CDN, empoderando de una manera más decidida a los niños, niñas y adolescentes, como marca la propia CDN. En este sentido, la visión universalista de la CDN se ve complementada por una visión proteccionista por parte de UNICEF.
Con respecto a la educación, UNICEF, en los EMI, realiza una fuerte apuesta por el derecho a la educación y su visión resulta transversal al resto de derechos, sobre todo al relacionarlo con la supervivencia, la protección y la salud. El perfil de UNICEF con respecto a la infancia y la educación tiene tonalidades fuertes cuando está implicado en proyectos de ayuda a la infancia desprotegida y con necesidades y, en cambio, tonalidades más débiles cuando se refiere a los derechos civiles o de participación que son, justamente, los que marcan la diferencia en el nuevo paradigma de la infancia reflejado en la CDN. En este sentido, el discurso de UNICEF sobre el derecho a la educación, en aspectos que tienen que ver con la disponibilidad y accesibilidad, es firme, en tanto que demanda continuamente la necesidad de hacer las escuelas accesibles a los niños y niñas, y reclama a los Estados el cumplimiento de sus obligaciones. En cambio, se aprecia que, en relación a los derechos en educación y a la presencia de la CDN, el discurso es más tenue. El derecho a la educación debe entenderse de una manera integral, incorporando todas las dimensiones. En este sentido parece recomendable, como hacen Klees y Qargh (2014), considerar esta forma de abordar el derecho a la educación a fin de favorecer la equidad en educación.
Nota
* Los autores son miembros del Grupo de Estudios Históricos y Comparados en Educación – Garaian, reconocido por el Gobierno Vasco con el número IT603-13 y de la Unidad de Formación e Investigación “Educación, Cultura y Sociedad (UFI 11/54)” de la Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea UPV/EHU.
Referencias bibliográficas
Beiter, K. D. (2006). The Protection of the Right to Education by International Law.Lieden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
Black, M. (1986). The Children and the Nations. The story of UNICEF. Sindey: UNICEF.
Cardona, J. (2012). La Convención sobre los Derechos del Niño: significado, alcance y nuevos retos,
Educatio Siglo XXI, 30 (2), 47-68.
Casas, F. (2010). Representaciones sociales que influyen en las políticas sociales de infancia y adolescencia en Europa. Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social, 17, 15-28.
Dávila, P. (2001). Los derechos de la infancia, UNICEF y la educación. En L. M. Naya (coord.), La educación a lo largo de la vida, una visión internacional (pp. 61-118). Donostia, Erein.
Dávila, P., y Naya, L. M. (2009). El derecho a la educación en Europa: una lectura desde los derechos del niño. Bordón, 61 (1), 61-76.
Dávila, P., y Naya, L. M. (2011). Derechos de la Infancia y Educación inclusiva en América Latina.
Buenos Aires: Granica.
Ferrer, F. (2012). Los informes de seguimiento de la Educación para Todos en el contexto de América Latina. Una mirada crítica. En Rambla, X. La Educación para todos en América Latina (pp. 85-102). Buenos Aires: Miño y Dávila.
Jolly, R., y Soler-Leal, V. (ed.) (2002). Jim Grant. El visionario del UNICEF. Barcelona: Ediciones del Serbal. Klees, S. J., y Qargha, O. (2014). Equity in education: The case of UNICEF and the need for participative debate. Prospects, 44, 321-333.
Muñoz, V. (2006). El derecho a la educación de las niñas. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación. Comisión de derechos humanos 62º periodo de sesiones. Naciones Unidas. E/ CN. 4/2006/45.
Payá, A. (2009). Organismos internacionales y políticas educativas. En M. J. Martínez (coord): Educación Internacional (pp. 341-374). Valencia: Tirant Lo Blanch.
Pate, M. (1965). Los niños de los países en desarrollo. Informe del UNICEF. México: FCE.
Sánchez, J. (2010). Puerilizado y adulterado: representaciones institucionales de la infancia. Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 13, 95-130.
Tomaševski, K. (2006). Human Rights Obligations in Education. The 4As Scheme. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
UNESCO (2000). Foro Mundial sobre la Educación. Dakar, Senegal, 26 a 28 de abril de 2000. París: UNESCO
UNICEF (1983). Estado Mundial de la Infancia 198283. Madrid: Siglo XXI. UNICEF (1987). Estado Mundial de la Infancia 1987. Madrid: Siglo XXI. UNICEF (1996). Estado Mundial de la Infancia. 1996. Ginebra: UNICEF.
UNICEF (1999). Estado Mundial de la Infancia, 1999. Educación. Ginebra: UNICEF. UNICEF (2000). Estado Mundial de la Infancia, 2000. Ginebra: UNICEF.
UNICEF (2001). Estado Mundial de la Infancia, 2001. Ginebra: UNICEF. UNICEF (2005). Estado Mundial de la Infancia, 2006. Ginebra: UNICEF.
UNICEF (2008). Un enfoque de la Educación Para Todos basada en los Derechos Humanos. Nueva York/París: UNICEF/UNESCO.
UNICEF (2009). Estado Mundial de la Infancia, 2010. Educación. Ginebra: UNICEF. UNICEF (2010). Estado Mundial de la Infancia, 2011. Educación. Ginebra: UNICEF. UNICEF (2011). Estado Mundial de la Infancia, 2012. Educación. Ginebra: UNICEF. UNICEF (2013). Estado Mundial de la Infancia, 2013. Educación. Ginebra: UNICEF.
UNICEF ESPAÑA (2014). ¿Qué hacemos? Educación para todos los niños, recuperado el 9 de mayo de 2014, de: http: //www. unicef. es/infancia/educacion-para-todos-los-ninos
UNICEF/UNESCO (2013). Dar prioridad a la educación en la agenda para el desarrollo después de 2015. Nueva York/París: UNICEF/UNESCO, recuperado el 14 de octubre de 2014, de: http: // www. unicef. org/education/files/Education_Thematic_Report_FINAL_SP. pdf
Valle, J. M. (2012). La política educativa supranacional: un nuevo campo de conocimiento para abordar Las políticas educativas en un mundo globalizado. Revista Española de Educación Com parada, 20, 109-144.
Abstract
The supranational policies of UNICEF, childhood and the education
INTRODUCTION. Since the creation of UNICEF up to the present times, its main activity has been the development of child protection programs at a supranational scale. UNICEF is an international organization whose field of activity has been extended to the local and educational field, complementing the activity of other organizations and international programs such as UNESCO. The aim of this work is to analyze the discourse of UNICEF with regard to the childhood and its implications for the right to the education. METHOD. Analysis based on a qualitative approach of the 33 reports produced by UNICEF from 1980 up to the present times. The categories of analysis derive from both: the 4-A scheme of Katarina Tomaševski on the right to education (availability, accessibility, acceptability, and adaptability) and the Convention on the Rights of the Child (CRC) of 1989. RESULTS. The analyzed reports outlines a profile more related to one of the traditional paths in the activity of UNICEF (attention to the health, survival and protection), while other substantive aspects such as participation or civil rights have been left in a second place. Taking into account that education is a transversal theme, it is appreciated a relevant prevalence of the right to education and, to a lesser extent, of the rights in education. DISCUSSION. The obtained results show an image not in keep with the consideration of children as a subject of right, which is a basic element of the CRC, but they show the need for a protectionist discourse to safeguard the childhood and for a conception of education that goes through all the discourse of UNICEF.
Keywords: UNICEF, Children’s Rights, Right to Education, International Organizations.
Résumé
Les politiques supranationales de L’UNICEF, l’ enfance et l’éducation
INTRODUCTION. Depuis sa création jusqu’à nos jours, l’activité la plus importante de l’UNICEF a porté sur la protection de l’enfance à l’échelle supranationale. L’UNICEF est un organisme inter- national dont le terrain d’action s’est étendu à l’éducation pour venir compléter l’activité exercée par d’autres organismes supranationaux. L’objectif de ce travail consiste à analyser la vision de l’enfance au sein de l’UNICEF mais aussi comment cet organisme s’implique autour du droit à l’éducation. MÉTHODE. Nous avons analysé, sous un angle qualitatif, les 33 rapports produits par l’UNICEF dès 1980 à nos jours. Les catégories d’analyses sont issues du schéma des ‘4A’ élaboré par KatarinaT Omaševski quant au droit à l’éducation (disponibilité, accesibilité, acceptabilité et adaptabilité), ainsi que les principes de la Convention Internationales des Droits de l’Enfant (CIDE). RÉSUL- TATS. Les rapports analysés dessinent un profil dans lequel prévaut la trajectoire traditionnelle dans l’activité de l’UNICEF (prise en charge de la santé, survie et protection), d’autres aspects substanti- fs présents dans la CIDE étant relégués à un second plan, comme la participation, les droits civils, etc. Concernant l’éducation, sujet transversal, on aperçois une prévalence substantielle du droit à l’éducation et, dans une moindre mesure, des droits en matière d’éducation. DISCUSSION. Les résultats obtenus après analyse montrent une image éloignée de la prise en considération des enfants en tant que sujets de droit, élément essentiel de la CIDE, les résultats mettent en évidence la priorité qui est donnée à un discours protecteur de l’enfance et à une conception de l’éducation qui traverse l’ensemble du discours de l’UNICEF.
Mots clés: UNICEF, Droits de l’enfant, Droit à l’éducation, Organisations internationales.
Perfil profesional de los autores
Paulí Dávila Balsera
Catedrático de Historia de la Educación de la Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea. Su línea de investigación está centrada en la historia de la educación en el País Vasco sobre la cual ha publicado diversos libros y artículos científicos relativos a la formación profesional, a los procesos de alfabetización, la política educativa, el magisterio, el curriculum vasco, etc. En los últimos años ha dedicado su atención al estudio de los derechos de los niños y niñas desde la perspectiva histórica y comparada, resaltando el valor educativo de dichos derechos. Investigador principal del Grupo de Estudios Históricos y Comparados en Educación – Garaian, reconocido por el Gobierno Vasco con el número IT603-13.
Correo electrónico de contacto: pauli.davila@ehu.es
Luis Mª Naya Garmendia (autor de contacto)
Profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea, donde imparte Educación Comparada. Ha sido secretario de la Sociedad Española de Educación Comparada de 2002 a 2006 y presidente del X Congreso Nacional de Educación Comparada. Coordinador de la Unidad de Formación e Investigación “Educación, Cultura y Sociedad”. Miembro del Grupo Garaian. Ha publicado y coordinado diversos libros y artículos, entre los que destacan “La Educación y los Derechos Humanos”, “El Derecho a la Educa- ción en un mundo globalizado”.
Correo electrónico de contacto: luisma.naya@ehu.es
Dirección para la correspondencia: Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Avda. de Tolosa, 70. 20018 Donostia-San Sebastián.
Jon Altuna Urdin
Doctor en Psicopedagogía por la Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea, trabaja con dedicación a tiempo completo en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Posee una trayectoria investigadora en el ámbito de la edu- cación primaria y secundaria. Cuenta con publicaciones sobre la socialización de los menores y ha ejercido funciones investigadoras dentro del grupo Garaian que estudia la historia de la educación en el País Vasco.
Correo electrónico de contacto: jon.altuna@ehu.es
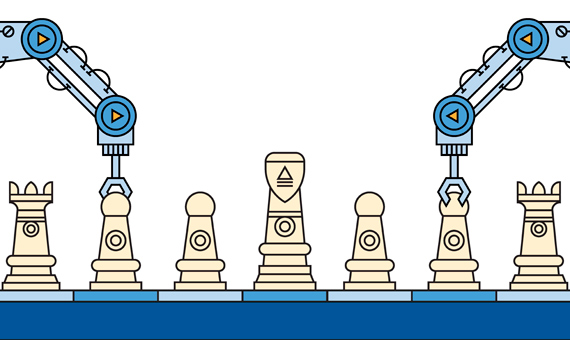
Dinámicas políticas para 2016: Gobernanza y élite
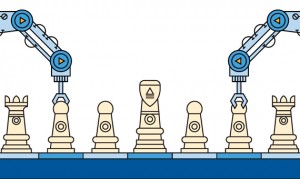
¿Dónde está hoy el centro dinámico del sistema político chileno, capaz de producir decisiones, soluciones y acciones para los variados problemas que enfrenta la sociedad y encauzar así el desarrollo del país? Si existe, como quedó claro a lo largo de 2015, una crisis de conducción gubernamental, ¿de dónde provendrán las fuerzas y la dirección para superarla?
Estas preguntas se refieren a la gobernanza, su estado actual y cómo podría uno imaginar su mejoramiento a lo largo de 2016. Durante el mes de febrero, esta columna ensayará algunas respuestas para dichas preguntas.
I
Gobernanza refiere al modo contemporáneo de entender el gobierno de las naciones; es un cambio de sentido en –y un enriquecimiento del– concepto de gobierno. Significa al mismo tiempo la autoridad formal del gobierno, los cambiantes roles que asume el Estado y las redes de poder informales que contribuyen a hacer posible la gobernabilidad de sociedades complejas, como son las sociedades capitalistas democráticas. Traducido del término inglés governance, significa una manera de gobernar, esto es, de dirigir, guiar y regular –en su conducta o acción– a individuos, organizaciones, naciones y asociaciones multinacionales, tanto públicas como privadas o mixtas.
En el campo académico, la gobernanza se define simplemente como “ejercicio general de la autoridad”, trátese de instituciones públicas o privadas, de reglas formales o informales, en distintos niveles del Estado y la sociedad, en las esferas de la polis, la economía, las redes sociales o la cultura.
Según muestra el volumen editado por David Levi-Faur para la serie de los Oxford Handbooks, aquel dedicado a la governancedel año 2012, apunta a una modalidad de conducción caracterizada por: (i) creciente participación por actores no-estatales; (ii) colaboración público-privada; (iii) diversidad y competencia en los mercados; (iv) descentralización; (v) integración de dominios legales de la política pública antes separados, como regulación de muy distintos sectores mediante órganos de tipo superintendencia; (vi) multiplicación de instancias no-coercitivas (soft law o soft power); (vii) adaptación y aprendizaje constantes, y (viii) métodos de coordinación abierta y basada en una pluralidad de actores y formas de conocimiento (Orly Lobel).
Estamos pues frente a un concepto que se hace cargo de las múltiples interacciones, dimensiones y esferas de las sociedades capitalistas democráticas. No reduce el gobierno a un asunto del Estado exclusivamente, solo a los aspectos públicos de la conducción, a la política, la fiscalidad, la administración funcionaria y la racionalidad burocrática, sino que incluye bajo la noción de gobernanza una serie de otros factores. Así, al lado de la dirección y coordinación mediante comandos administrativos, aparecen el funcionamiento regulado de los mercados, la autorregulación (confianza) como base de operación de diversos sistemas, la participación de diversas partes interesadas de la sociedad civil y la gestión del conocimiento a través de redes de política pública. En esta visión ampliada de la gobernabilidad, la información y la comunicación juegan un papel fundamental asimismo. Igual como el conocimiento, las ideas e ideologías; es decir, la dirección ideal de la sociedad, el momento hegemónico o gramsciano del orden. En breve, la creación, transmisión y recepción de sentidos mediante los cuales se constituyen e interactúan los mundos de vida de las personas.
Mi pregunta, entonces, en esta columna y las próximas, es hasta dónde el sistema político chileno –el encargado de proveer la gobernanza y cautelar y mejorar su calidad– está en condiciones de llevar adelante, adecuada y efectivamente, esta que es su función principal. Cuestión esencial si se considera que, por un lado, la sociedad experimenta una crisis de conducción (y de sentidos) y, por el otro, está a punto de ingresar en la segunda mitad del periodo de la administración Bachelet, y la tensión comienza a trasladarse hacia la próxima elección presidencial.
No se trata aquí por tanto, claro está, de abordar las preguntas sobre la gobernanza de una forma puramente conceptual y abstracta, sino de hacerlo a la luz de las actuales circunstancias chilenas, del gobierno Bachelet y su baja popularidad, en la mitad de su mandato, de cara al año que comenzará al regreso de las vacaciones, con la actividad económica encogida y una opinión pública encuestada insatisfecha, insegura frente al porvenir.
Queremos explorar –sobre ese trasfondo– dónde se hallan situadas y cuáles son y cómo funcionan las más importantes palancas de la gobernanza. Qué actores e instituciones son claves para el dinamismo y adaptabilidad del sistema político. Qué podemos esperar de la administración Bachelet y la Nueva Mayoría durante la segunda mitad del actual periodo presidencial. Cómo se desenvolverán las demás fuerzas políticas. Cuáles dinámicas moverán la macro y la microhistoria en que nos toca participar.
Es ésta una exploración que se construye sobre la base del diagnóstico de crisis de conducción desarrollado el año pasado en este mismo espacio. A lo largo de las semanas y meses venideros, las cuestiones de fondo irán concretándose y siendo abordadas desde distintos ángulos según las cambiantes circunstancias del entorno político-cultural chileno.
¿Hacia dónde nos conduce la crisis de conducción? ¿Cómo busca el gobierno administrarla o superarla? ¿Qué actores ganan y pierden poder? ¿Cuáles son las interpretaciones dominantes que contribuirán a orientar a los actores en la nueva etapa? ¿Qué ideologías van configurándose y cómo evolucionan al compás de la situación política, económica y cultural de la nación? ¿Cómo actúan e interactúan las élites y los partidos y se relacionan con la sociedad? ¿Qué liderazgos emergen en perspectiva de la elección presidencial de 2018? ¿Cuál será el impacto del constreñimiento de la economía? ¿En qué direcciones irán moviéndose la NM y la alianza de la derecha? ¿Cuáles serán las secuelas de los escándalos? ¿Qué significado podría tener el próximo cambio de gabinete? ¿Cuál será el discurso con que la administración Bachelet intentará crear una narrativa que dé cuenta de su gobierno y comience a proyectarlo hacia la memoria histórica? Y, en medio de todas estas circunstancias, ¿cuál será el comportamiento de Fortuna, con su volátil voluntad que suele cambiar el destino de los humanos y las comunidades?
II
Partiremos por lo más general. ¿Cómo puede describirse el cuadro actual de la gobernanza del país?
Hay una crisis de conducción de la gobernanza. Un ciclo de escándalos envuelve a las principales élites debilitando su autoridad y legitimidad. Existe consenso respecto de una pobre gestión política del gobierno y sus reformas. Como coalición gobernante y a pesar de no tener una real oposición al frente, la NM revela ostensibles contradicciones, tensiones y fallas. Producto de todo esto, se ha creado un clima de desconcierto e incertidumbre. Hay una baja adhesión de la gente a las instituciones. Y una escasa confianza en los grupos de conducción. Circulan unos malestares difusos frente a la administración Bachelet pero, además, con la democracia, el capitalismo y la modernidad. Más encima, el país se encuentra en un ciclo bajo de su crecimiento, aunque no recesivo al momento. Se constata una menguada energía productiva. Existe una percepción de relativo estancamiento, en medio de una etapa de escaso dinamismo de la mayoría de las economías emergentes, particularmente en América Latina. Vuelve a cundir el temor por la falta de diversificación de nuestra economía y sus reducidos ingredientes tecnológicos, lo cual hace en extremo dependiente del ciclo de los commodities.
En suma, el futuro se ve confuso e incierto, el gobierno débil, las élites empequeñecidas, la opinión pública encuestada desconfiada y algo deprimida y el país carece de una perspectiva clara de cómo salir de la crisis de conducción y restituir una gobernanza a la altura de los desafíos que enfrenta.
¿Qué mueve a nuestro sistema político y de dónde podrían venir las energías de superación de la crisis y la configuración de una nueva gobernanza? ¿Cuáles son los centros dinámicos de donde emanan las tuerzas para una recuperación y renovación?
Seguiremos un sencillo esquema conceptual para identificar y visitar –casi telegráficamente, por el carácter exploratorio y topográfico de este ejercicio– los lugares socio-institucionales desde los cuales, según la experiencia histórica y a la luz de la sociología política, podrían surgir esas energías para fijar una dirección y un rumbo de la sociedad. Sostendremos aquí que esos lugares –centros dinámicos los llamamos– son respectivamente: las élites, el Estado en sus principales poderes representativos (ejecutivo y legislativo), los partidos políticos, la esfera ideacional generadora de ideologías y programas, la sociedad civil y sus propias expresiones dinámicas desde la calle a los mercados, y la opinión pública encuestada con sus oscilaciones que proporciona el trasfondo permanente de la gobernanza democrática. En sucesivas entregas semanales exploraremos estos distintos lugares institucionales y sus interconexiones, como fuerzas dinámicas (¡o no!) para recomponer la gobernanza del país.
Ante todo, necesitamos referirnos a las élites centrales –política y económica, en primer lugar– y, en un segundo plano, a la élite estamental (o de los apellidos) y a las élites culturales: mediática, religiosa (el alto clero), intelectual (intelectuales públicos), académica (technopols), científica, artística, etc.
En efecto, las élites son una pieza fundamental de la gobernanza. No solo componen las redes que dan sustento informal al poder formal de la democracia y un sentido de orientación político-cultural a la sociedad, sino que, además, la élite política compite por las posiciones electivas claves dentro del régimen democrático. Puede no gustar que se hable de élites en sociedades de masas que aspiran a la máxima igualdad, tal como en sociedades aristocráticas chocaban las referencias a unas élites burguesas y comerciales.
Mas el hecho es que la democracia genera necesariamente sus propias élites, así como el capitalismo las suyas en el plano de la propiedad, el mercado y la riqueza. Y en cada una de las demás esferas de valor que conviven dentro de las sociedades modernas –desde las ciencias hasta el arte, los medios de comunicación hasta las iglesias, los deportes hasta el show business– surgen las propias élites de acuerdo a los correspondientes principios de estratificación que organizan a cada uno de sus campos. En una medida importante, aunque variable en cada sociedad, la gobernanza está conformada en parte por la interacción de esas élites, sus interacciones y alineamientos, sus disputas y conjugaciones, sus creencias, circulación y movilidad. Algunos clásicos de la sociología –como Mosca, Pareto y Weber– descubrieron tempranamente la importancia de las élites, sin dejar de reconocer la existencia de otros principios de estratificación, como clases sociales, grupos de status, castas y las variadas formas de jerarquización de las sociedades contemporáneas.
En el caso de Chile es fácil constatar que la esfera de las élites, cuyo entramado se entreteje parcialmente con el del Estado, alimenta y reproduce la gobernanza; facilita (o puede entorpecer y obstaculizar) la conducción y gobernabilidad de la sociedad, y articula las estructuras de autoridad de la democracia. A veces, algunas de estas élites son designadas como ‘poderes fácticos’; en otras oportunidades operan casi invisiblemente y sin ser reconocidas. No siempre gozan de prestigio, pero sí ejercen, invariablemente, cuotas de poder.
Son por lo mismo un ingrediente de las redes de gobernanza de una sociedad, sea a través de organizaciones formales o de clubes informales, en oficinas o salones, mediante la academia o la bolsa de comercio, en términos persuasivos o coercitivos, recurriendo al mercado o al Estado, a la confianza o la solidaridad. En sociedades abiertas, como la nuestra, las élites se hallan sujetas crecientemente al escrutinio de los media, al favor o disfavor de la opinión pública encuestada, a las demandas del igualitarismo por una mayor (o total) transparencia y por lo mismo dependen, cada vez más, de la legitimidad, credibilidad y confianza que les otorgan (o retiran) las no-élites de la sociedad.
Hoy, esta esfera –en sus dos centros vitales, político y económico— atraviesa una severa crisis de la cual no ha logrado salir desde hace más de un año. Su núcleo político-económico más visible –grandes empresarios, banqueros, gerentes, senadores, diputados, funcionarios de confianza política o dirigentes partidistas– se ha visto envuelto en un ciclo de escándalos nacido en la zona de encuentro entre mercado y política. Ha sido un movimiento telúrico de intensidad cuyos daños están a la vista.
Los escándalos han tenido cada uno sus propias lógicas. En el caso de los mercados, provocados por arreglos monopólicos y de colusión de grandes empresas que de paso han involucrado a personas o familias de la élite tradicional (apellidos), y por el pago para obtener influencia política. En el caso de la política, provocados por tráfico de influencias y la enajenación del rol representativo, con daño colateral en las instituciones donde participan o se hallan vinculados (parlamento, gobierno, partidos).
¿Qué dinámicas emanan de estos hechos, en lo tocante al régimen de la gobernabilidad? Solo negativas, destructivas, deslegitimadoras, contaminantes del clima nacional.
Los escándalos son corrosivos para el gobierno y la conducción política. Dañan al empresariado y restan confianza a las empresas y los mercados. Debilitan la gobernanza y reducen la reputación de actores colectivos e individuales de las élites. Durante el año que comienza seguirán causando efectos deletéreos. Probablemente mantengan en jaque a la figura presidencial y a los dirigentes y parlamentarios oficialistas y de oposición envueltos en el drama y la trama pública de escándalos y formalizaciones.
La crisis afecta principalmente el ambiente comunicativo-cultural de la gobernanza democrática. Produce y mantiene una atmósfera enervada, de acusaciones y recusaciones, de revelaciones y confesiones, de inquisición ética y caza de brujas, de puritanismo anti-elitario y populismo moral. Vivimos en un ambiente que causa una perversa polución de las confianzas y los tácitos acuerdos intersubjetivos que hacen posible la amistad cívica y una cultura de deliberación racional. Al contrario, los actores de la polis viven bajo sospecha, rigurosamente escrutados por los media y emocionalmente anulados para ejercer sus responsabilidades como miembros de las élites.
Como subproducto de la anterior crisis, ha disminuido también el poder simbólico y la proyección ético-cultural de empresarios y políticos. En general, se ven afectados todos quienes aparecen identificados con el establishment del poder mientras que aumenta el peso relativo y visibilidad de otros dos grupos de élite –podemos llamarlos ‘grupos enjuiciadores’– como son: (i) aquel compuesto por las figuras de la denuncia, el periodismo investigativo, los medios electrónicos-alternativos y en general quienes se suben al púlpito para ejercer el rol de exhortación moral y (ii) el grupo de los fiscales que ejerce la función persecutoria en los casos de escándalo que tocan a esas élites.
Entre ambos grupos hay una afinidad selectiva; se potencian mutuamente y complementan al interior de las dinámicas de los escándalos. El juego de filtraciones y consiguiente presión pública sobre los acusados es una instancia donde se expresa esa mutua potenciación y complementariedad. Las ganancias son compartidas: en mayor poder y prestigio. Por eso mismo, estos grupos ascendentes han sido objeto de críticas; precisamente por tener el potencial (y a ratos la actualidad) de convertirse en nuevos segmentos de élite, con poder de atacar y restar prestigio a las élites tradicionales de la política, la economía y la cultura.
Miradas las cosas en perspectiva, las élites centrales, y otras de segundo orden como las élites de iglesia, del deporte, de los militares y tecnocrática –sobre las que volaremos más adelante– han perdido capacidad de contribuir a una reconfiguración de la gobernanza nacional. Deben, en primer lugar, renovarse y recomponerse a sí mismas. En eso están, aunque no sabemos con cuánto éxito.
La élite política ha tratado de articular un discurso autocrítico y se ha visto forzada –por la opinión pública, los media y la Comisión Engel– a endurecer las leyes y reglas que rigen sus comportamientos públicos y privados, especialmente en materias de transparencia, tráfico de influencia y financiamiento de su actividad. Por su lado, la élite empresarial ha debido reconocer sus faltas y algunos de sus miembros enfrentan juicios públicos en la prensa y los tribunales, han debido devolver impuestos eludidos o no-pagados y han sido removidos de sus cargos. A su turno, los propios gremios empresariales parecen estar preocupados de renovar su imagen y personal directivo.
2016 será un año decisivo para ambas élites. La dirección empresarial deberá hacer frente a la ralentización de la economía, la diversifican de más exportaciones y, en el frente legislativo, a una reforma que busca incrementar el poder de los trabajadores frente a los dueños del capital y la gerencia. La clase política, en tanto, se enfrenta a un año de elecciones (municipales), de definición de alianzas en ambos sectores –gobiernista y oficialista– y de recomposición de sus perspectivas ideológicas con vistas al año electoral de 2017. También para los nuevos colectivos partidarios existentes el periodo que viene será definitivo en cuanto a ser o no ser.
Publicado en El Líber, Chile

Gun Culture and the American Nightmare of Violence
___________________________________________________________________________

Mass shootings have become routine in the United States and speak to a society that relies on violence to feed the coffers of the merchants of death. Given the profits made by arms manufacturers, the defense industry, gun dealers and the lobbyists who represent them in Congress, it comes as no surprise that the culture of violence cannot be abstracted from either the culture of business or the corruption of politics. Violence runs through US society like an electric current offering instant pleasure from all cultural sources, whether it be the nightly news or a television series that glorifies serial killers.
At a policy level, violence drives the arms industry and a militaristic foreign policy, and is increasingly the punishing state’s major tool to enforce its hyped-up brand of domestic terrorism, especially against Black youth. The United States is utterly wedded to a neoliberal culture in which cruelty is viewed as virtue, while mass incarceration is treated as the chief mechanism to «institutionalize obedience.» At the same time, a shark-like mode of competition replaces any viable notion of solidarity, and a sabotaging notion of self-interest pushes society into the false lure of mass consumerism. The increasing number of mass shootings is symptomatic of a society engulfed in racism, fear, militarism, bigotry and massive inequities in wealth and power.
Guns and the hypermasculine culture of violence are given more support than young people and life itself.
Over 270 mass shootings have taken place in the United States in 2015 alone, proving once again that the economic, political and social conditions that underlie such violence are not being addressed. Sadly, these shootings are not isolated incidents. For example, one child under 12 years old has been killed every other day by a firearm, which amounts to 555 children killed by guns in three years. An even more frightening statistic and example of a shocking moral and political perversity wasnoted in data provided by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), which states that «2,525 children and teens died by gunfire in [the United States] in 2014; one child or teen death every 3 hours and 28 minutes, nearly 7 a day, 48 a week.» Such figures indicate that too many youth in the United States occupy what might be called war zones in which guns and violence proliferate. In this scenario, guns and the hypermasculine culture of violence are given more support than young people and life itself.
The predominance of a relatively unchecked gun culture and a morally perverse and politically obscene culture of violence is particularly evident in the power of the gun lobby and its political advocates to pass laws in eight states to allow students and faculty to carry concealed weapons «into classrooms, dormitories and other buildings» on campuses. In spite of the rash of recent shootings on college campuses, Texas lawmakers, for instance, passed one such «campus carry bill,» which will take effect in August 2016. To add insult to injury, they also passed an «open carry bill» that allows registered gun owners to carry their guns openly in public. Such laws not only reflect «the seemingly limitless legislative clout of gun interests,» but also a rather irrational return to the violence-laden culture of the «Wild West.»
As in the past, individuals will be allowed to walk the streets, while openly carrying guns and packing heat as a measure of their love of guns and their reliance upon violence as the best way to address any perceived threat to their security. This return to the deadly practices of the » Wild West» is neither a matter of individual choice nor some far-fetched yet allegedly legitimate appeal to the Second Amendment. On the contrary, mass violence in the United States has to be placed within a broader historical, economic and political context in order to address the totality of the forces that produce it. Focusing merely on mass shootings or the passing of potentially dangerous gun legislation does not get to the root of the systemic forces that produce the United States’ love affair with violence and the ideologies and criminogenic institutions that produce it.
Imperial policies that promote aggression all across the globe are now matched by increasing levels of lawlessness and state repression, which mutually feed each other. On the home front, civil society is degenerating into a military organization, a space of lawlessness and warlike practices, organized primarily for the production of violence. For instance, as Steve Martinot observes at CounterPunch, the police now use their discourse of command and power to criminalize behavior; in addition, they use military weapons and surveillance tools as if they are preparing for war, and create a culture of fear in which militaristic principles replace legal principles. He writes:
This suggests that there is an institutional insecurity that seeks to cover itself through social control … the cops act out this insecurity by criminalizing individuals in advance. No legal principle need be involved. There is only the militarist principle…. When police shoot a fleeing subject and claim they are acting in self-defense (i.e. threatened), it is not their person but the command and control principle that is threatened. To defend that control through assault or murderous action against a disobedient person implies that the cop’s own identity is wholly immersed in its paradigm. There is nothing psychological about this. Self-worth or insecurity is not the issue. There is only the military ethic of power, imposed on civil society through an assumption of impunity. It is the ethos of democracy, of human self-respect, that is the threat.
The rise of violence and the gun culture in the United States cannot be separated from a transformation in governance in the United States. Political sovereignty has been replaced by economic sovereignty as corporate power takes over the reins of governance. The more money influences politics, the more corrupt the political culture becomes. Under such circumstances, holding office is largely dependent on having huge amounts of capital at one’s disposal, while laws and policies at all levels of government are mostly fashioned by lobbyists representing big business corporations and financial institutions. Moreover, such lobbying, as corrupt and unethical as it may be, is now carried out in the open by the National Rifle Association (NRA) and other individuals, groups and institutions invested in the militarization of US society. This lobbying is then displayed as a badge of honor – a kind of open testimonial to the lobbyists’ disrespect for democratic governance.
But money in politics is not the only major institutional factor in which everyday and state violence are nourished by a growing militarism. As David Theo Goldberg has argued in his essay «Mission Accomplished: Militarizing Social Logic,» the military has also assumed a central role in shaping all aspects of society. Militarization is about more than the use of repressive power; it also represents a powerful social logic that is constitutive of values, modes of rationality and ways of thinking. According to Goldberg,
The military is not just a fighting machine…. It serves and socializes. It hands down to the society, as big brother might, its more or less perfected goods, from gunpowder to guns, computing to information management … In short, while militarily produced instruments might be retooled to other, broader social purpose – the military shapes pretty much the entire range of social production from commodities to culture, social goods to social theory.
The militarization and corporatization of social logic permeates US society. The general public in the United States is largely depoliticized through the influence of corporations over schools, higher education and other cultural apparatuses. The deadening of public values, civic consciousness and critical citizenship are also the result of the work of anti-public intellectuals representing right-wing ideological and financial interests, a powerful set of corporate-controlled media agencies that are largely center-right and a market-driven public pedagogy that reduces the obligations of citizenship to the endless consumption and discarding of commodities. Military ideals permeate every aspect of popular culture, policy and social relations. In addition, a pedagogy of historical, social and racial amnesia is constructed and circulated through celebrity and consumer culture.
A war culture now shapes every aspect of society as warlike values, a hypermasculinity and an aggressive militarism seep into every major institution in the United States, including schools, the corporate media and local police forces. The criminal legal system has become the default structure for dealing with social problems. More and more people are considered disposable because they offend the sensibilities of the financial elite, who are rapidly consolidating class power. Under such circumstances, violence occupies an honored place.
Militarism provides ideological support for policies that protect gun owners and sellers rather than children.
It is impossible to understand the rise of gun culture and violence in the United States without thinking about the maturation of the military state. Since the end of the Cold War the United States has built «the most expensive and lethal military force in the world.» The defense budget for 2015 totaled $598.5 billion and accounted for 54 percent of all federal discretionary spending. The US defense budget is both larger than the combined G-20 and «more than the combined military spending of China, Russia, the United Kingdom, Japan, France, Saudi Arabia, India, Germany, Italy and Brazil,» according to an NBC report. Since 9/11, the United States has intensified both the range of its military power abroad while increasing the ongoing militarization of US society. The United States circles the globe with around 800 military bases, producing a massive worldwide landscape of military force, at an «annual cost of $156 billion,» according to a report by David Vine in The Nation.
Moreover, Vine adds, «there are US troops or other military personnel in about 160 foreign countries and territories, including small numbers of Marines guarding embassies and larger deployments of trainers and advisers like the roughly 3,500 now working with the Iraqi army.» Not only is the Pentagon in an unprecedented position of power, but also it thrives on a morally bankrupt vision of domestic and foreign policy dependent upon a world defined by terrorism, enemies and perpetual fear. Military arms are now transferred to local police departments, drone bases proliferate, and secret bases around the world support special operations, Navy SEALs, CIA personnel, Army Rangers and other clandestine groups, as Nick Turse has shown in Tomorrow’s Battlefield. Under such circumstances, it is not surprising, as Andrew Bacevich points out, that «war has become a normal condition [and the] use of violence has become the preferred «instrument of statecraft.»
Violence feeds on corporate-controlled disimagination machines that celebrate it as a sport while upping the pleasure quotient for the public. Americans do not merely engage in violence; they are also entertained by it. This kind of toxic irrationality and lure of violence is mimicked in the United States’ aggressive foreign policy, in the sanctioning of state torture and in the gruesome killings of civilians by drones. As my colleague David L. Clark pointed out to me in an email, voters’ support for » bombing make-believe countries [with Arab-sounding names] is not a symptom of muddled confusion but, quite to the contrary, a sign of unerring precision. It describes the desire to militarize nothing less than the imagination and to target the minutiae of our dreams.» State repression, unbridled self-interest, an empty consumerist ethos and an expansive militarism have furthered the conditions for society to flirt with forms of irrationality that are at the heart of everyday aggression, violence and the withering of public life.
Pushback Against Gun Control Efforts
Warlike values no longer suggest a pathological entanglement with a kind of mad irrationality or danger. On the contrary, they have become a matter of common sense. For instance, the US government is willing to lock down a major city such as Boston in order to catch a terrorist or prevent a terrorist attack, but refuses to pass gun control bills that would significantly lower the number of Americans who die each year as a result of gun violence. As Michael Cohen observes, it is truly a symptom of irrationality when politicians can lose their heads over the threat of terrorism, even sacrificing civil liberties, but ignore the fact that «30,000 Americans die in gun violence every year (compared to the 17 who died [in 2012] in terrorist attacks).» It gets worse.
As the threat of terrorism is used by the US government to construct a surveillance state, suspend civil liberties and accelerate the forces of authoritarianism, the fear of personal and collective violence has no rational bearing on addressing the morbid acceleration of gun violence. In fact, the fear of terrorism appears to feed a toxic culture of violence produced, in part, by the wide and unchecked availability of guns. The United States’ fascination with guns and violence functions as a form of sport and entertainment, while gun culture offers a false promise of security. In this logic, one not only kills terrorists with drones, but also makes sure that patriotic Americans are individually armed so they can use force to protect themselves against the apparitions whipped up by right-wing politicians, pundits and the corporate-controlled media.
Rather than bring violence into a political debate that would limit its production, various states increase its possibilities by passing laws that allow guns at places from bars to houses of worship. Florida’s «stand your ground» law, based on the notion that one should shoot first and ask questions later, is a morbid reflection of the United States’ adulation of gun culture and the fears that fuel it. This fascination with guns and violence has infected the highest levels of government and serves to further anti-democratic and authoritarian forces. For example, the US government’s warfare state is propelled by a military-industrial complex that cannot spend enough on weapons of death and destruction. Super modern planes such as the F-35 Joint Strike Fighter cost up to $228 million each and are plagued by mechanical problems and yet are supported by a military and defense establishment. As Gabriel Kolko observes, such warlike investments «reflect a pathology and culture that is expressed in spending more money,» regardless of how it contributes to running up the debt, and that thrives on whatanthropologist João Biehl has described as «the energies of the dead.»
Militarism provides ideological support for policies that protect gun owners and sellers rather than children. The Children’s Defense Fund is right in stating, «Where is our anti-war movement here at home? Why does a nation with the largest military budget in the world refuse to protect its children from relentless gun violence and terrorism at home? No external enemy ever killed thousands of children in their neighborhoods, streets and schools year in and year out.»
There is a not-so-hidden structure of politics at work in this type of sanctioned irrationality. Advocating for gun rights provides a convenient discourse for ignoring what Carl Boggs has described as a «harsh neoliberal corporate-state order that routinely generates pervasive material suffering, social dislocation, and psychological despair – worsening conditions that ensure violence in its many expressions.»
As the United States moves from a welfare state to a warfare state, state violence becomes normalized. The United States’ moral compass and its highest democratic ideals have begun to wither, and the institutions that were once designed to help people now serve to largely suppress them. Gun laws matter, social responsibility matters and a government responsive to its people matters, especially when it comes to limiting the effects of a mercenary gun culture. But more has to be done. The dominance of gun lobbyists must end; the reign of money-controlled politics must end; the proliferation of high levels of violence in popular culture, and the ongoing militarization of US society must end. At the same time, it is crucial, as participants in the Black Lives Matter movement have argued, for Americans to refuse to endorse the kind of gun control that criminalizes young people of color.
Moderate calls for reining in the gun culture and its political advocates do not go far enough because they fail to address the roots of the violence causing so much carnage in the United States, especially among children and teens. For example, Hillary Clinton’s much publicized call for controlling the gun lobby and improving background checks, however well intentioned, did not include anything about a culture of lawlessness and violence reproduced by the government, the financial elites and the defense industries, or a casino capitalism that is built on corruption and produces massive amounts of human misery and suffering. Moreover, none of the calls to eliminate gun violence in the United States link such violence to the broader war on youth, especially poor youth of color.
A Culture of Violence
It would be wrong to suggest that the violence that saturates popular culture directly causes violence in the larger society. Nevertheless, it is arguable that depictions of violence serve to normalize violence as both a source of pleasure and as a practice for addressing social issues. When young people and others begin to believe that a world of extreme violence, vengeance, lawlessness and revenge is the only world they inhabit, the culture and practice of real-life violence is more difficult to scrutinize, resist and transform.
Many critics have argued that a popular culture that endlessly trades in violence runs the risk of blurring the lines between the world of fantasies and the world we live in. What they often miss is that when violence is celebrated in its myriad registers and platforms in a society, a formative culture is put in place that is amenable to the pathology of fascism. That is, a culture that thrives on violence runs the risk of losing its capacity to separate politics from violence. A.O. Scott recognizes such a connection between gun violence and popular culture, but he fails to register the deeper significance of the relationship. He writes:
… it is absurd to pretend that gun culture is unrelated to popular culture, or that make-believe violence has nothing to do with its real-world correlative. Guns have symbolic as well as actual power, and the practical business of hunting, law enforcement and self-defense has less purchase in our civic life than fantasies of righteous vengeance or brave resistance…. [Violent] fantasies have proliferated and intensified even as our daily existence has become more regulated and standardized – and also less dangerous. Perhaps they offer an escape from the boredom and regimentation of work and consumption.
Popular culture not only trades in violence as entertainment, but also it delivers violence to a society addicted to a pleasure principle steeped in graphic and extreme images of human suffering, mayhem and torture. While the Obama administration banned waterboarding as an interrogation method in January 2009, it appears to be thriving as a legitimate procedure in a number of prominent Hollywood films, including Safe House, Zero Dark Thirty, G.I. Jane and Taken 3. The use of and legitimation of torture by the government is not limited to Hollywood films. Republican presidential candidate Donald Trump announced recently on ABC’s «This Week» that he would bring back waterboarding because it «is peanuts compared to what they do to us.» It appears that moral depravity and the flight from social responsibility have no limits in an authoritarian political landscape.
Gun Violence Is Just the Tip of the Iceberg
The United States is suffering from an epidemic of violence, and much of it results in the shooting and killing of children. In announcing his package of executive actions to reduce gun violence, President Obama singled out both the gun lobby and Congress for refusing to implement even moderate gun control reforms. Obama was right on target in stating that «the gun lobby may be holding Congress hostage right now, but they cannot hold America hostage. We do not have to accept this carnage as the price of freedom.» Congress’s refusal to enact any type of gun control is symptomatic of the death of US democracy and the way in which money and power now govern the United States. Under a regime of casino capitalism, wealth and profits are more important than keeping the American people safe, more worthwhile than preventing a flood of violence across the land, and more valued than even the lives of young children caught in the hail of gunfire.
In spite of the empty bluster of Republican politicians claiming that Obama is violating the US Constitution with executive overreach, threatening to take guns away from the American people or undermining the Second Amendment, the not-so-hidden politics at work in these claims is one that points to the collapse of ethics, compassion and responsibility in the face of a militarized culture defined by the financial elite, gun lobbies and big corporations. Such forces represent a take-no-prisoners approach and refuse to even consider Obama’s call for strengthening background checks, limiting the unchecked sale of firearms by gun sellers, developing «smart gun» technologies, and preventing those on the United States’ terrorist watch list from purchasing guns. These initiatives hardly constitute a threat to gun ownership in the United States.
Guns are certainly a major problem in the United States, but they are symptomatic of a much larger crisis: Our country has tipped over into a new and deadly form of authoritarianism. We have become one of the most violent cultures on the planet and regulating guns does not get to the root of the problem. Zhiwa Woodbury touches on this issue at Tikkun Daily, writing:
We are a country of approximately 300 million people with approximately 300 million firearms – a third of which are concealable handguns. Each one of these guns is made for one purpose only – to kill as quickly and effectively as possible. The idea that some magical regulatory scheme, short of confiscation, will somehow prevent guns from being used to kill people is laughable, regardless of what you think of the NRA. Similarly, mentally ill individuals are responsible for less than 5% of the 30,000+ gunned down in the U.S. every year.
In the current historical conjuncture, gun violence makes a mockery of safe public spaces, gives rise to institutions and cultural apparatuses that embrace a deadly war psychology, and trades on fear and insecurity to undermine any sense of shared responsibility. It is no coincidence that the violence of prisons is related to the violence produced by police in the streets; it is no coincidence that the brutal masculine authority that now dominates US politics, with its unabashed hatred of women, poor people, Black people, Muslims and Mexican immigrants, shares an uncanny form of lawlessness with a long tradition of 20th century authoritarianism.
As violence moves to the center of American life, it becomes an organizing principle of society, and further contributes to the unraveling of the fabric of a democracy. Under such circumstances, the United States begins to consider everyone a potential criminal, wages war with itself and begins to sacrifice its children and its future. The political stooges, who have become lapdogs of corporate and financial interests, and refuse out of narrow self- and financial interests to confront the conditions that create such violence, must be held accountable for the deaths taking place in a toxic culture of gun violence. The condemnation of violence cannot be limited to police brutality. Violence does not just come from the police. In the United States, there are other dangers emanating from state power that punishes whistleblowers, intelligence agencies that encourage the arrests of those who protest against the abuse of corporate and state power, and a corporate-controlled media that trades in ignorance, lies and falsehoods, all the while demanding and generally «receiving unwavering support from their citizens,» as Teju Cole has pointed out in The New Yorker.
Yet, the only reforms we hear about are for safer gun policies, mandatory body-worn cameras for the police and more background checks. These may be well-intentioned reforms, but they do not get to the root of the problem, which is a social and economic system that trades in death in order to accumulate profits. What we don’t hear about are the people who trade their conscience for supporting the gun lobby, particularly the NRA. These are the politicians in Congress who create the conditions for mass shootings and gun violence because they have been bought and sold by the apostles of the death industry. These are the same politicians who support the militarization of everyday life, who trade in torture, who bow down slavishly to the arms industries and who wallow in the handouts provided by the military-industrial-academic complex.
These utterly corrupted politicians are killers in suits whose test of courage and toughness was captured in one of the recent Republican presidential debates, when candidate Ben Carson was asked by Hugh Hewitt, a reactionary right-wing talk show host, if he would be willing to kill thousands of children in the name of exercising tough leadership. As if killing innocent children is a legitimate test for leadership. This is what the warmongering politics of hysterical fear with its unbridled focus on terrorism has come to – a future that will be defined by moral and political zombies who represent the real face of terrorism, domestic and otherwise.
Clearly, the cause of violence in the United States will not stop by merely holding the politicians responsible. What is needed is a mass political movement willing to challenge and replace a broken system that gives corrupt and warmongering politicians excessive political and economic power. Democracy and justice are on life support and the challenge is to bring them back to life not by reforming the system but by replacing it. This will only take place with the development of a politics in which the obligation to justice is matched by an endless responsibility to collective struggle.
Note: Parts of this article were drawn from an earlier version published at CounterPunch.
Copyright, Truthout. May not be reprinted without permission of the author.

De Comunidad Escolar a Comunidad de Aprendizaje
Rosa Maria Torres

Es importante diferenciar comunidad escolar, comunidad educativa y comunidad de aprendizaje, partiendo de diferenciar escuela/sistema escolar, educación/sistema educativo y aprendizaje/sistema de aprendizaje.
La educación no se reduce a la educación escolar. Aunque suelen nombrarse como equivalentes, sistema educativo y sistema escolar no son la misma cosa. El sistema escolar es uno – de muchos – sistemas educativos, como son la familia, los medios de comunicación, el trabajo, el deporte, etc.
Educación no necesariamente equivale a aprendizaje, ni todo aprendizaje se realiza en el sistema escolar o es producto de la educación o de la enseñanza.
- a) Mucho de lo que se enseña en el sistema escolar no es aprendido, es decir, no se convierte en aprendizaje efectivo.
- b) La mayor parte de lo que aprendemos en la vida, desde que nacemos hasta que morimos, tiene lugar fuera del sistema escolar y nadie nos lo enseña sino que lo aprendemos informalmente: jugando, conversando, escuchando, observando, haciendo, leyendo, escribiendo, participando, escuchando la radio, mirando la televisión, a través del arte, navegando en Internet, etc.
Así:
Comunidad escolar debe reservarse para referirse a quienes están directamente involucrados en el ámbito de la educación escolar: alumnos, docentes, directivos, padres de familia.
Comunidad educativa es un concepto más abarcativo. Incluye a quienes tienen relación con la educación en sentido amplio, no restringida al sistema escolar: la familia, los medios de información y comunicación, el trabajo, el deporte, las iglesias, etc.
Comunidad de aprendizaje la forman las personas, instituciones u organizaciones involucradas en actividades de aprendizaje, dentro o fuera del sistema escolar.
– Una comunidad de aprendizaje puede ser un aula o una institución escolar. El aprendizaje se pone en el centro. Estudiantes y profesores aprenden juntos y unos de otros.
– Una comunidad de aprendizaje puede ser la comunidad local, un territorio, urbano o rural, que decide motivar e involucrar a todos en el aprendizaje: niños, jóvenes y adultos, familias, instituciones, organizaciones públicas y privadas. La comunidad se organiza para identificar, activar y coordinar los diversos espacios y recursos de aprendizaje existentes en dicha comunidad, cualquiera que estos sean: guardería, escuela, colegio, universidad, taller artesanal, biblioteca, parque, plaza, mercado, centro de salud, museo, cancha deportiva, espacio de música, cine, teatro, radio o periódico local, zoológico, tienda, café internet o infocentro, casa comunal, recinto policial, club juvenil, organización de mujeres, etc.
En la tabla que sigue destaco algunas diferencias entre Comunidad Escolar y Comunidad de Aprendizaje.
| DE | A |
Comunidad Escolar |
Comunidad de Aprendizaje |
| ▸ Niños y jóvenes aprendiendo | ▸ Niños, jóvenes y adultos aprendiendo |
| ▸ Adultos enseñando a niños y jóvenes | ▸ Aprendizaje inter-generacional y entre pares |
| ▸ Educación escolar | ▸ Educación escolar y extraescolar |
| ▸ Educación formal | ▸ Aprendizaje en ámbitos formales, no-formales e informales |
| ▸ Agentes escolares (docentes, maestros, profesores) | ▸ Agentes educativos (agentes escolares y otros sujetos que asumen funciones educativas) |
| ▸ Los agentes escolares como agentes de cambio | ▸ Los agentes educativos como agentes de cambio |
| ▸ Los alumnos (educandos) como sujetos de aprendizaje | ▸ Educandos y educadores como sujetos de aprendizaje |
| ▸ Visión fragmentada del sistema escolar (por niveles: pre-escolar o inicial, básica, media, superior) | ▸ Visión sistémica y unificada del sistema escolar (un continuo que va desde la educación inicial hasta la superior, incluyendo a ésta última) |
| ▸ Planes institucionales | ▸ Planes y alianzas inter-institucionales |
| ▸ Innovaciones aisladas | ▸ Redes de innovaciones |
| ▸ Red de instituciones escolares | ▸ Red de instituciones educativas |
| ▸ Proyecto educativo institucional (escuela) | ▸ Proyecto educativo comunitario. Cada proyecto es único, propio, hecho a medida de cada comunidad. |
| ▸ Enfoque sectorial de la educación (la educación como «sector»)
▸ Enfoque intra-escolar de la educación |
▸ Enfoque inter-sectorial de la educación y el aprendizaje (atraviesa varios «sectores») ▸ Enfoque territorial de la educación y el aprendizaje (el territorio como lugar y recurso de aprendizaje) |
| ▸ Ministerio de Educación a cargo | ▸ Varios Ministerios involucrados |
| ▸ Estado/gobierno | ▸ Comunidad local, comunidad nacional, Estado/gobierno. |
|
Educación |
Aprendizaje a lo largo de la vida |
Publicado en el blog de la Dra. Rosa María Torres otraeducacion
Perú: ¿Cómo estamos en equidad? a propósito de las evaluaciones PISA

Lima, Perú /02 de marzo de 2016/ Nora Cépeda/ Fuente: Tarea
Las conclusiones del estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos[1] (OCDE) Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo se les puede ayudar. Resultados principales, publicado en febrero del 2016, basado en los resultados de la prueba PISA[2] 2012 y la información recogida sobre el contexto de los estudiantes participantes nos plantean la necesidad de evaluar si las políticas sociales y educativas que se implementan en nuestro país son las adecuadas y suficientes para garantizar el derecho a una buena educación a todos los estudiantes peruanos.
En este estudio, considero, prevalece el interés por explicar las causas más profundas del bajo rendimiento escolar antes que establecer un ranking en base a una evaluación estandarizada de países con mejor o peor educación y deducciones arbitrarias respecto a si los estudiantes son más o menos inteligentes, sin tomar en cuenta los distintos puntos de partida, sus condiciones de vida, la diversidad de contextos culturales, el proceso socio histórico de cada país, entre otros factores que inciden en la educación escolarizada.
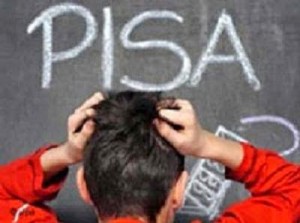
Para este estudio, el 2012, todos los estudiantes de los países participantes en la prueba PISA respondieron a un cuestionario sobre su contexto para obtener información sobre ellos mismos, sus hogares, su escuela y sus experiencias de aprendizaje. A los directores de escuela se les solicitó, mediante un cuestionario, información sobre el sistema escolar y el entorno de aprendizaje. En algunos países, de manera opcional, se solicitó información a padres, sobre sus percepciones e implicación en la escuela de sus hijos, su apoyo al aprendizaje en el hogar y las expectativas sobre el futuro profesional del niño, concretamente en matemática, asignatura que Pisa priorizó ese año.
La información analizada muestra que el bajo rendimiento escolar afecta, en distinta medida, a todos los países que participan en las pruebas PISA, sean o no miembros de la OCDE. “De hecho, las cifras de alumnos con rendimientos bajos en los 64 países y economías que participaron en PISA 2012 son abrumadoras: de los cerca de 28 millones de alumnos de 15 años representados en los datos de PISA, 11,5 millones tuvieron un rendimiento bajo en matemáticas, 8,5 millones en lectura y 9 millones en ciencia. En promedio en los países de la OCDE, más de uno de cada cuatro alumnos tienen un rendimiento inferior al nivel básico de conocimientos y habilidades en una o más de las asignaturas evaluadas en PISA. Incluso en los países y economías con los mejores resultados, cerca de uno de cada diez alumnos tienen rendimientos bajos en al menos una asignatura. ” (p. 31)
Identifica los múltiples factores que influyen en el bajo rendimiento de los estudiantes en diferentes contextos sociales, económicos y culturales, siendo la situación socioeconómica del alumno el factor que más impacta en su rendimiento escolar. Estudiantes en situación de pobreza enfrentan mayor riesgo de ubicarse como estudiantes de bajo rendimiento. A este factor se añaden las desigualdades entre zona rural y urbana, las de género que pone en desventaja a las niñas, en el acceso a educación inicial a edad temprana, las condiciones que ofrece la escuela, entre otros. Enfatiza cómo en sectores de estudiantes confluyen varios factores que finalmente se traducen en bajo rendimiento escolar. Advierte que un bajo rendimiento escolar, casi al finalizar su escolaridad, es el resultado de “una combinación y acumulación de varias barreras y obstáculos que afectan a los alumnos a lo largo de sus vidas.” Así mismo, alerta sobre sus consecuencias para el propio estudiante, para sus familias y para el desarrollo de los respectivos países.
Ante este panorama, el propio informe plantea “si tiene sentido establecer referentes mundiales para los estudiantes con bajo rendimiento en un conjunto tan diverso de países, en los que las exigencias relativas a las habilidades individuales son diferentes”, y afirma la necesidad de asegurar un nivel de rendimiento escolar básico a todos los jóvenes del siglo XXI, es decir, asegurar a todos lo que es importante que los ciudadanos sepan y puedan hacer.
En cuanto a los estudiantes peruanos evaluados[3] en PISA 2012, los resultados nos dicen que un alto porcentaje no logró el promedio satisfactorio establecido por la OCDE para los aprendizajes escolares básicos a nivel internacional. En lectura, el 60%, obtuvo 384 puntos en promedio, ubicándose en el nivel 1 de los 6 niveles establecidos por PISA, aunque logran una mejora en relación a PISA 2009 (370 puntos). El 68.6% de nuestros estudiantes alcanzó un promedio de 373 puntos en ciencia, ubicándose también en el nivel 1. En matemática, con un puntaje promedio de 368 puntos, el 74.6% de estudiantes se ubica en el nivel 1 y el 47% de ellos debajo del nivel 1.

Nuestro país, junto a Chile y a Estados Unidos, está entre los once países en los que la situación socioeconómica del alumno tiene más impacto en su rendimiento escolar. En el Perú, “tercero en este índice de desigualdad, un estudiante de 15 años con bajos recursos tiene siete veces más probabilidades de mostrar bajo rendimiento escolar que otros alumnos en mejores condiciones”. Información que desde la experiencia cotidiana podemos contrastar. Somos conscientes que las brechas educativas identificadas en nuestro país perjudican precisamente a la población estudiantil que vive en zonas de pobreza y de pobreza extrema, tanto en zona urbana como rural, siendo la rural donde incluso se carece de servicios básicos. Es decir, que el sistema educativo peruano reproduce las grandes brechas económicas y sociales del país en su conjunto.
Para revisar y reflexionar sobre si las políticas sociales y educativas que se implementan en nuestro país son las adecuadas y suficientes para garantizar el derecho a una buena educación a todos los estudiantes peruanos, evitando el bajo rendimiento puede ser de utilidad revisar el resumen de los Factores de riesgo de un rendimiento bajo y herramientas de las políticas educativas para superar dicha situación, presentados en el informe (Figura 6.1, p. 32). Este cuadro resumen está organizado áreas de riesgo potencial y factores de riesgo en cada área, que afectan a los alumnos, a la escuela y al sistema educativo. Así como Herramientas de política, identificadas de países, con distintas economías que asumieron el compromiso de revertir el bajo rendimiento y han mostrado logros significativos.
Entre las áreas de riesgo potencial que afectan a los alumnos figuran: a) Nivel socioeconómico: Carencias económicas, culturales y sociales. b) Contexto demográfico: Ser chica (matemáticas), ser chico (lectura); Inmigrante/idioma minoritario/ vivir en una zona rural; Familia monoparental. c) Progreso a través de la educación: Ausencia de educación preescolar; Repetición de cursos Programa de formación profesional. d) Actitud y comportamiento: Absentismo (pérdida de clases); Baja perseverancia/esfuerzo en la escuela; Falta de confianza en sí mismos.
En cuanto a la escuela identifica como áreas de riesgo potencial: a) Composición de la escuela: concentración de alumnos desfavorecidos. b) Ambiente de estudio en la escuela: Escasas expectativas con los alumnos; Profesores poco motivadores, moral baja entre los profesores; Falta de oportunidades extraescolares; Padres y comunidades poco implicadas. c) Recursos y administración: Falta de profesores cualificados; Baja calidad de los recursos educativos.
En relación al Sistema educativo identifica como áreas de riesgo potencial: a) Asignación de recursos: asignación desigual entre escuelas. b) Políticas de estratificación: selección y agrupamiento tempranos y rígidos. c) Gobernanza: falta de autonomía en el centro.
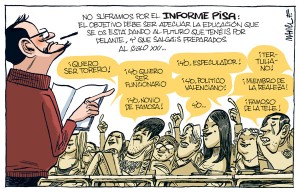
En Herramientas de política educativa, describe brevemente lo que pueden hacer los responsables políticos, los educadores, los padres y los alumnos para revertir el bajo rendimiento escolar de los estudiantes.
El informe menciona experiencias de diferentes países con diferentes economías que progresivamente han incrementado el nivel de rendimiento escolar y disminuido el porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento. “Nueve países redujeron su porcentaje de alumnos con rendimientos bajos en matemáticas entre las evaluaciones PISA de 2003 y 2012. Cuatro de ellos (Brasil, México, Túnez y Turquía) mejoraron reduciendo el porcentaje de alumnos que puntuaba por debajo del Nivel 1, mientras que en cinco países (Alemania, y la Federación Rusa, Italia, Polonia y Portugal) el porcentaje de alumnos de Nivel 1 y por debajo de Nivel 1 se redujo simultáneamente”. (p.20). Destaca como característica común en este proceso la voluntad y la combinación de políticas económicas, sociales y educativas, de manera integral para revertir las condiciones de desigualdad económica y social que afecta a los estudiantes de bajo rendimiento.
Si bien es cierto que en nuestro país se implementan distintos programas focalizados a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, y las estadísticas nacionales informan que la pobreza ha disminuido, aún persisten grandes desigualdades. Por eso es pertinente preguntarnos no sólo si mejoramos en los resultados de una u otra evaluación estandarizada sino ¿Cuánto hemos avanzado en equidad socio-económica? ¿Tenemos un proyecto de desarrollo nacional orientado a lograr equidad? ¿Cuáles son las políticas y programas sociales implementados que aportan a la equidad? ¿Cómo están influyendo en la mejora de la educación y de los aprendizajes? Los resultados de las políticas sociales y educativas implementadas en estos años ¿nos permiten pronosticar que los resultados de la prueba PISA 2015 serán mejores para los estudiantes peruanos?
Encontrándonos en una etapa electoral y de tránsito de un gobierno a otro, es una responsabilidad ciudadana, y especialmente de las autoridades educativas, los maestros, los padres de familia y los candidatos, evaluar si las políticas implementadas han tenido el efecto esperado, qué hace falta mejorar o modificar, en el marco del Proyecto Educativo Nacional reconocido como política de estado hasta el 2021.
Referencia
PISA 2012: Informe Nacional del Perú.
Recuperado: http://umc.minedu.gob.pe/?p=1694
Resultados de PISA 2012 en Foco Lo que los alumnos saben a los 15 años de edad y lo que pueden hacer con lo que saben.
Recuperado: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA2012_Overview_ESP-FINAL.pdf
Folleto PISA 2015
Recuperado: http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2014/07/Folleto-Pisa-2015.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160210_paises_bajo_rendimiento_educacion_informe_ocde_bm
Notas
[1]OCDE: Angel Gurría, Secretario General. Andreas Schleicher, Director for the Directorate of Education and Skills, director de la Dirección de Educación y Habilidades.
[2]PISA – Programme for International Student – Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos.
[3]El año 2012, Perú participó voluntariamente por tercera vez en la prueba PISA (2000 y 2009) con una muestra de 6035 estudiantes de 15 años de edad, de 240 colegios secundarios o instituciones equivalentes, públicas, privadas, urbanas y rurales, de todas las regiones del país. PISA 2012: Informe Nacional del Perú. http://umc.minedu.gob.pe/?p=1694
FUENTE DEL ARTÍCULO:
http://www.tarea.org.pe/modulos/Boletin/tareainforma/boletin163.htm#not04/
FUENTE DE LA FOTO:
http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2014/04/estudiantes-examen-734.jpg
PROCESADO POR:
Hans Mejía Guerrero

La Educación sexual ¿Un ámbito de control moral y biomédico?
02 Marzo / Portal Otras Voces en Educación
La sexualidad es un aspecto de la vida humana que abarca múltiples dimensiones personales y sociales, y que al ser una característica natural de hombres y mujeres en su continuo de vida, el derecho a conocerla sin restricciones, tabúes, puntos de vista negativos o todo tipo de barreras que lleven a la no información o a la des-información, es un derecho que fue ratificado en el 2010 por el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas, (en aquel momento Vernor Muñoz) quien en su informe sobre la materia afirmó lo siguiente:
“El derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, el cual es un derecho humano en sí mismo, que a su vez resulta condición indispensable para asegurar que las personas disfrutemos de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos.” (p7)
Desde esa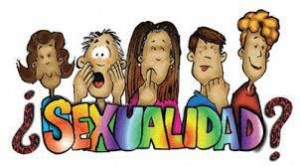 perspectiva la educación en sexualidad, como derecho, puede definirse como un importante proceso educativo, necesariamente continuo, vinculado profundamente a una formación integral de niñas, niños, jóvenes y adultos cuyo propósito es aportar información culturalmente relevante, científicamente rigurosa y apropiada a la edad del estudiante, así como elementos de esclarecimiento y reflexión que favorezca la vivencia de la sexualidad de forma plena, enriquecedora y saludable en los distintos momentos y situaciones de la vida.
perspectiva la educación en sexualidad, como derecho, puede definirse como un importante proceso educativo, necesariamente continuo, vinculado profundamente a una formación integral de niñas, niños, jóvenes y adultos cuyo propósito es aportar información culturalmente relevante, científicamente rigurosa y apropiada a la edad del estudiante, así como elementos de esclarecimiento y reflexión que favorezca la vivencia de la sexualidad de forma plena, enriquecedora y saludable en los distintos momentos y situaciones de la vida.
La pregunta ¿Cuándo iniciar la educación sexual en la educación formal? fue la incógnita disparadora de todo un debate acontecido en lo que va de año en Colombia, dado que la Ministra de Educación de ese país Ginna Parody, en apoyo a una solicitud del colectivo “Adolescentes sin embarazos”, puso en la palestra la importancia de que la educación sexual se inicie desde la primaria como herramienta que ayude a frenar los abusos sexuales y los embarazos adolescentes, mientras que el Procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, mantuvo que no debe darse educación sexual en la primaria, dado que la misma puede acelerar de manera inconveniente el inicio sexual de niños y niñas.
Estas posiciones encontradas, así como el fallo de la Corte Constitucional Colombiana a favor de los argumentos del procurador, dieron lugar a un buen número de noticias de las que resaltamos las siguientes:
«Colombia: Por ahora, educación sexual solo para bachillerato y universidades”
“La educación sexual es para prevenir abuso y embarazo adolescente’: Gina Parody”
¿Es conveniente que cátedra de educación sexual se imparta en preescolar y primaria?
Si bien las tres noticias dan cuenta de una diatriba centrada en la edad adecuada para brindar educación sexual, resaltamos de ellas que se trata de la formación en un modelo de educación sexual que según Leo Arenas (2016) remite a una concepción biológica y/o moral de la sexualidad, cuyo objetivo por una parte es el cuidado y autocuidado de la salud sexual y reproductiva mediante la adopción de hábitos saludables y conductas de prevención de riesgos como las infecciones de transmisión sexual, los embarazos en adolescentes o el VIH y Sida, y por otra la prescripción moral del ejercicio de lo sexual dentro de cánones establecidos.
Argumentar que facilitar educación sexual en la primaria podría motivar a las y los niños a iniciar la vida sexual penetrativa más temprano, con el consiguiente aumento de los embarazos en adolescentes, o que al contrario, formarse tempranamente en temas sobre la salud sexual y reproductiva puede prevenir tanto embarazos como enfermedades al contar con información sobre métodos para evitarlos, son argumentos que se sustentan en un enfoque informativo-preventivo y moralizante, centrado en las amenazas y peligros de las relaciones sexuales, que corre el riesgo de dejar por fuera la noción de integralidad y mutidimensionalidad de la sexualidad y con ello los aspectos psicológicos, sociales y profundamente culturales que esta involucra.
En el caso de los planteamientos esbozados por el procurador, quien refiere que dar educación sexual en primaria puede traer “consecuencias indeseables, como el incentivo de la curiosidad hacia las conductas sexuales y aceleraría de manera inconveniente el inicio de la vida sexual de niños y adolescentes” se ubican en lo que Tiffany Jones (2011) identifica como el modelo conservador de educación sexual que considera a los niños y niñas como sujetos asexuales y vulnerables de ser corrompidos por la información-desinformación. En consecuencia, los adultos y las instituciones tienen el deber de protegerlos(as) controlando su exposición a toda información relativa a la sexualidad, e inclusive a todo encuentro corporal, tal como lo proponía en el 2015 el procurador colombiano al solicitar que en los manuales de convivencia escolar se prohibieran manifestaciones excesivas de afecto, besos y abrazos, entre los estudiantes de los centros educativos. (ver esta noticia)
Por su parte, la ministra de Educación, al argumentar “que es importante que a la edad de los 5 años los niños aprendan a conocer su cuerpo y lo hagan respetar, para evitar ser abusados sexualmente y, en el caso de las niñas además prevenir embarazos adolescentes” mantiene su discurso en un modelo de educación sexual sustentado en el enfoque médico que constituido en una instancia de poder, desde los años 60 ha codificado y disminuido la sexualidad a partir de sus patologías y su función reproductiva, y en consecuencia en base a las nociones de prevención.
Ante ambas visiones centradas en los riesgos de la vida sexual, son dos aspectos importantes a analizar:
-
El primero es que ambas propuestas, aparentemente en-contradas, se alejan de lo que en el 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió como Salud Sexual, entendida como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, que no es meramente ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coacción, discriminación y violencia”. Desde esta perspectiva una educación en sexualidad , a diferencia de la educación sexual, requiere sea dirigida a la asunción consciente y responsable de actitudes positivas y respetuosas hacia la sexualidad, la identidad y el género, a las relaciones sexuales, a la posibilidad para obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coacción, discriminación y violencia, al respeto, protección y satisfacción de los derechos sexuales, y a la ausencia de enfermedades, disfunciones o malestar físico y psicológico.
-
Lo segundo es que las escuelas, como parte de la sociedad, constituyen un ámbito en el que la sexualidad se hace vívidamente presente, y que dado su carácter cultural y social, se despliega más allá de cualquier prescripción curricular explícita referida al tema, y más allá de las representaciones hegemónicas que pretendan preservar lo normado sobre las edades adecuadas para vivenciar la sexualidad, las identidades y las prácticas sexuales. Tal como lo indica Jurian de Zubiria (2016) “es una tragedia social de proporciones inimaginables que una Corte deba decidir cuándo los colegios pueden iniciar la educación sexual, cuando posiblemente la gran mayoría de los jóvenes ya han iniciado su vida sexual activa”, y no necesariamente por abundancia o no de información referida a la vida sexual y reproductiva. Tal como lo refiere el informe de la UNESCO:
“Aunque se trate de evitar, lo cierto es que las personas siempre somos informadas sexualmente, por acción o por omisión, por vía de las escuelas, de las familias, de los medios de comunicación, etc. De esta forma, la decisión de no brindar educación sexual en los centros de enseñanza supone optar por una forma omisiva de educación sexual… Cuando no se proporciona educación sexual de manera explícita, en la práctica educativa predomina el denominado currículum oculto, con su potencial carga de prejuicios e inexactitudes, sobre los que no hay crítica ni control social o familiar posible”
 Ante las dos consideraciones antes expuestas, es importante tomar en cuenta que pasar de la educación sexual moral con un enfoque biomédico de control, basada en una sexualidad patriarcal de sexos opuestos, jerarquizados y desiguales que reflejan la división sexual del trabajo, que
Ante las dos consideraciones antes expuestas, es importante tomar en cuenta que pasar de la educación sexual moral con un enfoque biomédico de control, basada en una sexualidad patriarcal de sexos opuestos, jerarquizados y desiguales que reflejan la división sexual del trabajo, que
fragmentó el mundo en dos, siempre dos (como opuesto y desigual, obligaciones y libertades, masculino y femenino…), a la educación en sexualidad integral, bien podría plantearse como un ejercicio a desplegar con las y los estudiantes, para dar cuenta de las realidades en las que se constituyen y despliegan otros sentidos y significados acerca de la condición sexual y de género del ser humano, realidades que pueden alejarse considerablemente de lo que desde un punto de vista adultocentrista y patriarcal, de la concepción controladora y estigmatizadora de los cuerpos de las y los estudiantes, para evitar aquello que se ve del lado de la anormalidad.
Estas nuevas realidades que desde el enfoque biomédico no se distinguen, las vemos en los casos en donde el embarazo de jóvenes adolescentes es la vía deliberada y consentida para la emancipación, para ser-estar como ciudadanas plenas en un territorio, lo que nada tiene que ver con el conocimiento o no de los métodos anticonceptivos. También, aparecen en los escenarios en donde el sexting conocido como la transmisión de contenido sexual a través de celulares, es parte de un conjunto de manifestaciones sexuales presentes entre las y los adolescentes, en la que se ven involucrados el erotismo, la vivencia del placer, la masturbación , pero también el consentimiento ante la presión social que implica estar en una tendencia que les ha hecho ganar, a las y los jóvenes de estos tiempos, el apelativo de generación sexting.
Ante estos escenarios, y sobre todo ante el fallo emitido por la Corte Colombiana a favor de continuar estatalizando lo biológico (Foucault, 2003), en consonancia con los argumentos del procurador, las diferencias expuestas entre ambos representantes del alto gobierno colombiano, dan muestra de la importancia y la urgencia de trascender al desarrollo de políticas educativas sobre la sexualidad basadas en creencias moralistas o en enfoques de control de los cuerpos. Este llamado a los estados a emprender políticas sustentadas en investigaciones sobre el impacto de la educación en sexualidad en el comportamiento sexual, como la realizada por UNESCO en el 2009, propicia la revisión de los modelos formativos existentes en esta materia, asi como la asunción de un enfoque positivo, integral y respetuoso de la sexualidad, en donde la sexualidad no se limita al coito y la ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades.
Desde esta perspectiva se hace urgente educar sobre la capacidad humana de amar y sentir placer que está presente a lo largo de la vida y que se expresa a través de diversas dimensiones físicas, fisiológicas, emocionales y culturales. En ese sentido el conocimiento y el respeto por el propio cuerpo y el ajeno, la vivencia del placer sexual solo(a) y en pareja, el enamoramiento, las relaciones sociales saludables, la asunción consciente de la identidad sexual, de género en consonancia con lo que cada ser humano elige como proyecto de vida en el marco de su realidad, el reconocimiento y respeto ante la igualdad de género, la noción sagrada-espiritual de la unión sexual y de la vivencia reproductiva, el consentimiento ante esas vivencias, la responsabilidad frente a la maternidad/paternidad y el cuidado de la infancia, entre otros, son temas que esperan en las aulas para ser abordados y construidos con las y los estudiantes y sus realidades.
Podemos referirnos a una pedagogía de la sexualidad que superando la doble moralidad, consiga en el cuerpo el principal sujeto de experiencias educativas densas, donde las estrategias de enseñanza y aprendizaje tengan como origen, proceso y destino lo corporal, lo afectivo, lo sentido y por ende, transformará el hecho educativo en placentero.
Cuando hombres y mujeres podamos contarles a nuestros cercanos descendientes que fuimos acompañados(as) por nuestros padres, madres, maestros y maestras, desde las primeras etapas de nuestra formación, para aprender sobre todos los aspectos antes mencionados, y para ejercer el pensamiento crítico y respetuoso ante las diversas expresiones de la sexualidad humana y de las relaciones interpersonales, sabremos que hemos desafiado y superado los tiempos en donde las creencias moralizantes y las instancias de control biomédica, han dejado de entender nuestros cuerpos como territorios de riesgos, y por ende de dominación.
Altable, C. (2012), Los síntomas de la sexualidad patriarcal: otro erotismo es posible. XIV Seminario de Autoformación de la Red-Caps Barcelona, Documento en línea disponible en: http://www.caps.cat/images/stories/XIV_Seminario_Red-caps_2012_Charo_Altable.pdf
Arenas, Leo (2016) La polémica sobre educación sexual que se está dando en Colombia. Documento en línea disponible en: http://www.leoarenas.cl/?p=202
El Espectador de Colombia (2015) “Procurador cuestiona cátedra de educación sexual para niños de preescolar y primaria. Noticia en linea disponible en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/procurador-cuestiona-catedra-de-educacion-sexual-ninos-articulo-617167
Foucault, M. (2003), Historia de la sexualidad 1: La voluntad de saber, Siglo XXI,Buenos Aires
Jones, T. (2011). Saving rhetorical children: sexualitu education discourses from conservative to post-modern., Sex Education, 11:4, 369-387.
Organización Mundial para la Salud, O.M.S. (2000). Promoción de la Salud Sexual. Recomendaciones para la acción. Actas de una Reunión de Consulta convocada por: Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con la Asociación Mundial de Sexología (WAS). Celebrada en: Antigua Guatemala, Guatemala 19 al 22 de mayo de 2000. Documento en linea disponible en: http://www.paho.org/spanish/hcp/hca/salud_sexual.pdf
Radio Nacional de Colombia (2016). “Posición del procurador es del medioevo: Parody”. Noticia en linea disponible en: http://www.radionacional.co/noticia/actualidad/posicion-del-procurador-es-del-medioevo-parody
Sierra, J (2015) Polémica por petición del procurador de prohibir besos y abrazos en colegios. El Colombiano. Noticia en linea disponible en: http://www.elcolombiano.com/colombia/procurador-ordonez-sugirio-prohibir-excesos-de-abrazos-y-besos-en-colegios-FC2576986
Torres, German, (2009) Normalizar: discurso, legislación y educación sexual. Revista de Ciencias Sociales. Num. 35, Quito, septiembre 2009, pp. 31-42. Documento en línea disponible en: http://www.flacso.org.ec/docs/i35torres.pdf
UNESCO (2010) Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación – Documento en línea disponible en: https://www.es.amnesty.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Derecho_humano_a_la_educacion_sexual.pdf
UNESCO (2010). Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad. Documento en linea disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281s.pdf
Zubiria, J (2016) No es lo mismo pensar que reordenar prejuicios.
http://www.educacionsexual.com.ar/biblioteca-online/educacion-sexual-aspectos-ideologicos-y-conceptuales/sexualidad-sana-responsable-y-placentera#sthash.iipS075a.dpuf
Imágenes tomadas de:
- http://3.bp.blogspot.com/-pbM4xKFEMTc/VYD_VlC1vJI/AAAAAAAAIsE/rtkr41Mdctw/s1600/Educaci%25C3%25B3n%2By%2Bperspectiva%2Bde%2Bg%25C3%25A9nero.jpg
- https://userscontent2.emaze.com/images/472d778e-8dc8-4b2c-b95e-0690cadedfe6/ceea4f56-dce7-4802-b06b-5fd525ab5316.jpg
http://www.vialibre.net/wp-content/uploads/2014/09/educacion-sexual.jpg








 Users Today : 16
Users Today : 16 Total Users : 35414768
Total Users : 35414768 Views Today : 19
Views Today : 19 Total views : 3347590
Total views : 3347590