LA EDUCACIÓN POPULAR EN EL SIGLO XXI
Una resistencia intercultural desde el sur y desde abajo[1]
Marco Raúl Mejía J.
Planeta Paz
Fe y Alegría Colombia
Expedición Pedagógica Nacional
La historia de las ideas pedagógicas en estos últimos 40 años presenta importantes marcos teóricos, entre los más significativos está sin duda, la obra de Paulo Freire, con su producción por referencia, muchos educadores, principalmente de América Latina, consolidaron uno de los paradigmas más ricos de la pedagogía contemporánea, la educación popular, la gran contribución del pensamiento pedagógico latinoamericano a la pedagogía mundial.
Moacir Gadotti[2]
Esta cita de uno de los más reconocidos continuadores de la obra de Paulo Freire, me sirve para dar entrada y plantear la tesis fundamental que desarrollaré en este escrito, y es que la educación popular es hoy una propuesta educativa que disputa con otras orientar los sentidos de la sociedad. En esta perspectiva presento un marco a esta presentación, en la cual, en un primer momento, plantearé que la educación popular es hoy una propuesta educativa con un acumulado propio, que la saca de la acción intencionada en grupos sociales populares para convertirla en una actuación intencionadamente política en la sociedad para transformar y proponer alternativas educativas y sociales desde los intereses de los grupos populares, evitando caer en el utopismo educativo y pedagógico que cree que solo cambiando su educación se transforma la sociedad y hace conciencia de que si no cambia la educación, será imposible transformar la sociedad.
En ese sentido, en este texto intentaré en un primer momento plantear que hay un mundo en cambio, fundado sobre el conocimiento, la tecnología, los nuevos lenguajes, la información, la comunicación, la innovación y la investigación, que dan forma no solo a la constitución de un mundo que reorganiza al capitalismo y también a los procesos de resistencia y lucha por construir sociedades más allá de la dominación y la exclusión.
En un segundo momento del planteamiento, busco darle identidad y contenido a la educación popular como una práctica desde el Sur, la cual recupera social, política y pedagógicamente un planteamiento que toma identidad en las particularidades de nuestro medio y pretende establecer un saber de frontera para dialogar con propuestas que se realizan en otras latitudes del Sur y de ese Norte-sur crítico para construir apuestas, identidades y sentidos de futuro desde nuestro quehacer y configurar un movimiento emancipatorio con múltiples particularidades y especificidades.[3]
En un tercer momento, mostraré cuáles son esos nuevos escenarios que van a dar marco a una pedagogía que se trabaja con presupuestos propios desde acá y en las particulares manifestaciones del poder en nuestros contextos, que no son una asimilación mecánica a las formas de la pedagogía desarrolladas en la modernidad (paradigmas francés, alemán y anglosajón), perfilando un paradigma latinoamericano con especificidades que le dan nuestra identidad, nuestra historia, nuestro contexto y nuestras luchas, caracterizando al diálogo, confrontación de saberes y la negociación cultural como ejes de su propuesta metodológica.
En un cuarto momento, daré cuenta de cómo se producen unos ámbitos de relaboración de las pedagogías de la educación popular a partir de su acumulado, mostrándonos unos procesos en los cuales el diálogo, la confrontación y la negociación de saberes dan forma a los procesos de interculturalidad, intraculturalidad y transculturalidad en los cuales la identidad de la educación popular se hace específica en su quehacer pedagógico, construyendo en ellos procesos que, a la vez que rompen la separación entre educación formal, no formal e informal, construyen la educación popular como una apuesta para toda la sociedad en los diferentes espacios (micro, meso y macro) con las consiguientes consecuencias para construir lo político-pedagógico de la educación popular, en su carácter emancipatorio-transformador, la cual en y desde su quehacer se hace movimiento social aquí y ahora.[4]
Para cerrar presento algunas tensiones que deben ser trabajadas para constituir la educación popular en estos tiempos, las cuales nos exigirían seguir construyendo desde el Sur y actualizándolo en el actual cambio de época, que marca un cambio civilizatorio y una readecuación del capital a los nuevos elementos de esos cambios, propiciando las crisis humanitarias propios de sus formas de control y poder.
- Comprendiendo los cambios de época y civilizatorios[5]
Uno de los asuntos centrales para cualquier actor de esta sociedad, es poder dar explicación teórica, con incidencia práctica, de los múltiples cambios que acontecen en nuestras realidades y el impacto que ellas han tenido en sus prácticas, sus conceptualizaciones y explicaciones de la sociedad inmediata y del mundo que vivimos. Se ha llegado desde múltiples lugares a una especie de acuerdo común sobre esos elementos que han configurado las transformaciones de este tiempo y que cada quien elabora según sus énfasis profesionales, colocando la importancia conforme a sus intereses específicos. Un ejemplo emblemático es el del premio nobel de física, Georges Charpak (…), quien después de trabajarlos concluye que asistimos a una “mutación histórico social” semejante a la que se vivió en los comienzos del neolítico hace 12.000 años. O en nuestros contextos, Jesús Martín-Barbero:
“Nos enfrentamos así a otro cambio mucho más radical, consistente en los nuevos modos de producción del conocimiento y más específicamente a las nuevas relaciones entre lo sensible y lo inteligible. Ahí reside la lucidez de Castells, quien ata la mutación digital a la superación definitiva de la separación entre los dos lóbulos del cerebro: el de la razón argumental y el de la emoción pasional, ¡que por mera casualidad resulta ser el del arte! Pues bien, hoy día a lo que en las ciencias claves como la física y la biología se llama cada día más frecuentemente ‘experimental’, es a simular digitalmente en computador.”[6]
Existe un acuerdo de que esos elementos configuradores de este tiempo-espacio actual son: el conocimiento, la tecnología, los nuevos lenguajes, la información, la comunicación, la innovación y la investigación. (…).
- El conocimiento. Configurado en el paradigma científico de la modernidad capitalista que funda el Modo 1 de la ciencia (Copérnico, Descartes, Galileo, Newton, Hobbes) y que a lo largo del siglo XX, en su replanteamiento, da lugar al Modo 2 de la ciencia (Heisenberg, Einstein, Planck, Peat), el cual ha sido el factor básico de las modificaciones estructurales de la sociedad en los últimos 400 años.
- La tecnología, la cual hace su tránsito de la técnica, produciendo una relación con el conocimiento de nuevo tipo, al generar procesos en donde las relaciones teoría-práctica se modifican a través de esas cuatro edades de la máquina: la del vapor, la de los motores eléctricos, las electrónicas, y las de la microelectrónica e informacionales.
- Nuevos lenguajes. El soporte de los cambios de los dos aspectos anteriores es la emergencia de un nuevo lenguaje en la historia de la humanidad, el digital, el cual unido al escrito y al oral complejiza las formas de la cultura estableciendo una serie de cambios socio-metabólicos que inciden en las nuevas creaciones culturales y en las relaciones generacionales.
- La información. Se convirtió en un elemento central en los procesos que reorganizan y reestructuran las formas del conocimiento, ya que ella es clave para el funcionamiento de todo el sistema de máquinas y tecnológico, así como de los aspectos de la producción convertidos en servicios. La información se hace complementaria y diferente al conocimiento.
- La comunicación. Emergen infinidad de procesos en las nuevas realidades de la tecnología y la información, en las cuales la imagen vehicula gran parte de ellos, generando dinámicas culturales sobre nuevos soportes y una producción que ha llevado a construir de otra manera los procesos de socialización y las dinámicas de la industria cultural de masas.
- La innovación. Aparece como uno de los elementos que ha tomado más preponderancia en las transformaciones en curso. La velocidad del cambio en el conocimiento, ligado a la producción permanente de nuevos productos ha convertido este aspecto en uno de los ejes de la discusión para darle su lugar en las empresas, en la educación, en las tecnologías y en las diferentes dinámicas de la sociedad.
- La investigación. Ella se ha convertido en uno de los factores básicos de las transformaciones en los aspectos anteriormente reseñados, y a la vez se ha constituido a sí misma como un campo de saber configurando nuevas realidades sobre las que se tejen parte de los cambios estructurales del poder en la sociedad actual.
- También crisis civilizatoria. El sistema-mundo que se organiza a partir de estas realidades anteriores, supone también una crisis profunda y una reorganización de múltiples sentidos, en cuanto los supuestos en los cuales estaba basado el mundo eurocéntrico comienzan a ser cuestionados y se exige replantear esa manera como se han relacionado con la naturaleza, lo cual comienza a mostrar los límites de las teorías basadas en el crecimiento como una única posibilidad de organizar la sociedad, y en ese sentido emergen con fuerza en ese desarrollo no solo las crisis políticas derivadas de la multipolaridad, donde ninguna potencia puede hoy predeterminar los rumbos y sus influencias sobre toda la humanidad, marcada no solo por el cambio de época sino porque ya no estamos frente a un solo centro sino que ese mismo centro es parte de una crisis estructural. Ésta se hace visible en las ideas sobre las cuales ha estado fundada la organización de esta sociedad capitalista:
- Una economía basada sobre el crecimiento infinito
- Una naturaleza entendida como estar ahí para ser dominada por lo humano
- Una idea de progreso sin fin
- Unas epistemologías basadas en lo universal y en la negación de la diferencia
- Una idea de desarrollo que plantea un lugar fijo a dónde ir y atrás todo el subdesarrollo, que da forma a todos los organismos multilaterales
Este mundo, a su vez, comienza a dejar claro que un proyecto centrado en el dominio unipolar y la eliminación de la diversidad, además de estar fundado en el consumo de energías fósiles como si no tuvieran límites, ha ido mostrando la cara que ante nuestros ojos se nos presenta bajo formas de crisis financiera, crisis climática y energética, crisis de granos y alimentos y muchas otras que nos encontramos en los lenguajes cotidianos de los diarios, las revistas especializadas y los artículos de expertos.
Con esta apretada síntesis, dejamos abierta una problemática que está a la base de los procesos de constitución de la sociedad actual y desde los cuales se re-articula la organización y los procesos de relacionamientos, así como aquellos que construyen nuevas formas de control y reorganizan la sociedad, generando en este tránsito una sensación de novedad que pareciera dejar atrás maneras y formas cómo el poder ha actuado. Esto da origen a múltiples lecturas que hacen ver estos cambios fruto del desarrollo de la sociedad como si se tratara de dinámicas neutras, en donde el conocimiento y la tecnología hubiesen llegado a un nivel máximo de su evolución produciendo una transformación de la sociedad desde ellas y anunciando en el nuevo lugar del consumo su disfrute para todas y todos.
La particular manera de nombrar estos cambios hace el énfasis en el elemento visible que los constituye: “sociedad del conocimiento”, “sociedad de la información”, “la tercera ola”, “sociedad informacional”, “sociedad posindustrial”, “sociedad tecno-científica”, “sociedad posmoderna”, “sociedad líquida”, y muchas otras. Sin embargo, estas denominaciones dan cuenta de algunos de esos factores que dinamizan las modificaciones en marcha, planteando un cierto clímax de ellas. Sin embargo, como aspecto importante para el análisis tienen en cuenta cómo olvidan que ellas se dan en unas relaciones de poder y de reconfiguración de los procesos de control, que vuelven a generar desigualdad e inequidad en la sociedad, reestructurando el proceso de acumulación del capital[7].
La ciencia va a ser ese intelecto general que Marx ve materializado en el sistema de máquinas, convertida en una nueva fuente de riquezas y razón de que el conocimiento, la tecnología y sus variadas versiones de desarrollo científico se convierten en fuerza productiva inmediata y del colectivo social humano apropiada por el capital sin devolverle nada a la sociedad. Se ha logrado una incorporación de la inteligencia general al capital.
Estos procesos son visibles en los desarrollos de la informática, la automatización, las cuales transforman las relaciones de los individuos con las máquinas, con lo cual según Virno[8], a quien sigo: redujo los tiempos “muertos”, se automatizó la integración (fabricación asistida por computadores), lo cual da paso a la polivalencia con su multifuncionalidad y planes flexibles, apareciendo una fuerza laboral movible, precaria, interina, subcontratada, con división de la cadena productiva generando grupos semiautónomos y polivalentes.
La inteligencia general se convierte en una realidad en los sujetos mismos al darse esa nueva forma del trabajo vivo que es el trabajo inmaterial, el cual da contenido preciso a la organización productiva de este tiempo, centrada en la ciencia, configurando un nuevo tipo de trabajo que ya no tiene su soporte principal en la materia prima, sino sobre el conocimiento, la información, la innovación, que ha de recibir ésta para que funcione el nuevo sistema de máquinas y tecnológico en lo que ha sido denominado “la nueva geografía del trabajo”[9].[10]
En esta perspectiva se hace necesario en el análisis ir más allá, en cuanto no solo estamos ante unas transformaciones epocales y civilizatorias, sino que la forma del control capitalista se ha transformado, exigiendo nuevas interpretaciones y acercamientos, y por lo tanto, la emergencia de nuevas formas de las resistencias.
En ese sentido, la educación popular retoma su acumulado y reelabora algunos de sus elementos para darle contenido propio en estas realidades emergentes, en las cuales se juega su vigencia, lo que a su vez le exige una relectura de las particularidades contextuales latinoamericanas desde unas identidades que también le exigen no solo una modernización en el sentido del proyecto capitalista, sino una interlocución y una producción de saber con las particularidades de ser un pensamiento y una práctica desde el sur.

- Educación popular, un acumulado hecho movimiento y propuesta político-pedagógica
Desde las luchas de independencia en nuestra patria grande latinoamericana, la educación popular se ha venido llenando de contenido. Es así como en los primeros desarrollos de ella se tomó el nombre que se le dio en Europa para dotar a las nacientes repúblicas de un sistema público de educación que garantizara la existencia de la escuela única, laica, gratuita y obligatoria, con la cual la Asamblea francesa buscó acabar con la sociedad estamentaria y construir a partir de ella la democratización de la sociedad.
Esa discusión es ampliada y toma desarrollos propios en América (Puiggrós, 1987 y 2005), desapareciendo del panorama por períodos y resurgiendo en momentos específicos, como ola que devuelve la problemática a contextos particulares para dar respuesta en momentos donde las crisis con diferentes causas se profundizan para luego invisibilizarse y volver a emerger en las particularidades de las coyunturas y procesos sociales, en los cuales sus planteamientos adquirirán forma y buscarán respuesta. En ese primer tronco estarían: Simón Rodríguez, José Martí. En ese sentido, luchadores independentistas como Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Bello hablaron de este tema en una perspectiva europea, de dotar de escuela pública a las nacientes repúblicas. Sin embargo, Simón Rodríguez imagina una lectura que reelabora esa propuesta y la llena de un contenido que la diferencia a partir de su concepción dotándola de una propuesta propia, haciéndola americana. En este sentido, ese tronco tiene un desarrollo cuyos principales hitos serían:
- En los pensadores de las luchas de independencia, el más explícito en hablar de educación popular en este período fue Simón Rodríguez (1769-1854), maestro del libertador Simón Bolívar. Habla de una educación que él denomina como popular y que en sus escritos aparece con tres características (Rodríguez, 1979):
- Nos hace americanos y no europeos, inventores y no repetidores.
- Educa para que quien lo haga no sea más siervo de mercaderes y clérigos.
- Hace capaz de un arte u oficio para ganarse la vida por sus propios medios.
- En los intentos de construcción de universidades populares a lo largo de la primera mitad del siglo XX en América Latina, las más notables fueron las de Perú, El Salvador y México. En ellas se trabajaba para dar una educación también con características diferenciadas de las otras universidades:
- Educaba a los obreros y requería, por los sujetos destinatarios, cambiar el contenido, los tiempos y la manera de concretar el proceso educativo.
- Los dotaba de conciencia sobre su lugar y su papel en la historia.
- Construía y orientaba hacia la organización que defendía los intereses de estos grupos.
- En las experiencias latinoamericanas de construir una escuela propia ligada a la sabiduría aymara y quechua, una de las más representativas fue la escuela Ayllu de Warisata en Bolivia, promovida por Elizardo Pérez (1962). Algunos de sus fundamentos serían:
- Existe una práctica educativa propia de los grupos indígenas, derivada de su cultura. Por ello, plantea hacer una propuesta de educación como movimiento, proceso de creación cultural y transformación social.
- Se constituyen las “Escuelas del esfuerzo” en cuanto se plantean una pedagogía basada en el trabajo.
- La escuela se extiende y es comunidad su arquitectura, su propuesta educativa. Por ello, afirma: “Más allá de la escuela estará la escuela”.
- Construir proyectos educativos al servicio de los grupos más desprotegidos de la sociedad. En este sentido, el P. Vélaz, sj, y su intento por construir una escuela desde la educación popular integral como fundamento del Movimiento Fe y Alegría (1981), desde el año 1956, construía esta idea así:
- “Educación para romper las cadenas más fuertes de la opresión popular mediante una educación cada día más extensa y cualificada.”
- “La democracia educativa tiene que preceder a la democracia económica y a la democracia social.”
- “Después de tanta lucha no nos podemos resignar a vivir en una justicia media. Éste debe ser el momento más alto, más claro, más resonante de nuestra justicia integral.”
- “Fe y Alegría nació para impulsar el cambio social por medio de la educación popular integral.”
Estos cuatro troncos históricos, en los cuales la búsqueda de una educación propia y, en algunos casos, llamada de “educación popular” fue llenada de contenidos en su momento y en las particularidades de su realidad, vuelven a surgir en nuestro continente en la década de los 60 del siglo pasado, constituyendo un quinto tronco que originaría una serie de procesos que tomarían nuevamente el nombre de Educación Popular, Educación Liberadora, Pedagogía del Oprimido, Educación Emancipadora, Pedagogías crítico-sociales, Pedagogías comunitarias, de la cual Paulo Freire, miembro del Movimiento de Cultura Popular en Recife, sería su exponente más preclaro.
También la época de mayor desarrollo y auge de la educación popular a nivel teórico-práctico coincide con un momento muy específico de América Latina, en la cual se dan una serie de construcciones conceptuales y prácticas como crítica a la forma de la cultura y la colonialidad[11]. En ese sentido, a lo largo de treinta años se da la edificación de un pensamiento propio que busca diferenciarse de las formas eurocéntricas y de las miradas de una lectura de América desde afuera, que no se lee internamente, generando líneas de acción que constituyen con la educación popular los gérmenes de un pensamiento propio que organiza y da sentido a estas realidades.
En esta perspectiva, la educación popular, en sus variados desarrollos, ha empujado una concepción en la cual no existe acción educativa y pedagógica sin contexto –y allí están presentes los diferentes elementos políticos, sociales, culturales, económicos sobre los cuales se construyen la desigualdad, la exclusión, la segregación y las injusticias en nuestra sociedad– proponiendo concepciones y prácticas para transformar estas condiciones desde la educación, entendida ésta en sus múltiples dimensiones: formal, no formal e informal, bajo el supuesto de que el solo cambio educativo no transforma la sociedad, pero si la educación no cambia, tampoco lo hace la sociedad. De acuerdo con lo anterior, reconoce la educación como un ejercicio político pedagógico.
- Una propuesta para la sociedad con un acumulado propio
Así, la educación popular llega al siglo XXI con un acumulado construido en sus luchas por transformar la sociedad y hacer posible la emancipación de todas las formas de dominio que le permiten proponerle al mundo de la educación en sus diferentes vertientes una concepción con sus correspondientes teorías, propuestas pedagógicas y metodológicas para ser implementada en los múltiples espacios y ámbitos en los cuales se hace educación en esta sociedad. En ese sentido, dota a los educadores críticos de una propuesta a ser implementada en toda la sociedad, bajo el reconocimiento de que hacerlo desde los intereses de los grupos oprimidos y excluidos permitirá la transformación de esa condición para construir sociedades más justas, más humanas y, ante todo, desde una diferencia que a la vez que enriquezca, no permita la desigualdad y el control por razones de clase, género, etnia, raza, opción sexual, edad, condiciones físicas u otras.
Hoy ese acumulado, que nos permite ser educadores populares en este tiempo, lo podríamos sintetizar en el siguiente decálogo:
- Su punto de partida es la realidad y la lectura crítica de ella, para reconocer los intereses presentes en el actuar y en la producción de los diferentes actores
Desde los albores de ella en Simón Rodríguez, quien dijo que debíamos construir una educación que nos hiciera americanos y no europeos, pasando por Elizardo Pérez, quien propuso que la educación debe ser organizada con el proyecto político-económico-social-cultural de realidad que se tiene, y por Paulo Freire –quien nos enseñó que el ejercicio básico de su propuesta metodológica era aprender a leer la realidad– la educación popular ha ido constituyendo una propuesta donde los territorios, lo local, hacen que el ejercicio educativo siempre sea contextualizado. Por ello, en medio del planteamiento de una única globalización en singular, esboza la existencia de múltiples formas de ella, en cuanto el capital toma presencia en las particularidades contextuales para realizar un trabajo de lectura de lo glocal, en donde se reconocen las formas de dominación que se dan, y de qué manera. Para hacer de esta lectura una propuesta de aprendizajes situados, desarrolla la pregunta de: ¿educación en dónde?
- Implica una opción básica de transformación de las condiciones que producen la injusticia, la explotación, dominación y exclusión de la sociedad
En ese sentido, se inscribe en la tradición que reconoce que si las desigualdades son producidas socialmente, de la misma manera pueden ser enfrentadas y solucionadas. En esta perspectiva, la tarea de la transformación de esas realidades de injusticia es una tarea de quienes sufren estas situaciones, pero también de quienes teniendo medios económicos, sociales y culturales distintos consideran que aquélla es una circunstancia que debe ser enfrentada no solo por los sujetos que viven directamente la dominación y sus efectos, sino por toda la sociedad, para construir relaciones sociales basadas en la solidaridad. Propone un trabajo pedagógico que, reconociendo los intereses de los grupos sociales empobrecidos política, económica y socialmente, los coloque en la sociedad para hacer real el aprendizaje situado en una perspectiva crítica y de construcción de las condiciones para transformar esa realidad.
- Exige una opción ético-política en, desde y para los intereses de los grupos excluidos y dominados, para la pervivencia de la madre tierra
Por ello, la tarea no es solo de un grupo específico que lucha por unas nuevas condiciones de vida, sino es un asunto ético que vela y cuida la manera de la existencia de lo humano y la vida en los mundos que habitamos. Es una corresponsabilidad con los pobres, desheredados y excluidos, pero también con el planeta, que, al estar organizado sobre un modelo antropocéntrico, ha ido degradando las formas de vida, que han sido vistas como menores y sometidas al control de lo humano. Así, el asunto ético político se refiere a las condiciones en las cuales se construyen las formas de la solidaridad, la responsabilidad y la indignación frente a la injusticia y atropello que se produzcan sobre la condición humana y las formas vivas del planeta, lo cual abre las puertas para construir un aprendizaje problematizador desde los sentidos constituidos en la pregunta: ¿educación para qué?
- Construye el empoderamiento de excluidos y desiguales, y propicia su organización para transformar la actual sociedad en una más igualitaria y que reconozca las diferencias
En el sentido de buscar las transformaciones de las condiciones injustas, la educación popular reconoce que su escenario de acción está constituido por las relaciones de poder propias de esta sociedad, y en educación va más allá de verlo operando en la economía y el Estado o ser un simple proceso de reproducción. Por ello, identifica el poder existente en el saber, el conocimiento, el deseo, la sexualidad, el género, las formas organizativas y jerarquizadas de la sociedad, y, desde luego, en todas las relaciones que se establecen en los procesos educativos y pedagógicos. En esta perspectiva, se busca construir relaciones sociales cotidianas que muestren en el día a día que otra forma del poder es posible; de allí que se proponga consolidar formas organizadas de los grupos sociales populares, para que disputen sus intereses y sus satisfactores en la sociedad y originen los múltiples movimientos sociales y políticos que unen a quienes propugnan por la transformación social y la construcción de comunidades empoderadas, haciendo real, de esta manera, la pregunta de: ¿educación para quién? Y en su respuesta, el aprendizaje colaborativo.
- Construye mediaciones educativas con una propuesta pedagógica basada en procesos de negociación cultural, confrontación y diálogo de saberes
Se produce un reconocimiento de que los procesos educativos en la sociedad estaban fundamentados sobre lo que Freire llamó “educación bancaria”, la cual asienta un modelo transmisionista, frontal y basado en la instrucción, en donde el que sabe transmite al que no sabe. Esta idea se rompe en la educación popular, en cuanto se parte de que todos los humanos tienen un saber derivado del mundo que habitan y las prácticas que desarrollan en lo cotidiano de sus vidas; en el reconocimiento de que en todo humano están las capacidades de lo intelectual y lo manual, y que su separación es parte de la constitución de los dualismos sobre los cuales Occidente y en especial su modernidad capitalista ha construido su poder. Ese reconocimiento del saber entendido como otra dimensión del conocimiento, pero complementaria, deja en evidencia que toda relación educativa es una mediación, en la cual esos diferentes saberes dialogan, se comparten y se negocian como parte de su cultura, lo cual va a demandar tener la claridad de que quien enseña aprende y, de igual manera, quien aprende enseña.
- Considera la cultura de los participantes como el escenario en el cual se dan las dinámicas de intraculturalidad, interculturalidad y transculturalidad de los diferentes grupos humanos
No puede existir ejercicio de negociación cultural y diálogo de saberes si quien dialoga no se inscribe en una cultura que reconoce como propia a la vez que lo dota de identidad (intraculturalidad) y desde la cual constituye los procedimientos de relacionamiento con los otros mundos, a través de lo cual se le manifiestan los diferentes de la sociedad actual (interculturalidad). De igual manera, interpela un discurso de la multiculturalidad globalizante y liberal, en la cual se respeta lo diferente, pero no se lo valora. En ese sentido, se construye una diversidad que, escondida en el pluralismo, prolonga y produce desigualdad. Por ello, negociación y diálogo se fundamentan en el reconocimiento del otro o la otra, que enriquece individualmente y produce modificaciones en la esfera de la propia individuación. Se trata de entender que siempre es una relación intercultural y esta, por tanto, requiere negociaciones para fijar agendas, aprendizajes y organizaciones. En este sentido se va construyendo el reconocimiento no solo del diferente, sino también del conflicto, cuyo tránsito se debe aprender para construir las apuestas de nueva sociedad, dándole forma a unos aprendizajes problematizadores, que hacen de la educación popular una experiencia en donde se tramitan educativamente el conflicto y la diferencia, dándole respuesta a la pregunta, ¿educación desde dónde?
- Propicia procesos de autoafirmación y construcción de subjetividades críticas
En diferentes estudios sobre los aportes de la educación popular aparece con reiteración la idea de que les permitió a los participantes ganar confianza para reconocer la manera como en sus vidas se manifestaba el control y el dominio, lo cual les exigió realizar procesos constructores de identidad y de toma de conciencia de una lectura crítica de la realidad que les dio los elementos para proponer en su medio prácticas y procesos alternativos a los que proponía el poder. En esta perspectiva se fue moldeando una subjetividad rebelde, no solo como contestación y resistencia, sino en la elaboración de propuestas alternativas para transformar sus entornos, lo cual les posibilitó incidir en sus territorios y localidades, modificando y transformando prácticas, procesos, organizaciones, en cuanto su quehacer se convirtió en asunto central, en el cual mostrar y anticipar las búsquedas de sociedad alternativa, en donde la individuación es un ámbito central a ser trabajado. Esta perspectiva ha permitido ampliar su trabajo en grupos de las variadas culturas juveniles, tanto en la comprensión de sus cambios socio-metabólicos, como en responder a la pregunta ¿por qué educación en estos tiempos y en estas culturas?
- Se comprende como un proceso, un saber práctico-teórico que se construye desde las resistencias y la búsqueda de alternativas a las diferentes dinámicas de control en estas sociedades
La educación popular, con su acumulado consolidado, es un proceso en construcción colectiva permanente. No tiene un camino metodológico único, ya que se va ampliando y ganando en especificidad, con la particularidad de respuestas que se van dando en cada uno de los procesos, y retoma lo que existe y lo recrea, en coherencia con la especificidad de las resistencias y la búsqueda de alternativas para los actores implicados, haciendo real la producción de saber y conocimiento. Con ello va constituyendo no solo nuevos escenarios de acción, sino también conceptuales, mostrando esas formas alternativas en las cuales se funda en el mundo actual, no solo las resistencias, sino el horizonte de que otro mundo es posible, lo cual le ha permitido recrear desde sus fundamentos y trabajar con filigrana una crítica a las teorías de la intervención para mostrar en forma práctica procesos de mediación educativa y pedagógica, lo cual rehace los escenarios que le permiten relaborar enfoques y modelos pedagógicos desde su apuesta crítica.
- Genera procesos de producción de conocimientos, saberes y de vida con sentido para la emancipación humana y social
Uno de los aspectos más significativos de la educación popular es la manera cómo, al reconocer el saber de los grupos subalternos, propicia como parte de la lucha la emergencia de esos saberes sometidos por el pensamiento eurocéntrico, y para ello se han desarrollado propuestas pedagógicas y metodológicas para visibilizar ese saber y ese conocimiento presentes en sus prácticas. Es allí donde se concreta, a través de la sistematización como una propuesta para investigar las prácticas, esa otra forma de producir saber y conocimiento que ha brotado del desarrollo de su apuesta en nuestros contextos y que va mostrando en la riqueza de su producción toda su potencialidad, a la vez que va enriqueciendo no solo el acumulado propio, sino el de los diferentes aspectos, prácticas, teorías, métodos, construyendo una dinámica de nuevas teorías y conocimientos en diversos ámbitos de la acción humana y social.
- Reconoce dimensiones diferentes en la producción de conocimientos y saberes, en coherencia con las particularidades de los actores y la luchas en las cuales se inscriben
Uno de los aspectos que se ha hecho visible al reconocer el acumulado de la educación popular es cómo, al ser una propuesta educativa para toda la sociedad, necesita ir realizando elaboraciones conceptuales y propuestas metodológicas para la mediación con esos diferentes actores, ámbitos, dimensiones, niveles, institucionalidades, organizaciones, temas. Esto exige un reconocimiento de cómo hacer la educación popular en sus múltiples dimensiones, de tal manera que, guardando la fidelidad a sus principios, toma particularidades en cada lugar donde se realiza, saliendo de homogeneizaciones y abriéndose a impactar a la sociedad con su propuesta, reconociendo desarrollos desiguales, en cuanto algunos de esos tópicos no existían en sus agendas y comienzan a ser recuperados para ser colocados en el horizonte de una propuesta que tiene fines, intereses y prácticas diferentes a como son realizadas por la sociedad hegemónica en sus múltiples perspectivas. Esta va a ser una de las fuentes más importantes de actualización de su acumulado y del enriquecimiento de otros ámbitos que se relacionan con ello.
Este acumulado de la educación popular, constituido en su práctica centenaria, nos permite concluir que hoy la misma dota a aquella de una historia, un bagaje conceptual y teórico, así como metodológico, fundados en procesos epistemológicos que nos han enseñado una nueva relación saber-conocimiento. Este acumulado es el que hoy permite plantear a la educación popular como una propuesta práctico-teórica para ser trabajada en todos los ámbitos educativos, y en ese sentido, llevar a ellos la disputa por otros sentidos de la práctica social-pedagógica, haciendo a esta última profundamente política.
- La educación popular construye unos ámbitos de actuación y despliegue de sus metodologías
Uno de los asuntos centrales en la configuración de la educación popular se refiere a la manera como se ha venido constituyendo con fuerza y especificidad en las diferentes manifestaciones de la socialización, así como en los variados procesos educativos formales, no formales e informales, desarrollando un diverso repertorio de propuestas metodológicas en coherencia con su propuesta pedagógica de negociación cultural y diálogo y confrontación de saberes, convirtiendo sus herramientas en dispositivos de saber y poder. Esa variedad ha llevado a que éstas no sean universales ni simplemente procedimientos técnicos, sino elementos para construir los empoderamientos de sujetos, actores, organizaciones, movimientos. En esta perspectiva ha constituido –o está en vía de constituirlos– seis ámbitos en los cuales realiza transformaciones y construye subjetividades rebeldes y emancipadas, como lugares de actuación:
- Ámbitos de individuación. Existen procesos de transformación que parten de y construyen subjetividades en la constitución de sujetos que se reconocen a sí mismos como seres sociales y forjan su identidad a partir de procesos de elaboración de sí mismos. Un ejemplo de esto pudiesen ser las formas del trabajo con grupos étnicos, de género, de masculinidades, de reconocer por actores su campo de práctica y de actuación cotidiana, muy fundado en la intraculturalidad.
- Ámbitos de socialización. Son los referentes a prácticas de educadores populares que construyen y trabajan procesos e instituciones como la familia, la escuela, constituyendo una reorganización de roles, procedimientos y prácticas. Allí se dan dinámicas de interacción específica, logrando consolidar relaciones sociales transformadas en los diferentes roles que se presentan en esos diferentes espacios.
- Ámbitos de vinculación a lo público. La negociación cultural acá se constituye para que los sujetos de las prácticas orientadas en la perspectiva de educación popular decidan convertirse en actores que llevan sus intereses colectivos para ser disputados en lo público, reconociéndolo como un escenario en construcción. Requiere un ejercicio de discernimiento y edificación de la autonomía por parte de quienes lo realizan, y, en ese sentido, la educación popular ayuda a construirlo como apuesta de los sujetos que se están convirtiendo en actores.
- Ámbitos de vinculación a movimientos y formas organizadas. Lo público trae aparejada consigo la necesidad de encontrar los grupos desde los cuales se tejen esos imaginarios colectivos que dan forma a sus intereses y a la manera de vida de las comunidades; las políticas de actuación, como lugares en donde los sueños colectivos se fundan para concretar la apuesta de transformación de sus condiciones inmediatas y de la construcción de otros mundos posibles.
- Ámbitos de construcción de procesos de gobernabilidad. Conscientes de que el poder de los grupos populares se construye y alcanza tras recorrer múltiples caminos, los educadores populares deciden desde su acumulado, y guiados por sus principios, participar en formas de gobierno que permitan la implementación de las propuestas específicas, en donde lo público popular busca ser colocado como apuesta de la sociedad, en un particular ejercicio de la política en territorios específicos, reconociendo que se está en el gobierno y no en el poder, lo cual le exige no perder el nexo con el movimiento que creó esa nueva condición.
- El ámbito de la masividad. Una de las características de las nuevas realidades propiciadas por las transformaciones epocales en marcha y la emergencia de los lenguajes digitales es la configuración de un espacio masivo, que a su vez ha generado una serie de redes sociales y un campo virtual en donde actúan infinidad de actores. También el educador popular reconoce éste como un espacio de su actuación y elabora propuestas metodológicas en coherencia con sus apuestas pedagógicas para constituir allí, desde sus desarrollos y acumulados, un campo de actuación y de disputa de significados y de su proyecto de transformación de la sociedad.
- El Sur, una apuesta contextual, epistémica y política
El pertenecer a una tradición latinoamericana que recoge y reconoce un mundo hecho conflictivo e identitariamente, desde la colonización de nuestros grupos aborígenes y la persistencia por construir un proyecto europeo y norteamericano como el modelo universal, al cual nos acogemos para hacernos parte del mundo gestado a lo largo de nuestra historia, se constituye en un marco de rebeldía y resistencia, que toma forma en procesos prácticos, movimientos en las esferas del saber y el conocimiento para dar cuenta de una identidad con otras características y posibilidades (Quijano, 2012).
Pero la identidad nos une en la búsqueda de lo propio con gentes de otras latitudes que también han vivido situaciones de colonialidad (África, Asia) y luchas de resistencia en el mundo del Norte, como es el caso de los diferentes grupos migratorios en el mundo del Norte (hispanos, afrodescendientes, Europa del este y otros).
Es en este marco que la educación popular comienza a reconocer muchas de sus intuiciones por darle forma a los saberes populares, las tecnologías propias, andinas, la educación propia, la economía y la comunicación popular. En otras tradiciones la teología andina y muchas de sus búsquedas iban construyendo un tronco común de identidad, que en un ejercicio de pensarse desde aquí, en nuestras prácticas, nos permite reconocer ese aspecto intracultural, que ha dado forma al diálogo de saberes “freirianos”, en donde este proceso –fundamento de la educación popular– se convierte en base de un reconocimiento de lo propio que nos da el ser de acá, el cual, al dialogar con los diferentes, me da la posibilidad de autoafirmarme en mis saberes, mis epistemes y cosmogonías, desde y en las cuales realizo el ejercicio de ser educador popular en estos tiempos.
Es en la mirada de esa especificidad que se vuelve a abrir ese fundamento en y desde la educación popular, en cuanto su tronco de identidad cultural contextual, lugares donde la dominación, el control y el poder convierten a lo humano en mercancías y en medio para sus fines, y allí la resistencia nos hermana y nos dota de bases para esas luchas, lo cual le da sentido e identidad a estas búsquedas desde el Sur, las cuales deben ser tenidas en cuenta al realizar nuestras prácticas de educación popular, ya que las dotan de un horizonte, cuyas principales características describimos a continuación.
- Más allá del Sur geográfico
Si bien a lo largo del siglo XX el Sur fue una manera de enunciar un lugar geográfico con unas particularidades culturales y sociales propias, que se leían en clave de un mundo que había sido construido desde las apuestas de la expansión europea bajo forma de colonias de ultramar en sus diferentes vertientes, inglesa, española, holandesa, francesa, italiana, alemana, entre otras, aparece en esta perspectiva una característica que el P. Fernando Cardenal, sj (2009), denominó a finales del siglo anterior como “el Sur que existe en el Norte”, la cual fue dando contenido político y social a un hecho geográfico y cultural como determinante para su enunciación, mostrando a un Sur signado por las características del control y el dominio, como ámbito donde se organiza la acción de los educadores que resisten y construyen alternativas.
Es ahí donde el Sur comienza a ser un lugar de enunciación y actuación, otro espacio múltiple, variado y atravesado por la diferencia a los ámbitos desde los cuales se enuncia el proyecto de control y poder, y también es el lugar de nuestros compañeros de proyecto, los cuales han constituido una acción y pensamiento crítico en el mundo del Norte.
Esa primera trama nos muestra cómo, compartiendo ese tronco común generado por la colonialidad y las formas de control del capitalismo actual, aun en la crisis del socialismo real se sigue compartiendo un horizonte de transformación social, el cual toma en nuestros contextos diferencias del proceso que dan una identidad propia, lo cual hace que nuestra modernidad, nuestra subjetividad y las características de transformación-emancipación tomen características específicas. Ellas hacen que los proyectos de resistencia y cambio se reorganicen en función de las particularidades que enmarcan territorios y localidades específicas, donde toma vida el construir esos otros mundos posibles.
- El Sur, una forma de visibilizar otras múltiples y diferentes cosmogonías
El camino que tomó la afirmación categórica de la educación popular de la existencia de saberes y conocimientos en estos sectores también obligó a una reflexión y búsqueda por mostrar su emergencia en la sociedad y, en muchos casos, sacarlos de las resistencias invisibles en las cuales se mueven, para evitar ser controlados, cooptados, subsumidos en las formas generales de la dominación y el control.
Las transformaciones en la concepción de la sistematización son un buen ejercicio de ello. Un análisis histórico a profundidad nos mostraría cómo se fue de formas de evaluar proyectos, dar cuenta de sus desarrollos y la manera como aportan a la modificación de la realidad, hasta procesos que buscan hacer visibles esas concepciones propias de lo popular existentes en ellos, hasta la búsqueda de esos saberes propios, fundados en troncos epistémicos particulares por el origen de los participantes, sus pertenencias a grupos sociales y claves, lo cual hace visible en sus prácticas unos troncos epistémicos no solo diferentes, sino que toman cuerpo en formas de organizar el mundo en forma no coincidente y semejante a ese “conocimiento” en el cual nos hemos educado.
También la especificidad de los actores, por ejemplo indígenas, afrodescendientes, nos ha mostrado un rastro que han construido desde su particular historia, lo cual los ha llevado al planteamiento de Educación Propia (CAS, UMSA, 2012), en la cual se reivindica la existencia de cosmogonías particulares a través de las cuales se hacen visibles esas otras maneras de entender y comprender el mundo, mucho más allá del pensamiento dualista occidental, el cual construye cosmovisiones totalizantes. En ese sentido, estamos frente a maneras de entender el mundo mucho más amplias que las que hemos construido desde la matriz epistémica fundada en lo racional.
- El Sur entiende el mundo en forma integral sin dicotomías
Una de las consecuencias de la separación teoría-práctica en la esfera del actuar es que el mundo se divide, perdiendo la unidad que tenía en muchas de las cosmogonías propias de nuestros pueblos. Un ejemplo significativo de esto es la manera como se ha separado las relaciones hombre-naturaleza, forjando un pensamiento sobre el conocimiento y la naturaleza de corte patriarcal y antropocéntrico. Discusiones de estos días muestran cómo ello está en el corazón del debate sobre lo ambiental que se desarrolla, mostrando cómo formas de entender esa relación nos llevan a un cuestionamiento profundo a la idea de desarrollo, a partir de la idea del Buen vivir.
En esta visión se plantea que la crisis es de la idea de desarrollo misma, y se cuestiona la idea de desarrollo sustentable y sostenible, ya que son formas que no tocan la revalorización del capital, que ahora nos es vendida bajo la idea de capital verde, que mantiene una confianza desmedida en la ciencia y la tecnología encubierta actualmente en un discurso ambiental y humano que sigue fundado en la idea de progreso material que se nos ofrece ahora en su forma política como proyectos en las localidades.
Desde esta perspectiva se muestra cómo la crisis ambiental no es solucionable con el mercado, entendido como acumulación de bienes, se evidencia una monetarización de la vida, y a partir de ello se plantea la necesidad de salvaguardar la naturaleza como patrimonio de las futuras generaciones, lo cual no es posible sin un proyecto anticapitalista que enfrente su individualismo, su deshumanización y su interés privado y de ganancia, regulando las acciones entre los humanos. Por ello, el fundamento de una nueva sociedad no es posible sin la comunidad soberana y autosuficiente (Acosta, 2009).
En esta crítica se plantea que es necesario buscar alternativas que ya existen en la cosmovisión de nuestros grupos amerindios, quienes desde siempre han planteado la unidad del universo y por lo tanto de lo humano y la naturaleza, lo cual da fundamento a la igualdad de la vida y por lo tanto entre los humanos, mostrándonos un mundo no fundado en el control humano de la naturaleza, sino la integralidad en ella de las diversas formas de vida. Para ello, se apela a la tradición y se encuentra en el mundo quechua la idea de SUMAK KAWSAY (la vida en plenitud y armonía), en el mundo kuna BALUWABA (la unidad de la naturaleza), en el aymara el SUMA OAMAÑA (el bienestar de tu fuerza interna) y en mapuche el KÜME MOGUEN.
Se plantea que recuperando estas tradiciones pudiésemos avanzar hacia otras formas de vida, distintas a la propuesta por el capitalismo, en las cuales se proteja el medio ambiente, se despliegue la solidaridad, y se profundice en forma real la democracia, dándole cabida a la plurinacionalidad –fundamento real de los estados modernos– y el Buen vivir como fundamento de la vida (Ibáñez, 2010).
En ese sentido, el Buen vivir se considera como algo en permanente construcción. En tanto las personas y grupos lo vayan asumiendo en sus vidas, tendremos un mundo sin miserias, sin discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y con acceso a bienes y servicios, sin tener a los seres humanos como medios para acumular bienes. El Buen vivir ha sido incorporado a las constituciones de Bolivia y Ecuador. Su lema pudiera ser: a partir de los proyectos de vida las comunidades construiremos el Buen vivir.
- El Sur redimensiona los sentidos políticos de la naturaleza
Como podemos ver, existen múltiples interpretaciones sobre el problema de la sustentabilidad en el mundo de hoy, grandes desarrollos que van más allá de donde la cumbre ambiental de Río de Janeiro (1992) dejó la discusión. Esto implica para nosotros como educadores mirarlas con atención porque, en últimas, muchas de nuestras prácticas están marcadas por lo que podríamos denominar las nuevas concepciones de la época, así como no se puede producir una homogeneización de todo el ambientalismo, es decir, emerge con propiedad la eco-política como uno de los asuntos centrales y un componente básico de cualquier proyecto de transformación, y ello tiene implicaciones en el día a día de nuestro quehacer y el de nuestras comunidades y organizaciones.
En ese sentido, así no lo sepamos, terminamos siendo prisioneros de ellas y en ocasiones ubicados social, política e ideológicamente en lugares que nos pudieran disgustar como señalamiento de lo que hacemos. No obstante, al contrastar las maneras de nuestro quehacer en el día a día con las concepciones sobre estos puntos, podemos ubicarnos claramente en un lugar del espectro del desarrollo con el cual trabajamos y de las concepciones con las cuales lo hacemos, que en ocasiones van en contravía de lo que afirmamos.
Igualmente, esta postura nos muestra cómo ecología, desarrollo, tecnología y sustentabilidad son campos polisémicos; es decir, están cargados de múltiples sentidos, en algunos casos contradictorios. Por ello, cuando hablemos de ellas o las incorporemos a los procesos educativos, debemos reconocer desde dónde lo hacemos, lo cual va a requerir de nosotros un esfuerzo adicional de interpretación para saber qué uso y connotación les estamos dando. Por esa razón, dirijo desde mi concepción una reflexión sobre estos aspectos. En últimas, hablar desde una perspectiva educativa sobre estos elementos significa entender que asistimos a una revolución que está redefiniendo las relaciones entre naturaleza y cultura y el lugar del ser humano allí y que debemos tener claro para que nuestras prácticas vayan en ese sentido.
Estas consideraciones exigen estar alerta en cuanto a la manera como estamos llevando estos nuevos hechos históricos a nuestra práctica educativa, ya que también nos exigen un replanteamiento de ella.

- El Sur busca un estatus propio para los saberes y su relacionamiento con el conocimiento
A medida que los saberes propios de quehaceres, sabidurías y prácticas fueron visibilizándose, constituyeron un campo particular de diferenciación del conocimiento en un primer momento como algo distinto y antagónico, luego como formas diferentes que dan lugar a prácticas como medicinas ancestrales, tecnologías de producción, en las cuales lo que emergía eran diferencias profundas, que hacen visibles otras maneras de conocer y aprender, marcadas por la diferencia que establecía la interculturalidad, en la cual la búsqueda conducía a esa constitución de lo propio.
En ese marco emerge con claridad como los procesos del saber (más propios de las prácticas y sabidurías particulares) y del conocimiento (más fundado en las disciplinas del saber, propias de la idea de la ciencia fundada en la modernidad) encontraban su soporte no únicamente en contextos específicos, sino también en comprensiones del mundo y sus relaciones, bastante diferentes. Es en ese espacio donde se inicia una reflexión, la cual busca la especificidad de cada una de ellas y la manera como ocurre por caminos diferentes la producción de teorías desde los mismos presupuestos que fundamentan a los dos como diferentes, pero a la vez complementarios, saliendo de una mirada monocultural en el conocimiento.
Es ahí donde el diálogo de saberes (interculturalidad) –el cual se basa un reconocimiento explícito de las diferencias– da lugar a un pensamiento múltiple y variado, donde los representantes más claros son las múltiples lenguas y grupos étnicos que habitan nuestras realidades, abriéndonos el camino de los pensamientos hegemónicos en la esfera de lo cultural y lo pedagógico. Esto produce una ruptura con los intentos de construir sistemas cerrados (verdaderos y únicos) del conocimiento y del saber, llevándonos a mirar el marxismo europeo en el sentido de José Carlos Mariátegui (1994), esto es, de repensarlo desde las diversas culturas, replanteando las formas de lo universal y lo particular.
Este hecho va a abrir un campo de reflexión más profundo, en cuanto nos coloca a los educadores populares desde las diferencias y la diversidad cultural incorporando un principio de complementariedad, lo cual va a permitir el ejercicio de diálogo y confrontación, la necesidad de realizar negociaciones culturales, en las cuales nos enriquecemos social, cultural, políticamente, convirtiendo la actividad educativa y pedagógica en un ejercicio permanente, donde los tres procesos están presentes, para poder llegar a acuerdos que nos permitan una praxis donde la intra e interculturalidad toman forma en la transculturalidad crítica, como principio de complementariedad. Ella hace posible una acción concertada para la lucha de los movimientos que se nutren de su identidad y de la tradición crítica para construir las emancipaciones de hoy.
- El Sur, otras formas de la acción y las teorías de los movimientos críticos
Los cinco elementos anteriores (saber, cosmogonías, geografías, naturaleza, integralidad) nos muestran el camino de una teoría que, al beber y construirse desde la especificidad de ese sur político-pedagógico y desde su tradición e identidad, permite también un cuestionamiento-diálogo con esa teoría política venida del mundo del Norte. En ese sentido, su cuestionamiento angular es la pregunta por la manera como un pensamiento particular, desarrollado en un espacio geográfico, se hace universal, y con qué fundamento señala a los otros su particularidad como lo incapaz de convertirse en “ciencia”, y de qué manera tanto los espacios como los sujetos del conocimiento, nacidos y vivientes del Sur, acuñan las formas del Norte para desvalorizar y juzgar las experiencias y saberes que han sido rechazadas por la organización del saber del mundo del Norte.
Es en este marco que se constituyen diferentes grupos de intelectuales a los cuales se les colocan diferentes denominaciones: “orgánicos”, “propios”, subalternos, y muchas otras, para explicar su comportamiento en estos contextos y en las mismas particularidades, surgiendo interrogantes sobre las elaboraciones conceptuales que se forjan en las concepciones del mundo del Norte, para explicar esas manifestaciones de resistencia y lucha, organizadas desde las singularidades, abriendo una discusión epistémica (Albo, 2000) que exige argumentación y producción para abrir el pensamiento crítico del Norte para nutrirse de los procesos que se desarrollan en nuestras realidades. Estas requieren heterodoxas explicaciones, en cuanto se alimentan de otras maneras de los procesos contextuales que los constituyen.
Este reconocimiento de complementariedad y diferencia nos lleva a ver en la teoría crítica del Norte una comprensión limitada y por lo tanto no suficiente para dar cuenta de las sabidurías, visiones y tradiciones en las cuales nos inscribimos desde el Sur. En ese llamado surge la necesidad de un encuentro propositivo y rico de esos saberes de frontera que han sido constituidos en las luchas, búsquedas, confrontaciones, diálogos y negociaciones culturales. Es ahí donde la relación Sur-Norte comienza a adquirir otro sentido conceptual, práctico, teórico, más en términos de interculturalidad y transculturalidad, lo cual permite afirmar, en la negociación y la diferencia, procesos de otras experiencias y saberes que permitirán crear lo nuevo que construye en ese quehacer las nuevas formas de la transformación y la emancipación, las cuales se hacen en el día a día, las cuales, bebiendo del pasado-presente (intraculturalidad), construyen la esperanza desde la interculturalidad y la transculturalidad.
- El Sur organiza nuevos escenarios político-pedagógicos
Estas lecturas específicas nos llevan a encontrar la manera como esas comprensiones van dando cuenta de esa otra manera de manifestarse el reencuentro de mundos del Norte y el Sur, lo cual requiere interpretaciones y relaboraciones en sus fundamentos, que deben alimentar los procesos de formación y, ante todo, del análisis de la realidad como fundamento de la educación popular, el cual deja de ser la transposición mecánica de las dinámicas del capitalismo del mundo del Norte. Ello exige ser releído desde las particularidades contextuales del Sur, por los diferentes actores de lucha, por las transformaciones y emancipaciones necesarias, a las cuales se les colocarán nombres según las realidades emergentes las vayan configurando en el proceso de diálogo, confrontación y negociación cultural.
Algunos de estos aspectos que comienzan a ser releídos son:
- La afirmación de la unidad entre lo humano y la naturaleza
Quizá la mayor enseñanza de nuestros pueblos originarios al visibilizar su mundo y sus cosmovisiones es la relación con la naturaleza en un sistema horizontal, en donde se controvierte la mirada de la tradición occidental de la separación entre ser humano y naturaleza. Para estas culturas las miradas constituyen una integralidad, en donde no se puede producir esa separación. La idea de la pachamama nos replantea una tradición que ha usado la naturaleza como algo externo a los seres humanos y en la modernidad capitalista integrada a un proceso productivo, en función de convertir la naturaleza en mercancía.
En ese sentido, la relación que se forja en la interculturalidad con los grupos indígenas y afrodescendientes tiene un sentido descolonizador, en cuanto al relacionarnos con ellos aprendemos de una identidad y unos sentidos de lucha que están colocados en otros lugares, a los cuales nos abocábamos en nuestras comprensiones, incorporando contenidos y prácticas que llaman también a replantear en los grupos populares muchas de sus relaciones y a deconstruir miradas que en algunos escenarios comienzan a tomar forma en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
Tal vez una de las rupturas mayores que vamos a tener que realizar va a ser la del antropocentrismo, eje de la cultura occidental, lo cual ha construido no solo esa relación utilitarista con la naturaleza, sino formas particulares de conocimiento, de actuación y de institucionalidad, y en alguna medida ha sido el soporte de la patriarcalidad, en cuanto coloca no en lo humano (hombres y mujeres) la construcción de la sociedad, sino que la separación ser humano-naturaleza se realiza convirtiendo al hombre en impulsor de esa gesta, reduciendo a la mujer al espacio doméstico y a una forma de entender el cuidado, que construye unos procesos de relaciones sociales en donde el control del hombre como representante de la especie humana se repite sobre la naturaleza (antropocentrismo) y en las relaciones inmediatas con las mujeres (patriarcalidad).
- La afirmación de lo local y lo territorial en un mundo globalizado
La idea de lo universal como matriz social sobre lo cual se construye la institucionalidad en occidente ha significado la construcción de procesos sociales comunes a todos y la organización de los diferentes sistemas de la vida en ese horizonte. Allí están los procesos de socialización con su múltiple institucionalidad: estado, familia, religión, escuela, medios masivos de comunicación, organizando el mundo desde esa mirada. No en vano al interior de ellos ese ejercicio homogeneizador se repite, por ejemplo, en la escuela, el currículo, los estándares, las competencias, y para ello la globalización capitalista y neoliberal como la única manera de ser y estar en el mundo termina construyendo una matriz transnacionalizada (a nivel político, social, económico, comercial, financiero) bajo la cual se produce el nuevo control.
Sin embargo, el lugar en el cual esas formas de control se sufren y padecen directamente es el territorio, ese mundo donde las formas de la globalización llegan bajo el doble estatuto de cambio de época y nuevo proyecto de control como formas glocalizadas. El territorio se convierte también en el lugar en donde esos procesos son redirigidos, integrados a los procesos de las comunidades, y el mundo local desde sus formas particulares construye desde sus saberes nuevas experiencias de resistencia mediante las cuales las comunidades en sus territorios endogenizan esa patronización de las formas universales en sus diferentes niveles, haciéndolas glocales.
Ello va a exigir de los educadores populares una reflexión permanente en su quehacer, para reconocer el control que se construye desde esa racionalidad universalista que a nombre de su verdad intenta imponer procesos monoculturales, rompiendo la diversidad fundada en la identidad de los territorios, en experiencias, saberes, conocimientos, sabiduría, tecnologías. Visibilizar estos asuntos para el quehacer práctico de comunidades y movimientos y construir procesos para permitir su emergencia desde la esfera de lo glocal va a ser una tarea urgente de los educadores populares.
- La visibilización de otros lugares de democracia
En el último tiempo, la crisis de la democracia de las corporaciones transnacionales manifiesta en el escenario en el cual el mundo del Norte tramitó la crisis financiera del 2008 (la de las hipotecas) mostró cómo todos los recursos de los fondos públicos de los estados iban a salvar a estos grupos especuladores, en lo que irónicamente alguna revista norteamericana tituló “el socialismo para los banqueros”, y esto se realizaba en un escenario en donde no se producían grandes reformas para redirigir la responsabilidad de estos sectores en la sociedad . Paralelamente, la cumbre de Copenhague sobre el calentamiento global planteaba la necesidad de una cuarta parte de los recursos que se utilizaron para salvar a los grupos financieros, la cual garantizaba en diez años un alivio sustantivo sobre esta problemática, pero no fue posible conseguir ese recurso.
Desde el Sur, desde nuestros grupos originarios y nuestras comunidades locales, se han ido ampliando procesos que van más allá de la democracia representativa, mostrando también un enriquecimiento de ésta en los procesos comunitarios, en las mingas de asociación grupal, para construir en diferentes niveles (político, económico, social, cultural) el proyecto de participación de los individuos en el colectivo social, lo que en una mirada eurocentrada puede ser visto solo como la pervivencia de formas pre-capitalistas.
Estos procesos enraizados y visibilizados en las últimas luchas de sectores aborígenes dan forma, en el quehacer cotidiano, a un sistema de representación basado sobre otros criterios y que, desde la idea del Buen vivir, construye en las comunidades los proyectos de vida, como una crítica radical a la idea de desarrollo, mostrando otros caminos para él, a la vez que da cuenta de un remozamiento (¿o transformación?) de la democracia.
Para los educadores populares se construye una exigencia por pensar esas otras formas de la democracia y la ciudadanía, para hacerla más horizontal, y que son visibilizadas por nuestros grupos populares, más allá de quienes han terminado rescatando y trasladando a nuestros contextos la democracia radical.
- Nuevas formas de institucionalidad y de movimientos
Todo el proyecto de la modernidad capitalista (y también de los socialismos) estuvo fundado sobre la existencia del Estado-nación, convirtiendo a éste en el garante del acumulado de los derechos sobre el cual se construye la subjetividad moderna. Es el fundamento de los procesos de socialización, en donde por ejemplo la escuela enseña no solo la manera de entender el conocimiento, sino que interioriza un sujeto que conoce desde su interioridad (yo interno).
El reconocimiento de la diversidad significa el encuentro con un tipo de subjetividad que produce un cuestionamiento al Estado-nación y su manera de entender los derechos, basados sobre lo cultural, y en el caso de nuestros países da forma a un estado pluricultural, que encuentra en él la manera de resolver que en ese territorio también conviven y tienen presencia manifestaciones plurinacionales y pluriétnicas, lo cual exige una manera diferente de leer el Estado, y no solo de leerlo, sino de plantearse que existen otras maneras de construcción de Estado y sociedad.
Esto significa también una redefinición de los principios del territorio, nación, identidad, y allí aparece en forma muy clara una redefinición de los derechos, en donde la misma visión crítica occidental del proyecto liberal no es suficiente para explicar de qué manera se produce este proyecto, ya que sus bases jurídicas, filosóficas y de institucionalidad y juridicidad –que dan forma a esas nuevas manifestaciones políticas– pugnan por emerger en nuestro panorama, como es el caso del boliviano, con todas sus particularidades y dificultades, en donde se busca que el Estado plurinacional sea la expresión del Buen vivir.
Una manifestación de estos aspectos para los educadores populares es la manera cómo comienzan a emerger otras formas de movimientos que recogen esos nuevos intereses y van más allá de la organización político-gremial de esa tradición. El mismo Freire había avizorado esa crisis: “La globalización no acaba con la política; al colocar la necesidad de hacer las luchas de forma diferente, se tiende a debilitar el lugar de las huelgas de la clase obrera; no significa por tanto el fin de la lucha, sino de una forma de luchar, la huelga. Toca a los obreros reinventar la manera de sus luchas y no de acomodarse pasivamente ante el nuevo poder” (Freire, 2000, p. 93).
- El poder, más allá de lo político y lo económico
También nuestra tradición ha ido replanteando las formas de poder visibles en el materialismo histórico. En esa perspectiva no solo nos encontramos con una existencia de la lucha obrera en los lugares clásicos de la tradición jacobina (Estado-ingreso) y la crítica de ésta. Desde la década del ’60 del siglo pasado, autores como Aníbal Quijano (2007, p. 96) releían a estas luchas y mostraban las maneras cómo el poder circulaba en las formas y lógicas que tomaba el conocimiento en la sociedad. También hizo visible mucho antes que otras versiones europeas el poder existente en las formas de autoridad múltiples y variadas en las cuales se constituían las relaciones sociales cotidianas y ampliadas. Así mismo, le dio forma al mostrar cómo el sexo y sus múltiples relaciones constituían escenarios de poder particulares. Igualmente, elaboró acercamientos para dar cuenta de la manera como la naturaleza, sus usos y entendimientos, era un escenario de poder, que mostraba sus caminos más allá de los clásicos entendimientos, lo cual convierte todas nuestras acciones en escenarios políticos de actuación.
Es ahí donde se hace necesario construir esos espacios de poder en lucha y resistencia, para que no sean colonizados por el poder dominante y a la vez sean espacios de construcción de poder popular y alternativo. Este reconocimiento significa la necesidad de explorar el control en sus múltiples manifestaciones, y allí la urgencia de cambiar la mirada que permita reconocer esas ópticas de él en estos espacios y construir las resistencias que no están en ningún lugar, pero están siendo recreadas como formas de emancipación en los procesos cotidianos de quienes buscan construir otros mundos.
Allí emerge para los educadores populares un campo de actuación en los diversos niveles –micro, meso y macro– como espacios de disputa de poder, control y saber, lo cual coloca al orden del día lo político-pedagógico, en cuanto éste no se hace como tal por un discurso crítico que lo acompañe, sino por la manera como en todo su ejercicio construye relaciones sociales con intereses específicos. En ese sentido, los dispositivos que se utilizan en cada actividad educativa y pedagógica marcan el horizonte político del educador, es decir, él transforma la sociedad desde el cotidiano de su actuación como educador, y ahí el reconocimiento de cómo el poder está en su actuar concreto lo lleva a autocriticarse, en el sentido que lo político no es solo el horizonte emancipador de su discurso, sino también la manera como anticipa la nueva sociedad en su cotidiano pedagógico, haciendo presente que no hay acción humana y educativa exenta de ser política.
- Ámbitos de relaboración de las pedagogías de la educación popular
Si la educación popular reconoce hoy un acumulado de su construcción y unos elementos en los cuales reelabora su propuesta como una forma de educación posible en todos los ámbitos de la sociedad, es necesario comprender cómo también ese desarrollo, así como los elementos de su particular constitución, desde el Sur, con sus nuevos escenarios y en la manera de leer el poder, hace que su proyecto educativo sea sustantivamente político-pedagógico. Es decir, que no se pueden lo uno del otro, ni lo político le viene a la pedagogía desde afuera, dada por la ideología o la apropiación de discursos sociales, no. Ella es política en sí misma y construye, en su particular accionar, poder. Por ello, sus dispositivos y procesos metodológicos tienen que ser revisados en cada acción para garantizar que construyan el empoderamiento social de excluidos, segregados, dominados, oprimidos así como los procesos socioeducativos que configuren el campo de la transformación y la emancipación.
Por ello, es urgente revalorizar los lugares de la pedagogía de y en la educación popular y hacerlo con una perspectiva histórica. Sería importante revisitar los textos de Simón Rodríguez en donde cuestionaba construir la escuela de las nacientes repúblicas con el método lancasteriano inglés[12], al cual llamaba[13]: “una sopa de hospital” que solo sirve para “memorizar y repetir como loros”, y señalaba que “instruir no es educar ni la instrucción puede ser un equivalente de la educación”, y en su práctica de educador retó a la instrucción cuando en Quito enseñó en la facultad de medicina desnudándose y explicando anatomía en su cuerpo.
También hoy se vienen dando desarrollos interesantes en los nuevos autores de la educación popular, quienes en algunos casos vienen haciendo una reelaboración de la idea de dispositivos del posestructuralismo (Foucault, Derrida, Deleuze) para los procesos de educación popular, mostrando cómo hablar de herramientas, técnicas, dinámicas, didácticas, sigue siendo un lenguaje técnico emparentado con el positivismo, y señalan cómo ellos son dispositivos de saber y conocimiento que deben ser planificados para garantizar el impacto que se quiere lograr en el ejercicio de la educación popular según sus ámbitos[14].
En esta perspectiva, la educación popular viene realizando un balance de su actuación en toda la sociedad para generar transformaciones, en cuanto es una propuesta para ella desde los intereses de los grupos excluidos, segregados, oprimidos. La educación popular se ha visto exigida a hacer una reflexión de cómo lo pedagógico se hace particular de acuerdo al ámbito en el cual realiza su mediación, ya que es ahí y en coherencia con su proyecto donde se definen los dispositivos de saber metodológicos que se utilizan para garantizar su efectividad político-pedagógica en coherencia con su propuesta de diálogo, confrontación de saberes y negociación cultural. En ese sentido, estos ámbitos formarían parte de las geopedagogías, con las cuales se busca construir las propuestas educativas, en coherencia con los espacios de aprendizaje en los cuales se realiza la actividad educativa.
De cara a esos procesos y desde esta perspectiva, educadoras y educadores populares nos hemos visto en la exigencia de reconocer la necesidad de planificar nuestras acciones en coherencia con esos ámbitos en los que están ubicados los actores y los fines de las organizaciones, movimientos, entidades, instituciones, desde donde hacemos educación o que organizan la actividad educativa. Es decir, el ámbito le da contexto específico y particular a la actividad, localizándola y permitiendo organizar la metodología y los dispositivos que hagan posible el empoderamiento de los actores que participan en ella, y su apuesta político-pedagógica.
Cuando se revisa la tradición pedagógica, se reconoce en la educación popular un entramado metodológico que se ha construido a partir de un triple proceso de intraculturalidad, interculturalidad y transculturalidad que hacen posible el diálogo de saberes y la negociación cultural para la acción transformadora desde una diversidad que cuestiona un conocimiento soportado sobre una episteme única, universal, correspondiente a la mirada eurocéntrica del mundo, la que ha sido cuestionada desde los movimientos sociales del sur. En ese ejercicio, se han venido constituyendo espacios de resistencia en donde no solo se protesta sino que se enfrenta la dominación y se generan dinámicas educativas de desaprendizaje para poder explicar y nombrar desde otro lugar y de otra manera el mundo que se construye.
Esta resistencia se genera en un proceso en donde se cuestiona, se analiza críticamente, se propone y se actúa transformadoramente. Allí el ejercicio central se realiza a través de una pedagogía que en su metodología da forma al diálogo, la confrontación y la negociación de saberes para construir procesos de impugnación colectiva en donde el hecho educativo no solo hace real la interculturalidad sino que a través de ella construye y reelabora en forma permanente el proyecto social, cultural y político de los participantes en los procesos de educación popular.
En este ejercicio de diálogo-confrontación-negociación no solo reconoce la dominación política y económica, sino que entra a los entretejidos de la subjetividad como ejercicio de individuación y reconoce las formas de la opresión, que toman forma no solo socialmente sino en sus imaginarios que orientan la acción. Allí puede encontrar esas otras formas en las que se oprime, lo racial, lo cognitivo, el género, lo sexual, y redescubre esas maneras cómo el poder controla a los sujetos.
En ese sentido, el quehacer metodológico de la educación popular se hace profundamente político, en cuanto desata los nudos materiales, simbólicos, históricos, con los cuales la dominación enclava en el sujeto y por ello la propuesta metodológica le permite reconocer en él las voces y las formas de control que funcionan de múltiples maneras en su mundo de relaciones sociales. Por ello el acto educativo les permite hacer un ejercicio de desaprendizaje que en el sentido freireano se da en el sentido de una pedagogía que libera y le permite construir otras materialidades, otras racionalidades, otras historias que hacen posible una subjetividad orientada por una ética transformadora de su vida, su núcleo de relaciones básicas y de la sociedad.
Es en estas prácticas educativas cómo parte de la propuesta metodológica donde se hace urgente pensar los dispositivos pedagógicos y metodológicos con los cuales se construirá la mediación y la manera cómo ellos se constituyen en agentes políticos que hacen posible y real el diálogo, la confrontación y la negociación cultural que van a hacer posibles las dinámicas de resistencia en la esfera de lo público y lo social en un escenario donde los grupos subordinados hacen visible la complementariedad en la diversidad.
Por ello se hace la afirmación de que el ejercicio educativo y pedagógico en la educación popular construye vida con sentido y enfrenta las múltiples formas de la deshumanización y nos coloca en un horizonte de confrontar discriminación, desigualdad, homogeneización, lo cual exige organizar en una perspectiva pedagógica toda acción educativa, ya que con los dispositivos también se crea sociedad y subjetividades transformadas.
Esos dispositivos son los que van a dar lugar a esos otros modos del saber-poder, lo cual va a permitir que se visibilicen los saberes subordinados con potencia epistémica propia y se reconozcan como saberes en conflicto con los poderes que controlan, dominan y excluyen. Estos saberes se reconocen en un campo más amplio de los movimientos, en donde como acción colectiva se desarrollan como una insurgencia que reorganiza los cuerpos, las prácticas cotidianas, las formas de organizarse, de nombrar, teorizar, luchar, constituyendo en todos los escenarios campos en disputa y reelaboración permanente, haciendo visible allí cómo hay una posición de acción transformadora con contenidos, prácticas y concepciones propias, permitiendo que socialmente emerja un sentido de poder-resistencia y empoderamiento, lugar que va a tener el acto creativo de desarrollar esas nuevas manifestaciones de la interculturalidad como un espacio en constitución y en lucha.
Por ello, podemos afirmar que cualquier actividad educativa es susceptible de ser trabajada desde la mirada construida en su acumulado por la educación popular, lo cual se hace reconociendo que estamos en un campo en disputa, en cuanto reconoce que a través de todos sus procesos se construye y crea sociedad. Esto lleva al educador o educadora popular a ser muy exigente al organizar las mediaciones que realiza con los dispositivos pedagógicos en el horizonte de creación de interculturalidad, la cual se da metodológicamente a través de los dispositivos para el diálogo, la confrontación y la negociación cultural de saberes.
Un ejemplo claro de ello es el que se da en las geo pedagogías señaladas anteriormente, las cuales pueden constituirse desde diferentes perspectivas. En ese sentido, es necesario realizar elaboraciones propias desde la concepción y el acumulado de la educación popular para ellas. Ahí están, entre otros, temas como ciencia no lineal, nuevas identidades, la diversidad, nuevas regulaciones éticas, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación[15].
En estos campos emergentes se hace necesario realizar unas nuevas elaboraciones y en ese sentido, el acumulado sirve como soporte pero requiere para estos tiempos nuevos sentidos e identidades, que es ahí donde adquiere sentido una interculturalidad crítica que lee el mundo desde otras epistemologías diferentes a las dominantes social y culturalmente, y establecer el anverso teórico-práctico que hace visible la otra mirada de la sociedad en esos aspectos. Ello va a requerir la creación y reelaboración de los dispositivos pedagógicos para hacer real esa emergencia de nuevas maneras que toma la realidad, punto de partida y fundamento de la educación popular.
En este sentido, la educación popular ha venido decantando seis grandes ámbitos de mediación en su actividad: la individuación, los procesos de socialización, la vinculación a lo público, la vinculación a organizaciones y movimientos, la participación en los gobiernos, y lo masivo. En todos y cada uno de ellos se hace específico el proceso de diálogo de saberes (intraculturalidad), confrontación de saberes y conocimientos (interculturalidad) y negociación cultural (transculturalidad), y allí la persona educadora popular, en coherencia con sus concepciones –que son variadas– hace la elección de sus dispositivos y rutas metodológicas para hacer posibles los resultados buscados en la actividad educativa que se desarrolla.
- Negociación cultural para ámbitos de individuación
Dos asuntos centrales al pensamiento emancipador en su versión eurocéntrica son los asuntos de la construcción de subjetividades y conciencia crítica, los cuales llegaron a nuestros contextos –en el caso de Paulo Freire– con los pasos de la conciencia ingenua a la conciencia crítica, tanto, que muchos de sus procesos educativos estaban orientados a una toma de conciencia sobre sus condiciones de opresión, donde la actividad educativa buscaba generar dinámicas de liberación.
En esta perspectiva, el educando era un sujeto que se constituía como actor en la toma de conciencia de sí y de su mundo, en un ejercicio en donde el individuo solitario aislado no existe. Nos hacemos desde y en las relaciones con las otras y otros y en la toma de conciencia de quién soy, buscando que en el reconocimiento de esa actividad que realizo (acción) se forje mi individuación desde los contextos específicos y desarrollando las capacidades genético-sociales (cognitivas, socio-afectivas, valorativas, volitivas) que traigo en mi condición de miembro de la especie humana.
Por ello, la educación es siempre una acción de medi-acción, en donde tomo conciencia del mundo, forjándome la conciencia de mí, haciéndome sujeto histórico. Es allí donde se da la interculturalidad como hecho fundante de la educación popular, en cuanto el diálogo de saberes me constituye en mi identidad, que a la vez es diferencia con otros. Por ello se requiere la educación, para orientar ese sentido de corresponsabilidad con el destino de lo humano en la tierra (solidaridad) y de la vida en el universo (ética), constituyendo un eje de organización no solo del mundo, sino de la manera como actúo en él y los sentidos que coloco a mi actuación.
Un ejemplo de esta acción es mi encuentro con un jesuita que se mueve en un campo de actuación marcado por los retiros espirituales. Yo le preguntaba sobre si era consciente de ser educador popular en el ámbito de la individuación más propio de ese tipo de práctica y le comentaba que, desde mi punto de visa, ésa era una de las causas por las cuales la “nueva era” se había tomado muchas de las prácticas espirituales del mundo cristiano.
- Negociación cultural para ámbitos de socialización
Durante mucho tiempo, la educación popular fue asimilada a “educación no formal y de adultos”. Además, solo existente en procesos políticos de movimientos sociales y políticos que lucharan por la emancipación. A medida que se fueron leyendo los nuevos entendimientos del poder como control y dominio en múltiples espacios de la vida cotidiana y en la subjetividad e individuación de actores –aun en quienes luchaban por el cambio y la transformación– surge la necesidad de releer la educación popular en clave de poder en conflicto: dominación/control-emancipación/transformación, presente en toda la sociedad.
Esta comprensión fue construyendo, desde los grupos de educación popular, infinidad de prácticas que buscaban transformar las relaciones de poder en los entornos familiares y en consecuencias prácticas de ese núcleo familiar que soportaban y prolongaban la patriarcalidad, el adultocentrismo, el poco reconocimiento a la identidad de las culturas infantiles y juveniles, reproduciendo de igual manera el poder que domina, bajo las formas familiares más cotidianas. De igual manera, grupos con una tradición religiosa fueron encontrando esas prácticas en sus instituciones, y aun en el ejercicio de autoridad de personas que se nombraban educadoras populares. De igual manera, el ejercicio de gobiernos “revolucionarios”, incluso de quienes habían constituido con sangre sus procesos, reproducían formas que parecían eran propias del capitalismo.
De otro lado, la emergencia de experiencias de “innovación” pedagógica en la escuela formal fue mostrando cómo ésta era no el simple espacio de reproducción cultural no apto para la educación popular, sino que además era uno de los espacios en los cuales cierta autonomía relativa lo constituía en un espacio de conflicto y disputa por construir propuestas alternativas, situación que se hizo más visible con el desarrollo del movimiento pedagógico en diferentes países de América Latina, en el cual participaron diferentes actores que venían de la educación popular, junto a otros que venían de las más variadas tradiciones críticas.
Esto exigió a los educadores populares reconocer que este ámbito de la socialización era muy amplio y que si se quería construir mediaciones y espacios de aprendizaje emancipador allí, iba a ser necesario salir de comprensiones estrechas de ella, de su metodología y su pedagogía, abriéndose a diferentes propuestas que, manteniendo el horizonte de su apuesta, hacían específicos los diferentes dispositivos para los múltiples ámbitos susceptibles de trabajar desde la educación popular. Ello hace posible en este nivel un proceso de diálogo-confrontación de saberes que construye múltiples maneras de la interculturalidad.
- Negociación cultural para los procesos de vinculación al ámbito público
La exigencia de vincular la educación popular únicamente a los movimientos sociales y políticos no solo mostró cómo algunas concepciones seguían prisioneras de una mirada reducida del poder (político-económico), sino que también negó la necesidad de disputar poder en esas otras esferas trabajadas por Quijano y reseñadas atrás. De igual manera, la articulación de lo gremial y lo político como un resultado inmediato de los procesos no permitió un trabajo más valioso y de acumulación y construcción de poder, así como de proceso, con grupos que no estuvieran vinculados a las formas organizativas clásicas.
Sin embargo, al decantarse ese acumulado de educadores y educadoras populares, nos encontramos en muchos lugares con trabajos que pacientemente iban logrando una visibilización social de actores que antes habían estado silenciados en sus esferas privadas. Ahí están los casos de las mujeres, los niños, los jóvenes, la población LGBTI, quienes emergían socialmente a escenarios públicos para hacer visibles sus problemáticas y con características subjetivas interesantes, de perder el miedo para exigir y mostrar en escenarios públicos sus planteamientos o su búsqueda de articulación a grupos para evidenciar su protesta. En este sentido se presentaba una contradicción, ya que el ir a lo público, es una decisión personal, apoyada por el entorno social que se ha ido constituyendo y del cual participa.
Mientras el capital construyó el espacio de lo público como esa esfera de cuidado y protección del Estado para la realización de la ganancia, la educación popular lo fue convirtiendo en un lugar (social, simbólico-material) por donde personas y grupos emergieron en la sociedad como actores de su propio destino, y esto exigió cualificar sus procedimientos en la actividad educativa y formativa, ya que esto requería una pedagogía para la movilización y la articulación a lo público que garantizara la opción consciente de estos actores asumiendo lo que esto significaba, permitiéndoles darse cuenta que ello era un ejercicio que movilizaba todas sus capacidades cognitivas, volitivas, valorativas, afectivas, y se implicaba integralmente en la construcción de la sociedad. En ese sentido, los dispositivos de saber-poder-acción eran diferentes a los usados en los procesos en los ámbitos de individuación y de socialización, y exigían del educador popular mayor precisión para seleccionar las actividades que le garantizaran el empoderamiento de los actores presentes en estas actividades desde el espacio en el cual se realiza la acción, haciendo más fuerte la confrontación de saberes como ejercicio de interculturalidad.
- Negociación cultural para ámbitos de vinculación a movimientos sociales y políticos
Éste fue por mucho tiempo el ámbito histórico de la educación popular, en cuanto se asoció lo político a las formas jacobinas de éste, en la relación con lo gremial, como lugar de concreción de los intereses particulares de los sujetos clásicos, en las clases propias de los sectores primario, secundario y terciario de la economía (rural, industrial, servicios). Sin embargo, las particularidades de las manifestaciones de un capitalismo en los contextos del Sur hicieron emerger subjetividades generadas en su desarrollo no eurocéntrico. Como ejemplo están los grupos indígenas, afros, de mujeres, y una serie de sectores de clase, pero más amplia que ella, desde otras realidades específicas, como niños de la calle, grupos de desplazados por la violencia en algunos países o por el tipo de explotación capitalista en el campo, o sectores en diferentes circunstancias de convertirse en actores, por ejemplo, en sus procesos sociales educativos, que asumen identidades más allá de su condición de asalariados, como los maestros con la pedagogía, grupos que se organizaron desde la diversidad sexual o religiosa, generando unas dinámicas organizativas que van más allá de las clásicas de la lucha social.
De igual manera, el capitalismo centrado en lo tecnológico, el conocimiento con control financiero, van mostrando nuevas formas de asociación y lucha frente a estas nuevas realidades. Allí tenemos formas de organización, por ejemplo, de grupos por el software y el hardware libre, las patentes libres, el acceso libre, que muestran que en esos campos de lucha se va mucho más que por el acceso y el derecho al uso de las nuevas realidades de la tecnología y el conocimiento, abriéndose un nuevo campo mucho más vasto, que requiere una reflexión para encontrar esos nuevos nichos organizativos.
Para los educadores populares todo esto se convierte en un doble reto, en cuanto el reconocimiento de esas múltiples formas de poder –y por lo tanto de existencia de lo político– no solo significa construir ámbitos propios de su construcción de procesos de mediación, sino ante todo, ser capaces de diseñar procesos formativos que estén en condiciones de generar esas múltiples formas organizativas de este tiempo, mostrando como ello es posible ampliando internamente las expresiones clásicas de la lucha gremial para dar forma a las organizaciones y movimiento de hoy.
De igual manera, va a significar un ejercicio de filigrana, en cuanto este ámbito es un objetivo general en cada grupo humano que se trabaja, pero debe tomarse en cuenta el ámbito de subjetividad en donde se encuentra para no apresurar ni presionar procesos.
Sea éste el lugar para reconocer que los ámbitos no son lineales en el proceso de los sujetos sociales que se convierten en actores y protagonistas. Ello está determinado por múltiples variables, contextos, tipo de institucionalidad donde se desarrolla la acción, necesidades de los actores, reconocimiento de intereses, construcción de proyectos de identidad y de sentido. En ello hay punto de partida y llegada, y los determinan los procesos específicos.
- Ámbitos de negociación cultural en procesos gubernamentales
Éste es uno de los espacios constituidos en el reconocimiento de los múltiples escenarios de poder, en cuanto fuerzas, grupos, movimientos de lucha por hacer posibles las reivindicaciones de los sectores populares. Como expresión política depusieron el entender su lucha como la toma del poder, y se construyeron escenarios de construcción y acumulación del poder político a lo largo y ancho del continente, como la última revolución existente de la toma por las armas, la de Nicaragua, que fue dando paso a una serie de experiencias, que viniendo de procesos populares, llegaron a los gobiernos cobijados por las banderas de estos movimientos, forjando una nueva izquierda que se hace presente en El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina.
En este ejercicio se introduce un campo de discusión fuerte para la educación popular, porque de alguna manera surge la paradoja de encontrar la manera de construir contra-hegemonía en uno de los instrumentos centrado en la construcción de la hegemonía. Esto significa no solo el ejercicio de reconocer que tener el gobierno no es tener el poder, pero que en su crisis la democracia representativa genera oportunidades en los intersticios de crisis para construir formas frágiles de democracia popular y comunitaria. Ello puede verse en los debates de Evo Morales con indígenas andinos y amazónicos o en los recurrentes gestos golpistas como amenaza en Paraguay, volviendo a colocar el debate para muchos entre reforma o revolución, toma del poder o construcción de él, aun desde el gobierno, con los diferentes matices sobre la construcción de la ciudadanía en estos tiempos y el uso de lo electoral para ello.
Esta realidad ha tocado a la educación popular, en cuanto muchos de los educadores populares latinoamericanos han accedido a las puertas de estos gobiernos y han mostrado una cara de la construcción de políticas públicas populares, construyendo un ámbito de lo público desde el ejercicio de los gobiernos, dando forma y haciendo posible la construcción de políticas públicas populares. Ello exige dispositivos, procesos y dinámicas de vigilancia sobre la manera como se expresan y representan los intereses de los movimientos sociales y los grupos populares, generando una discusión nueva que es difícil de cerrar con recetas del pasado y llama a una alerta para construir este ámbito realmente como educadores populares, esto es, de la posibilidad de construir resistencias desde lo gubernamental, y cuáles serían sus particularidades, así como de ir con gobiernos electos a la constitución de la emancipación social y no simplemente de constituirse como una nueva burocracia de izquierda.
- Ámbitos de negociación cultural en lo masivo
Una nueva realidad ha sido constituida como escenario para los educadores populares en la actual revolución científico-técnica en marcha, la cual presenta nuevos elementos para ser trabajados desde la perspectiva de los educadores populares, en tanto ella se funda y construye un cambio de época con profundas modificaciones culturales, introduciendo en la sociedad ámbitos propios de actuación en las esferas del conocimiento, la tecnología, la información, los nuevos lenguajes, la comunicación, la innovación, teniendo a la investigación como eje constructor-reconstructor de ellos.
Una de las particularidades de algunos de estos fenómenos es la constitución de lo masivo como un nuevo espacio social de control y hegemonía, pero también como un espacio de contra-hegemonía, como decía Dyer-Witheford: “En el ciberespacio es donde el capital busca adquirir hoy poder total, control y capacidad comunicativa para apropiarse así no solo del trabajo […] sino también de sus redes sociales, como decía Marx. Pero al mismo tiempo, es en esta esfera virtual donde están teniendo lugar algunos de los experimentos más significativos de control-poder comunicativo” (Dyer-Witheford, 1999, p. 122).
Si el punto de partida de la educación popular es la realidad, nos encontramos frente a una nueva realidad que se construye en lo virtual, vehiculizada por un lenguaje digital y presente en la vida cotidiana por infinidad de aparatos usados por los habitantes del planeta, pero en forma más intensa por las culturas infantiles y juveniles, y allí la forma que ha de tomar la presencia de las educadoras y educadores populares es todavía parte de una elaboración y nos deja en la duda de resistirse a la sociedad de consumo o la rendición a ella, pasando por las nuevas conceptualizaciones que nos hablan de un capitalismo que, reorganizado, coloca las nuevas formas de consumo como controles en su reorganización de los nuevos procesos productivos de lo simbólico y el consumo de imágenes, información, tecnología como central a su proyecto.
Allí la educación popular se ve impulsada a forjar procesos pedagógicos específicos para los intercambios que se generan en el ciber-espacio, en las redes, en las wikis y que transforman el espectro y las formas de lo masivo en este siglo XXI.
- La educación popular, una construcción colectiva en marcha
La marcha no se detiene, la educación popular camina sobre el Sur de este continente y en sectores del Norte que se plantean, desde los procesos educativos, hacer de estos un medio para construir un mundo más justo y humano. Infinidad de experiencias, prácticas de resistencia y elaboraciones dan cuenta de sus múltiples entendimientos, lo cual también permite reconocerlos desde sus troncos básicos en el acumulado, con su infinidad de propuestas metodológicas, que, construidas desde el diálogo de saberes, la confrontación de ellos y la negociación cultural, generan una educación de impacto más profundo, para hacer reales en la sociedad la intraculturalidad, la interculturalidad y la transculturalidad.
Esa diversidad de apuestas y propuestas desde su tronco básico nos permite hoy reconocer cómo ese acumulado construido ha sido decantado de infinidad de procesos, proyectos y prácticas que han ido enriqueciendo ese tronco común, y del cual hemos dado cuenta en las páginas anteriores como el resultado de una construcción-reconstrucción permanente, fruto también a su interior del ejercicio de diálogo, confrontación, negociación, dando signos de una presencia a veces silenciosa sobre el tejido social de nuestros pueblos, pero por ocasiones rebrotando como prácticas firmes y visibles, cuando la confrontación frente al capital y sus formas de poder en los territorios y localidades toma más fuerza.
Esa lectura de este tiempo y de los desarrollos de la educación popular como una propuesta para toda la sociedad, desde los intereses y apuestas de los grupos populares de la población en múltiples ámbitos de la sociedad y en coherencia con las reflexiones anteriores, nos permite reconocer esas tensiones propias de su crecimiento y desarrollo, las cuales, desde mi particular punto de vista, marcarán hacia el futuro inmediato las maneras como la educación popular crecerá y realizará hacia su interior el proceso de diálogo, confrontación, negociación, haciendo visible que los rasgos centrales de su apuesta metodológica y pedagógica son eje fundamental de su construcción como propuesta para la sociedad en este nuevo siglo.
Planteamos esta apuesta de su futuro como tensión, en cuanto los dos aspectos señalados en ella están hoy presentes en su desarrollo, y los énfasis más marcados sobre uno u otro, hacia el futuro, en los terrenos de la acción, la reflexión y la conceptualización, marcarán los caminos de la educación popular y de las diferentes concepciones que se desarrollan de ella en nuestra realidad. Esas principales tensiones, no todas, serían:
- Sur – Norte
- Político – pedagógico
- Desarrollo – Buen vivir
- Saber – conocimiento
- Sistematización – investigación
- Gobiernos populares – movimientos sociales
- ONG – educación popular
- Procesos locales – mundo global
- Uso NTIC – cultura tecnológica
- Activismo – reflexión
- Abierta a esas que las prácticas nos van mostrando
- Entre Sur y Norte
Una de las tareas centrales, en medio de un proyecto de globalización capitalista y neoliberal signado por la manera como las teorías eurocéntricas y americanas marcan la particular forma de acción y reflexión de nuestras instituciones, organizaciones y movimientos, va a ser darle forma al Sur, y, en ese sentido, va a ser un giro en nuestra manera de ponernos frente al mundo, lo cual va a requerir de un profundo ejercicio de interculturalidad, que va a estar marcado por la toma de conciencia que somos de acá y por lo tanto implica una búsqueda profunda de ello en nuestra historia, en nuestras epistemes, en eso que el maestro Fals-Borda llamaba lo sentí-pensante. Lo anterior va a exigir la incorporación de este aspecto en forma permanente en nuestras prácticas, porque en alguna medida significa ejercicios de reflotar nuestra memoria histórica, silenciada por los ejercicios de colonización de la mente, el cuerpo, el deseo, en sus múltiples manifestaciones.
Para ello, deberá realizarse en un ejercicio de diferenciación con el mundo del Norte, que a la vez debe establecer los nexos con la teoría crítica desarrollada allí, la cual nos da elementos para inscribirnos también en un escenario mundial de dominación y encontrar los aliados del proyecto emancipador, dando forma a uno de los principios de la negociación cultural, y es el de la complementariedad crítica. Ella nos permite evitar caer en un discurso sobre el Sur que nos encierre y sea construido como nueva verdad única. Es allí donde la confrontación da forma a lo intercultural como riqueza para construir proyectos comunes.
- Entre lo político y lo pedagógico
Esta tensión sigue siendo central en la educación popular, en cuanto el énfasis colocado en uno de los dos aspectos lo que hace visible es la manera como se entiende el poder que se construye y recrea en la práctica de los educadores populares. Cada vez la reflexión va mostrando que el carácter político de las prácticas no le viene desde afuera, de discursos de disciplinas sociales, sino que es propio de un quehacer que cubre los diferentes ámbitos de la sociedad, y, en ese sentido, cuando se plantea como un proyecto para toda la sociedad –en cuanto propone transformarla, emanciparla desde los sectores populares– coloca un eje que es indisociable, pues lo pedagógico es en esta propuesta sustantivamente político-pedagógico. Es decir, no puede ser enunciado el uno sin el otro, precisamente para diferenciarse de otras educaciones o del componente social de ella en algunas teorías modernizadoras de la educación.
En ese sentido, será tarea central de los educadores populares llenar de contenido y de desarrollos metodológicos específicos ese carácter pedagógico-político y político-pedagógico de ella, en cuanto los principios generales que fundamentan el acumulado de esta tradición no se pueden quedar en el discurso sobre la sociedad y su destino, sino que ellos deben convertirse en procedimientos específicos, propuestas metodológicas y dispositivos de saber-poder-acción. Por ello, la educación popular va más allá de las didácticas y las herramientas. Por ello, toda práctica que se realice debe trabajar con filigrana sus procedimientos para hacer real lo político-pedagógico.
- Entre Buen vivir y desarrollo
La emergencia de proyectos populares en los gobiernos latinoamericanos con todas sus características problemáticas y los debates que se han generado, entre muchos de los elementos positivos, es que ha colocado sobre el tapete de la discusión Norte-Sur la emergencia de identidades particulares de nuestros contextos y la visibilización de esa otra mirada del mundo, como es el caso del Buen vivir. Como se señala en páginas anteriores, significa una mirada del Sur sobre el mundo y la manera como ella ordena las relaciones en la sociedad, entendiendo el mundo en una unidad dada por una cosmogonía que tiene en perfecta relación e identidad cada uno de los componentes de su entorno cercano y lejano, sin disociaciones ni fragmentaciones. Ello se ven en la manera como algunas culturas aborígenes llaman a los formados en el mundo occidental: “los hermanitos menores”.
Estas miradas del mundo, más como cosmogonías que como cosmovisiones, han ido generando una mirada propia que cuestiona entendimientos que se han construido sobre la marcha de la sociedad. Una de estas miradas es el entendimiento del desarrollo como meta de las sociedades con la consabida creación del mundo del subdesarrollo. En ese sentido, se produce un cuestionamiento a las políticas que se ven obligados a realizar los gobiernos de características populares. Lo más reciente se vivió en la Cumbre de Río + 20, en la cual se evidenció cómo lo que se había logrado al agregarle las denominaciones de “sostenible” y “sustentable” al desarrollo, era cambiar la cara del capitalismo, así no renunciara en la práctica a sus principios depredadores de lo humano y la naturaleza.
Para los educadores populares, esto va a significar un reto práctico y conceptual bastante profundo, en cuanto sus proyectos y procesos, al ir escalando de lo micro a lo macro, pasando por lo meso, van a tener que ir encontrando la manera como estos dos aspectos se elaboran en una realidad donde las respuestas no están prefijadas, sino que deben ser recreadas y creadas cada día.
- Entre sistematización e investigación
Todo el final del siglo anterior fue rico en la constitución de un proceso que permitió sistematizar las prácticas y, a medida que se consolidó este ejercicio, fue derivando en una forma de investigar las mismas. Ello ha permitido también ir haciendo una elaboración propia de esas epistemes de la práctica. Ese asunto ha ido consolidando a la sistematización (Jara, 2012) como uno de los planteamientos que, viniendo de diferentes tipos de procesos e iniciativas, se consolida como una propuesta desde los quehaceres de profesiones práctico-reflexivas, y, por lo tanto, de educadores populares. En esta perspectiva, surge la urgencia de realizar las elaboraciones conceptuales y de profundización metodológica que a la vez que le constituyan su acumulado, abran unos caminos de elaboración necesarios para acabar de consolidar esta práctica entre los educadores populares.
Pero ello no agota el tema de la investigación en la educación popular, en cuanto para consolidar el tema-proceso de la sistematización, se requiere profundizar en ella desde una perspectiva más investigativa, para acabar de consolidar sus ejes de actuación y reflexión, así como también para visibilizar las diferencias entre concepciones, que deben ser enriquecidas en un debate que permita también construir, en un escenario y un momento como el latinoamericano, el asunto del poder, la política, la producción de saber y conocimiento como aspectos fundantes de la sistematización en la educación popular.
También se hace necesario hacer un ejercicio investigativo sobre variados asuntos de la educación popular, como su historia, sus fundamentos, su epistemología, sus características del Sur, imprescindibles para construir con seriedad conceptual y metodológica. De igual manera, la construcción de las propuestas de trabajo que incluyen la investigación como componente de los procesos metodológicos de la educación popular la convierten en una búsqueda necesaria y urgente, así como la discusión de las experiencias iniciales que se vienen haciendo, como las de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP).
- Entre saber y conocimiento
A medida que se buscan las especificidades del mundo del Sur, a nivel epistemológico va emergiendo otra manera de usar, procesar y producir la realidad, lo cual tiene consecuencias sobre los procesos de donde emergen las formas conceptuales con las cuales trabajamos. En ese sentido, la sistematización ha permitido una serie de diferenciaciones interesantes sobre el conocimiento producido en experimentos controlados y el saber más propio de las prácticas, llevándonos por caminos iniciales en los cuales esas cosmogonías, esas epistemes del saber abren un campo nuevo para hacer posible la producción de saber de esos practicantes, estableciendo una complementariedad con el conocimiento de la ciencia moderna, más basado en las disciplinas.
Estos dos caminos para ir a la teoría, propios de dos sistemas sociales diferentes, abren una rica veta de tensión que complementa en esta esfera las relaciones Norte-Sur y por lo tanto la abren para los pensadores de estas dos latitudes, que se unen buscando construir una relación que haga posible que el proyecto emancipatorio tenga como fundamento esas diferencias. Ello permite construir un saber de frontera, en donde también habrá que pensar las formas institucionales que pueden cobijar no solo ese intercambio, sino también las formas bajo las cuales va a ser posible lograr esa producción de saber.
Existen experiencias ricas en el continente que deben estudiarse con detalle para ver de qué manera se está construyendo expresiones de ello. Procesos como la multidiversidad franciscana, las universidades indígenas con un carácter bilingüe y plurinacional, las propuestas de saber propio de la coordinación afro en los territorios del mar Pacífico, el intento de Bolivia con su Ley de educación (70) que busca construir un currículo nacional desde las características plurinacionales y constituye un viceministerio de Educación Alternativa, y otras que se me haría largo enumerar, así como muchas otras que no conozco, sirven como fundamento para mostrarnos lo importante de esta tensión para construir lo propio en el saber, para hacer más fructífero el encuentro con el conocimiento.
- Entre gobiernos y movimientos sociales
Durante mucho tiempo, la discusión entre reforma y revolución fue una constante entre educadores populares y en muchas visiones. Solo cuando se tuviera el cambio revolucionario se podría participar en los gobiernos. Las particularidades del control globalizado del capital, su carácter transnacional, fueron dando paso a procesos en los cuales no se controlaba el poder, y se fue viendo la participación en procesos de gobierno como parte de acumular poder y de conseguir reivindicaciones que hicieran posible el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos subalternos de la población. América Latina se volvió un terreno experimental (que inauguró Allende en la década del 70 del siglo pasado) de cómo hacer contra-hegemonía desde un control gubernamental que no tiene el poder sobre las dinámicas generales de la sociedad.
El debate ha sido rico en experiencias a lo largo y ancho del continente. Ha mostrado que no es posible homogeneizar este tipo de presencia, ni constituir un planteamiento homogéneo de sus características. Es más, muchos de los educadores populares del continente en dichos países se fueron al Estado, buscando realizar allí las propuestas de transformación y cambio que habían organizado desde sus instituciones, situaciones que no han estado exentas de discusiones y debates, en los cuales asumen posturas que tocan todos los ámbitos del ejercicio de la política, desde aquellos que tienen que ver con asuntos como el desarrollo que se puede implementar, empoderamientos, el tipo de democracia que se construye, ciudadanía y poder popular, entre muchos otros.
Uno de los temas más álgidos ha sido el de los movimientos sociales alternativos, en cuanto referente central de la acción de los educadores populares y su relación con los gobiernos, en la medida en que se forja una alianza a la que no se estaba acostumbrado, ni existían criterios para ello. Esto abre un debate profundo sobre la manera como los educadores populares manejan esta tensión, la cual está signada por un campo nuevo lleno de aprendizajes, pero ante todo también de replanteamientos sobre la manera de ser de izquierda en estos tiempos de un capitalismo que también renueva sus formas de control y poder, lo que exige de los educadores populares creatividad, claridad y cordialidad en el debate, pero, ante todo, apertura por construir caminos sin renunciar al acumulado construido con tantos otros a todos los niveles.
- Entre cooperación (ONG) y proyecto de la educación popular
La educación popular en algunos países de América Latina se desarrolló en contextos de dictaduras y democracias restringidas. Por ello, el trabajo con los grupos populares construyendo caminos alternativos logró un nicho muy fuerte en organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos críticos al sistema, muchos delos cuales constituyeron organizaciones no gubernamentales como entidades de apoyo al movimiento popular, que en ocasiones, como en el caso chileno, se recompuso bajo el apoyo de grupos que se denominaban de educación. Esto llevó a que la educación popular en muchos de estos lugares fuera asociada con las ONG en forma similar a como en otros se vinculó solo a la educación no formal y de adultos.
En esta perspectiva, parte de la cooperación Norte-Sur se estableció desde la década del 70 del siglo pasado, asociada en muchos casos a programas de educación popular, en tal medida que en ocasiones se leía –por grupos de izquierda– como una propuesta del Norte al Sur. Esta situación también se manifestó en los momentos de replanteamiento de la cooperación internacional, cuando muchas de sus instituciones hicieron modificaciones a sus políticas, dejando de apoyar propuestas de educación popular, tanto, que algunos grupos llegaron a plantear en esta crisis el fin de la propuesta que se desarrollaba en el continente. Para otros fue la oportunidad de elaborar una discusión más clara de las relaciones Norte-Sur, en términos de una relación más igualitaria y menos en la imposición de los temas que se venían posicionando desde la cooperación internacional.
También los giros políticos de algunas instituciones construyeron unas agendas nacionales e internacionales en las cuales desplazaron a los movimientos sociales, generando a su vez una discusión sobre el papel de estas organizaciones, su relación con los movimientos. Estos recorridos llevaron también a un replanteamiento conceptual para ese nuevo escenario que se constituía. En ese tránsito también algunos renunciaron a la educación popular como marco fundante de su acción, asumiendo marcos conceptuales de otro tipo. Esta tensión va a exigir darle contenido a procesos políticos y organizativos, así como a los entendimientos políticos de estos.
- Entre un tiempo-espacio global y los territorios y localidades
El último tiempo ha estado marcado por un capitalismo que es replanteado, no en sus fines, pero sí en las maneras del control y del poder. Estos cambios se han fundado en la revolución microelectrónica constituyendo un proyecto global, el cual se afirma en procesos tecnológicos que han hecho del mundo, al decir de uno de sus pensadores, “una aldea global”, marcando un análisis crítico que se fundamenta sobre una comprensión de la manifestación de estos fenómenos en el mundo del Norte. Ello incide en un análisis maximalista de estas dinámicas y con lecturas sobredeterministas, en donde cada hecho en nuestros contextos está signado por esas fuerzas. Además, generan una especie de inhabilitación de cualquier tipo de acción que enfrente estas dinámicas en los procesos micro, ya que quedaría atrapada en las lógicas de control que solo podrán ser modificadas por los procesos revolucionarios que transformen estructuralmente la sociedad.
Un poco en un sentido contrario, se han ido constituyendo los movimientos y organizaciones generadas o que trabajan la educación popular, en cuanto se establecen en las fisuras que dejó el sistema en los territorios y en los procesos particulares de cada lugar, en donde el control se realiza con formas particulares a todos los niveles, organizando esas dinámicas micro-sociales como lugar de construcción de poder, el cual, acumulado, va a posibilitar las transformaciones sociales que construyan sociedades más justas y sin opresiones.
Esta tensión se constituye en un reto para los educadores populares, en cuanto al estar afincados en los territorios y las localidades, les presenta un desafío. En el otro lado, deben aprender a dar cuenta de la manera como los procesos globales (en tanto cambio de época y civilizatorio) se instalan en los territorios construyendo la glocalización, pero haciendo visible la particularidad de los contextos y sus resistencias y la manera como se teje el poder en esa secuencia micro-meso-macro.
- La cultura virtual y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC)
El fenómeno de un tiempo-espacio global reseñado en la tensión anterior ha sido constituido por profundas transformaciones en la esfera de las tecnologías, que tienen un profundo impacto cultural, visible en la infinidad de aparatos que poseen los pobladores de cualquier lugar donde se desarrollen propuestas de educación popular. En muchas ocasiones se ha escuchado un discurso en donde simplemente estas situaciones nuevas son parte del control del capital a partir de estos nuevos fenómenos, constituyéndose un discurso tecnofóbico, el cual ve en estos procesos la reiteración del discurso sobre la sociedad del consumo desarrollado en la década del setenta del siglo anterior.
De otro lado, también escuchamos con prevención un discurso sobre las NTIC en donde ellas como objetos tecnológicos están ahí, como datos de la realidad, y yo determino el uso según la ideología y los intereses desde los cuales los trabaje, produciendo un uso instrumental de ellos, al servicio de las apuestas que tenga quien los esté usando. Por ello, muchas de las actividades que introducen estos elementos en la perspectiva de la educación popular, las colocan en un horizonte tradicional de capacitación: aprender su uso para dinamizar los procesos en los cuales se encuentra operando.
Sin embargo, a medida que las teorías críticas y sus autores comienzan a leer estos procesos de los aparatos desde sus principios, se va encontrando que ellos mismos son portadores de concepciones del mundo y de la manera de realizarlo. En este sentido, un uso instrumental de ellos no nos permite adentrarnos en la cultura virtual que abre y construye nuevas dimensiones de la realidad, lo cual a su vez es manifestación de un lenguaje digital, en el cual están constituidos esos aparatos. En esa perspectiva se da un relacionamiento entrelazado y diferenciado con las formas de la oralidad y de la escritura, abriendo otros significados y sentidos a sus producciones. Pudiéramos decir que se abre un mundo de particularidades y profundidades insospechadas que debe ser auscultado por los educadores populares para incorporarlo en su quehacer, en una perspectiva crítica.
- Entre la acción y reflexión conceptual
Esta tensión siempre ha estado en el corazón de la educación popular y, en momentos álgidos, ha significado la descalificación de uno u otro sector en los debates internos de ella, colocando el énfasis en uno de los dos aspectos. Sin embargo, por las particulares formas de su quehacer, el cual se constituye desde los saberes de los grupos, sus cosmogonías e institucionalidades, el referente práctico es muy importante, porque es de él que se nutre la posibilidad de dar cuenta de la manera como las emergencias del Sur pueden reconocerse, en su diversidad, diferencia y complementariedad del Norte, solo en cuanto la realidad hace específica esa diferencia.
Pero de igual manera ellas no serán visibilizadas si no existiese el ejercicio de saber en el cual los grupos de base dieran cuenta de esa infinidad de prácticas y saberes desde donde organizan sus acciones. Esta situación requiere un ejercicio de reflexión que dé cuenta de ello, para constituir su horizonte intercultural como fundamento de su quehacer, el cual hará posible el diálogo y la confrontación de saberes, así como las negociaciones culturales, lo que permite una cualificación de las prácticas a través del reconocimiento de una diversidad que enriquece, y por lo tanto se hace complementaria con otras miradas para construir pactos y agendas que permitirán los acuerdos unitarios para la lucha.
Un trabajo de fondo de la educación popular hacia el futuro, constituyendo su campo de praxis, va a ser fruto de ese acumulado que hoy se hace a los educadores como una propuesta para hacer educación desde los intereses populares, en un horizonte de reconstruir la sociedad, con unos nuevos sentidos de lo humano diferentes a los del capitalismo, la capacidad de reconocer múltiples y variadas maneras y escenarios para ser educador popular y en ello, la complementariedad de un proyecto que se hace realidad en las acciones y reflexiones de múltiples actores, desde sus particulares capacidades y ámbitos de acción. Ello significa salir de creer que la única manera de ser educador popular es la propia manera de hacerlo.
- Nuevas tensiones y el quehacer de la educación popular
No está dicho todo, pero podemos reconocer que la educación popular se sigue constituyendo como una apuesta por transformar la sociedad desde la educación, y en la urgencia de sus desarrollos y en la particularidad de los contextos y ámbitos brotarán otras tensiones que cada uno de los lectores de este texto debe complementar para mostrar la vitalidad de este pensamiento. Ya veo a hombres y mujeres exigiendo la tensión de las feminidades y masculinidades, a los minimalistas pidiendo su tensión de la resistencia con la emancipación, a quienes son educadores populares en la escuela no formal, la tensión entre escuela modernizadora y la educación crítica transformadora, y muchos otros que los lectores irán construyendo si llegan a este punto de la lectura, para lo cual este texto solo busca provocar la ampliación de ellas, desde la riqueza de las prácticas de los educadores populares.
Permítanme terminar con un texto de un colombiano también universal como Freire, con el cual encabezo este texto. Ambos, maestros de estas generaciones de educadores populares que en forma terca seguimos creyendo que es posible otra oportunidad para los desheredados de la tierra y que a través y desde ellos hemos seguido creyendo que otro mundo es posible desde acá y ahora, como nos los recuerda nuestra querido Orlando Fals-Borda.
El énfasis en el papel de los contextos culturales, sociales y ambientales puede ayudar a enfocar, desde una nueva perspectiva, el tema de los paradigmas científicos que, en opinión de muchos, sigue siendo el próximo paso con la IAP. Éste es un reto para el cual contamos, de manera preliminar, con los presupuestos de la praxología, los de los filósofos postmodernos, citados atrás, y los resultados de las convergencias interdisciplinarias planteadas.
Al tomar el contexto como referencia y a los conceptos teóricos de praxis con frónesis, descubrimos una veta casi virgen de ricos conocimientos de las realidades de nuestros pueblos autóctonos, de nuestras raíces más profundas, por fortuna todavía vivas. Recordemos que los paradigmas que han moldeado nuestra formación profesional, en general, han sido constructos socioculturales de origen eurocéntrico. Ahora tratamos de inspirarnos en nuestro propio contexto y dar a nuestros trabajos el sabor y la consistencia propia del tercer mundo y su trópico, con un paradigma más flexible, de naturaleza holística y esencia participativa democrática. Para llegar a estas metas, la arrogancia académica es un serio obstáculo, debía archivarse.
Hace tres siglos, Juan Bautista Vico delimitó con su crítico bisturí una “ciencia nueva” para un “nuevo orbe”. Como el mismo autor lo previó, aquel reto se ha adelantado con dudosos resultados. Hoy hay un desafío paralelo para desarrollar una nueva ciencia responsable, democrática y participante, para arreglar un mundo sobre-explotado y envejecido, en crisis, con amenazas de descomposición desde los cielos hasta las cavernas (Fals-Borda, 2007).
Referencias bibliográficas
ACOSTA, A. La maldición de la abundancia. Quito: Abya-Yala, Swissaid, Comité Ecuménico de Proyectos, 2009.
ALBÓ, X. Preguntas a los historiadores desde los ritos andinos actuales. Trabajo presentado al encuentro “Cristianismo y Poder en el Perú Colonial. Cuzco: Fundación Kuraka, junio de 2000.
CAS (Red Feria); UMSA (CCE); CEBIAE. Proceso educación y pueblo 1900-2010. La Paz, Bolivia, 2012.
CARDENAL, F. Junto a mi pueblo, con su revolución. Memorias. Madrid: Trotta, 2009.
CINEP. Divergencia: múltiples voces nombran lo político. Bogotá: CINEP; Pontificia Universidad Javeriana; MAGIS, 2010.
DYER-WITHEFORD, N. Ciber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High TechnologyCapitalism. Urbana: University of Illinois, 1999.
FALS-BORDA, O. La Investigación Acción en convergencias disciplinarias. Conferencia para recibir el premio Malinowsky de la Society for Applied Anthropology y el premio Oxfam-América Martin Diskin de la Latin American Studies Association (LASA). Borrador (3). Agosto de 2007.
FE Y ALEGRÍA, OFICINA CENTRAL. Fe y Alegría en el pensamiento del padre José María Vélaz. Caracas, 1981.
FREIRE, P. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP, 2000.
GADOTTI, M., TORRES, C. A. Paulo Freire, una bio-bibliografía. Buenos Aires. Editorial Siglo XXI. 2001
IBÁÑEZ, J. Un acercamiento al buen vivir. Ponencia a la Asamblea Intermedia del CEAAL. San Salvador, 15-19 de noviembre de 2010.
JARA, O. La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. San José, Costa Rica: CEP Alforja; CEAAL; Intermon Oxfam, 2012.
MARIÁTEGUI, J. C. Mariátegui total. Lima: Amauta, 1994.
MEJÍA, M. R. Educaciones y pedagogías críticas desde el Sur: cartografías de la educación popular. Lima: CEAAL, 2011.
PÉREZ, E. Warisata, la escuela Ayllu. Bolivia, E. Buriko, 1962.
PUIGGRÓS, A. De Simón Rodríguez a Paulo Freire: educación para la integración latinoamericana. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2005.
______. La educación popular en América Latina. Orígenes, polémicas y perspectivas. México. Editorial Nueva Imagen. 1987.
QUIJANO, A. Colonialidad del poder y clasificación social. En: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Instituto Pensar; IESCO; Siglo del Hombre, 2007.
______. Colonialidad del poder y clasificación social. Journal of World-Systems Research, v. 6, n. 2, p. 342-386, Summer/Fall 2000. Special Issue: Festschrift for Immanuel Wallerstein – Part I. Disponible en: <http://jwsr.ucr.edu/archive/vol6/number2/pdf/jwsr-v6n2-quijano.pdf>. Consultado en: 6 de julio de 2012.
RABELATTO, J. L. La encrucijada de la ética: neoliberalismo, conflicto norte-sur, liberación. Montevideo: Nordan, 1995.
RODRÍGUEZ, Simón. Inventamos o erramos. Caracas: Monte Ávila, 1979.
TORRES, A. La educación popular: trayectoria y actualidad. Bogotá: El Búho, 2008.
[1]Ponencia para presentar al seminario Mitos e imaginarios. Paradigmas de la educación popular en América Latina y el mundo, a celebrarse en Guadalajara, México, del 7 al 9 de mayo de 2015. Versión ampliada de Mejía, M. R. (2013). Posfácio – la educación popular: una construcción colectiva desde el sur y desde abajo. En: Streck, D. R. y Esteban, M. T. (organizadores). Educação popular. Lugar da construção social coletiva. Petrópolis, R. J. Vozes. 369-398. Escrito sobre la ponencia presentada al panel inaugural de la VIII Asamblea General del CEAAL, realizada en Lima, Perú, 28 al 31 de mayo de 2012.
[2] Gadotti, M., Torres, C. A. Paulo Freire, una bio-bibliografía. Buenos Aires. Editorial Siglo XXI. 2001. P. 3.
[3]En este sentido, este texto es una ampliación del libro de reciente publicación: Mejía, 2011.
[4] Una buena síntesis histórica la encontramos en Torres, 2008.
[5] Desarrollado con base en apartes del documento de Mejía, M. R. Pensar el humanismo en tiempos de globalización. Ponencia presentada al congreso congregacional de las Hermanas Franciscanas sobre Educación Cristiana en el Siglo XXI. Medellín, 16 al 18 de agosto de 2014. Ampliación del documento presentado al congreso de Humanismo y Globalización de la Universidad Francisco de Paula Santander. Cúcuta. Septiembre 24-26 de 2004. Inédito. Citado por: Equipo coordinador Instakids. Propuesta de formación del equipo pedagógico de FITEC. Bogotá. 2015. Inédito.
[6] Martín-Barbero, J. “¿Razón técnica vs. razón pedagógica?”, en: Zuleta, M.; Cubides, H. y Escobar, M. R. (editores). ¿Uno solo o varios mundos? Diferencia, subjetividad y conocimientos en las ciencias sociales contemporáneas. Bogotá. Universidad Central-IESCO – Siglo del Hombre Editores. 2007. Pág. 215.
[7] Meszaros, I. El desafío y la carga del tiempo histórico: El socialismo del siglo XXI. Edición cedida por: Vadell Hermanos/CLACSO. 2008. Caracas. Fundación Editorial El perro y la rana. 2009.
[8] Virno, Paolo. Gramática de la multitud. Madrid. Traficante de sueños. 2013.
[9] Sassen, Saskia.¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización. Barcelona. Bellaterra. 2001.
[10] Mejía, M. R. El movimiento pedagógico construye sus propias formas y sentidos en el siglo XXI. 2014. Inédito.
[11]Allí estarían: la teoría de la dependencia, la teología de la liberación, la comunicación popular, el teatro del oprimido, la filosofía de la liberación, la investigación-acción participante, la sicología social latinoamericana, el realismo mágico en la literatura y muchas otras.
[12] Lancaster, J. (1778-1838). Educador inglés creador del sistema de enseñanza mutua entre los niños, que fue promovido por algunos de los nacientes sistemas de educación en América y que se impuso desde ciertas élites en Caracas, Bogotá, Quito, Lima y México.
[13] Rodríguez, S. Escritos. 3 volúmenes. Compilación y estudio bibliográfico. Caracas. Sociedad Bolivariana de Venezuela. 1954.
[14] Villa, H. Sistematización. Encuentro en busca de sentidos. Sistematizando la sistematización de ha-seres de resistencia, con vos y con voz en la Corporación Educativa Combos 2005-2008. Universidad de Manizales-CINDE. 2015. Inédito.
[15] Mejía, M. R. La educación popular en y desde las NTIC. En: Cendales, L., Mejía, M., Muñoz, J. Entretejidos de la educación popular en Colombia. Bogotá. Desde Abajo-CEAAL. 2013. Pp. 185-222.


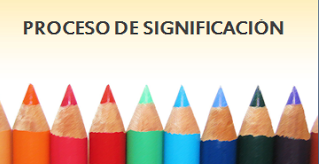












 Users Today : 69
Users Today : 69 Total Users : 35414993
Total Users : 35414993 Views Today : 99
Views Today : 99 Total views : 3347884
Total views : 3347884