William Ayers
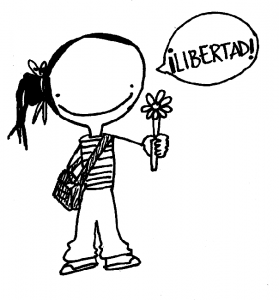
El encanto de enseñar, esa magia inefable que me hace regresar al salón de clase una y otra vez, es un ideal que, particularmente, aprecio y cuyo objetivo medular está dirigido a que los seres desarrollen su sentido humanístico al máximo. Fácil es decirlo, pero, sin embargo, difícil es lograrlo. Por lo tanto, es importante subrayar desde un principio que la educación, no importa dónde ocurra, nos permite estar poderosa y conscientemente vivos; abraza el principio y el propósito de las personas en convertirlas más humanas; nos impulsa hacia el conocimiento, la iluminación y la comunidad humana moviéndonos, así, hacia la liberación. Y en el centro de toda esa aventura humanista están los estudiantes y los maestros, con su variada gama: enérgicos luchadores que se reúnen en los centros comunitarios, en el lugar de trabajo, en un templo, en los parques, en los museos, en la casa o en el apartamento de alguien extendiéndose, como si fueran a alcanzar el cielo. Se congregan en el nombre de la educación, con la esperanza de ser mejores, más inteligentes, más fuertes y más capaces de repensar y reconstruir sus mundos. Dentro de la cosmología de Paulo Freire, esa idea se expresa como la vocación de toda persona: la tarea de la humanización.
Al recurrir a la contradicción para identificar a la humanización como meta, se debe plantear lo contrario: a la deshumanización como posibilidad y práctica. A pesar de que la educación estimula la iniciativa y el coraje, sabemos que existen sistemas escolares que practican la obediencia y la conformidad; si la educación propugna la libertad y rompe las barre- ras arbitrarias impuestas, también podemos señalar otros casos en que la educación hace alarde de un tipo específico de entrenamiento represivo, estructurado, como la mayoría de las barras de acero y de alambrados. Somos llevados inexorablemente a un conflicto.
Sin importar quién seas, dónde hayas estado, lo que hayas hecho, el maestro siempre te invita a la transformación, siempre te tenderá su mano. es el concepto humanista de la enseñanza: el viaje ha comenzado y somos peregrinos, no turistas. Hay aún más por ver y escuchar. Más por descubrir. Más por reparar y reconstruir, más por crear y construir. Más por tener y por hacer, más por ser. De esta forma, el mensaje principal de un maestro es éste: puedes cambiar tu vida y lo debes hacer; puedes transformar tu mundo si lo deseas. El maravilloso trabajo apenas empieza.
En la película de Phillip Noyce, “Rabbit Proof Fence” (Generación Robada), vemos exactamente lo opuesto: se nos presenta una trama tormentosa sobre la deshumanización en la escolaridad. Hace cien años el gobierno australiano fundó escuelas para jóvenes aborígenes con la misión “benéfica” de “civilizar a las bestias”. Se les destruyó sus identidades, a los niños se les desarraigó su cultura, conocimiento, idioma y memoria. Se les vació para llenarlos de cosas mejores, inculcándoles “blancura”—todo esto por “su propio bien”. Fue una “meta ambiciosa” la de “instruir a los salvajes”. Los reaccionarios los hubieran destruido a todos, por lo tanto quedó por parte de los liberales buenos crear instituciones con la finalidad de moldear a los niños nativos para que encajasen en la sociedad de los blancos y que, incluso, al final del día sean capaces de participar únicamente en lo más desdeñado del sector económico. El hecho de resistir por parte de las familias y niños aborígenes—la película de Noyce trata de dos hermanas secuestradas quienes escapan y recorren un vasto territorio olvidado en búsqueda de su hogar—evidenció la ignorancia y lo retardatario de la mentalidad colonizadora. En la película “The Magdalene Sisters” (Las Hermanas Magdalene) de Peter Mullan, percibimos un ejemplo más de deshumanización y de degradación en el campo educativo. Es una historia basada en tres mujeres jóvenes irlandesas enviadas a un internado, una por haber sido víctima de violación y otra por ser extremadamente coqueta; lugar donde se enfrentaron a un régimen estricto de disciplina y castigo. La misión de las monjas que dirigen el internado es directa: reprimirle la sexualidad a esas niñas rebeldes, creyendo hacerlo por su propio bien, por supuesto. Igual que en “Generación Robada”, se experimenta la negación del pensamiento, de la expresión y de la elección; la negación del derecho a cuestionar y a decidir por sí mismos; en síntesis, el repudio de la humanidad de los estudiantes. En cada una de esas películas evidenciamos el horrible proceso por medio del cual los seres humanos son tratados como objetos inanimados. La humanidad resulta ser incierta, e incluso dolorosa, cuando ofrece resistencia y llega a imponerse.
Estos casos, descritos en las películas, nos hacen recordar la práctica de la enseñanza como deshumanizante, el entrenamiento como opresión; ninguno de ellos ha ocurrido tan lejos, sí como tampoco hace mucho tiempo. A pesar de que se consideren eventos exóticos, procedentes del extranjero, uno que se sucedió en Irlanda y el otro en Australia, y que los consideremos ajenos a nuestras experiencias, deberíamos recordar el menosprecio que han sufrido las mujeres pobres en nuestro propio país, o los internados para indios nativos escuelas establecidas para educar a la juventud india de Estados Unidos de acuerdo a los estándares Euro-Americanos), es decir, la escuela como bastión colonial. El maravilloso documental de Jeff Spitz, “Navajo Boy” (Niño Navajo), trata sobre una familia indo-estadounidense inmortalizada en películas y en fotografías; Happy Cly, matriarca del clan Cly , de Monument Valley, fue considerada por la revista Life,“la mujer más fotografiada en los Estados Unidos”, una de sus fotos más emblemáticas es aquella donde ella se ve entre peñascos. Spitz revela la historia de John Wayne Cly: fue adoptado por misionarios a la edad de dos años, esto al tiempo que sus hermanos fueron llevados a un internado; de tal forma fue separado de sus seres queridos por décadas. Este documental retrata la historia de una familia destrozada en sus vidas por la negligencia estructural y, al final, su reencuentro años después bajo una serie de coincidencias sorprendentes e inimaginables.
La reciente novela de Francine Prose, After (Después), también recurre al tema de la deshumanización y lo trata aún más de cerca. Se centra en una situación tormentosa posterior al tiroteo ocurrido en un liceo en Massachusetts occidental. El Dr. Henry Willner se encargó de dar apoyo psicológico a los adolescentes en crisis, “trabajando con ellos en trinche- ras”, logrando, así, que el colegio “vuelva a la normalidad”. El narrador, un adolescente estudiante del liceo, indicó, en tono irónico, que el tiroteo pasó en otro lugar y que todo estaba normal en su colegio. En la película se evidencia un lugar común: lo perverso de esas “trincheras”, las buenas intenciones de los gerentes burócratas y, sobre todo, las del impostor doctor Willner.
El Dr. Willner se muestra como una persona compasiva y preocupada, además de hablar constantemente el idioma “slanguage” (viene del inglés “slang”, jerga) de la terapia y de la seguridad. En la asamblea donde es presentado a los estudiantes, hace énfasis en el cliché de la unidad, instando a los jóvenes compartir sus sentimientos en pro de la “sanación y la recuperación”, “tratando de sobreponerse al dolor ni miedo”, y así “convertirse en mejores personas.” Lo curioso del asunto, es que, ante la tragedia ocurrida, parece no haber mucho dolor ni miedo, según el narrador. Dentro de este contexto psicológico, el Dr. Willner comenta: “Lo seguro es que algunos privilegios, de los que todos hemos disfrutado, nos sean despojados de las manos”.
Bajo este comentario ominoso, la arremetida empieza: la instalación de detectores de metales, pruebas de drogas, cero tolerancia, suspensiones y expulsiones. Se implementan nuevas reglas, las cuales cambian día a día, y los castigos se vuelven más severos. Mientras se establecen medidas draconianas de manera inexorable, la escuela comienza a parecerse a una prisión en todo aspecto, incluso en tono y temperamento. Los padres son seducidos poco a poco, hipnotizados por un bombardeo de correos electrónicos aterradores enviados por el Dr. Willner, así como también son coaccionados y acobardados por medio de confrontaciones cara a cara en su oficina, donde juega simultáneamente al policía bueno y malo.
Lo peor de todo es que Henry Willner, malévolo como lo es, no es el único. Francine Prose me dijo que se dedicó a observar algunas conductas entre varios maestros de su liceo, encontrando algunas alarmantes y aterradoras, como lo son el empleo de la fuerza bruta y el autoritarismo; esto sin importarles sus efectos en los seres humanos. Según Prose, el discurso usado por el personaje ficticio Willner fue una composición, un collage creado a partir de los pronunciamientos reales del que fuera Secretario de Justicia, General John Ashcroft.

El Dr. Willner, pueda que sea una caricatura, pero no es ni de Australia, ni de Irlanda, ni del espacio sideral. Es una aproximación de un maestro en acción—nos damos cuenta que existen Willners por doquier y, aún más perturbador, pueda que haya un poco de Henry Willner en cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, eso es lo que lo hace fascinante y útil— representa la autoridad operativa en el trabajo. Willner utiliza la máscara de un maestro, pero realmente nos enseña la cara de la verdadera tiranía.
¿Por qué no? Hay muchas formas de ejercer la docencia, y la tiranía desatada es una de ellas. Todo tirano encontrado ya sea en el salón de clase, en el pasillo, en un lugar de trabajo, al cruzar la esquina, sea en la conducción de un país o en una relación de pareja, impone una postura dominante, al tiempo que usa un lenguaje rígido. Los regímenes tanto totalitarios como dictatoriales y las dictaduras, los cultos y sectas, las oligarquías y los imperios, son expresiones del autoritarismo en acción, las cuales todas tienen un lugar común: en cada caso, cuando el Máximo Líder habla, las masas escuchan sumisamente. El Líder hace una gran presentación de pensamiento y saber, de planificación y elección, además de la actuación—recuerden que no es fácil ser el Gran Helmsman— mientras que la mayoría observa cautelosamente y algunos muestran un aspecto que indica que serán influenciados por el discurso. Únicamente al Líder se le confiere el poder, la acción— nadie se atreve compartirlos—al tiempo que las declaraciones son escuchadas, más no refutadas. La costumbre de cada país autoritario al que he visitado—podría resultar divertido si no fuera por lo horriblemente nauseabundo—consiste en la exhibición de fotos del Grandioso sonriente en las páginas de los diarios: inaugurando una planta ensambladora de carros, un puente, saludando a dignatarios, comentando acerca del futuro del país, dando una alocución. Es un torbellino de energía y acción; el resto de la gente permanece enmarcada en la obediencia, en el servilismo, oyendo y otorgando. De ahí la naturaleza del autoritarismo.
La forma operativa de la comunicación autoritaria se da por medio de la propaganda, siempre al servicio de la ortodoxia, siempre haciendo política de arriba hacia abajo, sin dar respuesta alguna. Está diseñada para manipular y controlar; para hacer que “las mentiras suenen a verdad y que el asesinato sea respetable”, según George Orwell.
La propaganda induce a una lerda conformidad, más que a una respuesta crítica; su fin es el de ser consumida, no combatida. Algunas veces las mentiras son descaradas y su mensaje arrogante: “Tengo el poder de mentir en frente tuyo, y no puedes hacer nada que lo impida”. La meta del autoritarismo es la dominación, que las personas sean sumisas, más que libre pensadoras o ciudadanos activos.
La educación autoritaria es necesariamente unidireccional y basada en una sola dimensión, siempre generada desde lo alto y transmitida hacia abajo por un s o l o lado de la montaña. El maestro es el Gran Ruidoso: pensando, actuando, diciendo, dirigiendo, planificando, escogiendo, controlando, administrando, disciplinando; conoce las respuestas o las encontrará, conoce las reglas y las hará cumplir, sabe el puntaje y lo asentará; tiene el silbato, el libro de notas, el escritorio, la silla y el látigo. Es importante señalar que el maestro autoritario nunca aprende o investiga, nunca escucha o se hace preguntas. Todo lo mencionado trastocaría su posición moral estructurada, debilitaría la postura incierta.
No se espera que el estudiante piense mucho, tampoco que discuta mucho, ni que contradiga ni que debata: escucha y acepta, acepta un mundo interpretado y digerido de antemano; un mundo distribuido en pedacitos elaborados por otros, quienes, según el estudiante, siempre saben más. Es obediente y complaciente, aislado y solitario. De alguna manera está persiguiendo sus propios pasos, es un turista en su propia vida, su escolaridad se mueve en una pista paralela, sin importar su entrada o sus sentimientos, sus esperanzas o experiencias, su deseo o su vasta capacidad de tomar decisiones. Es reducido a una cosa, un objeto para ser, eternamente, manipulado: nada en él tiene valor. Es una grabadora, un cassette de 60 o de 180 minutos. Empieza la escuela con un cassette virgen en su cabeza. Los maestros prenden y apagan el grabador a su convenir. Cuando el cassette está lleno, ya está instruido. Terminadas las lecciones, ahora se trata de seguir las reglas. Está doblegado por la conformidad, por la jerarquía, por la falta de acción, además por su misma oposición a su propia libertad. Está predestinado.
Charles Dickens fijó esta posición perfectamente en las primeras líneas de Hard Times (Tiempos Difíciles), escrito en Londres hace, exacta- mente, 150 años:
“-Pues bien; lo que yo quiero son realidades. No les enseñéis a estos muchachos y muchachas otra cosa que realidades. En la vida sólo son necesarias las realidades.
No planteéis otra cosa y arrancad de raíz todo lo demás. Las inteligencias de los animales racionales se moldean únicamente a base de realidades; todo lo que no sea esto no les servirá jamás de nada. De acuerdo con esta norma educo yo a mis hijos, y de acuerdo con esta norma hago educar a estos muchachos. ¡Ateneos a las realidades, caballero!”

El orador, el maestro de escuela… pasearon la mirada por el plano inclinado en el que se ofrecían en aquel instante, bien ordenados, los pequeños recipientes, las cabecitas que esperaban que se vertiese dentro de ellas el chorro de las realidades, para llenarlas hasta los mismos bordes.
Y hace casi cincuenta años, Paulo Freire escribió Pedagogía del Oprimido, en Brasil.Evocó la imagen de alcancías de cochinitos sin vida (los estudiantes) siendo seriamente llenados por los depósitos diarios del maestro: “En el concepto bancario de la educación, el conocimiento es un regalo concedido por aquéllos que se consideran bien informados para quienes ellos consideran no saber nada… El maestro se presenta ante sus estudiantes como su opuesto necesario; al considerar la ignorancia absoluta de éstos, él justifica su propia existencia”.
He aquí el salón de clase como galera de esclavos—el maestro apenas toca el tambor.
Las escuelas, por supuesto, no existen abstraídas de la historia, ni de la cultura, más bien, yacen en ellas, en su centro. Las escuelas sirven a las sociedades; las sociedades moldean las escuelas. Son tanto espejo como ventana—nos muestra lo que valemos y lo que ignoramos, lo que es preciado y lo que es comprable. Nuestras escuelas nos pertenecen, nos dicen quiénes somos y quiénes queremos ser. Las sociedades autoritarias son asistidas por escuelas autoritarias, tal como las escuelas libres apoyan las sociedades libres. Esto no significa que las escuelas autoritarias, a pesar de su currículum propagandístico, sus relaciones manipuladoras y sus métodos severos y coercitivos, no produzcan personas que posean grandes habilidades, tanto la Alemania Nazi como Rusia dieron doctores y científicos brillantes. Seguramente, producen su cuota de rebeldes y de resistencia. Además de todos los horribles ejemplos que podemos señalar, también podemos indicar los siempre presente disidentes; el totalitarismo fracasa en su intento de demoler el espíritu colectivo, el impetuoso deseo humano por ser libre. En las escuelas autoritarias, todavía, el sistema entero se dirige hacia la mistificación y está dirigido hacia el control. Si sabes que una sociedad dada es fascista, la Alemania de los años treinta del siglo XX, por ejemplo, predecirás ciertas características del salón de clase. Asumes que el tono será autoritario, la pedagogía tiránica, el currículum manipulador, incluso, percibirás todo esto antes de ingresar a la escuela; luego, constatarás que estabas en lo correcto. Así mismo, podrás vaticinar que la sociedad, en general, es dominante y se basa en jerarquías, a pesar de sus frases nobles que les sirve de máscara: la Patria, la Gente, el Patriotismo, la Libertad.
Las fortalezas sociales—confianza, optimismo, compañerismo— así como también las debilidades—pesimismo, miedo, conformidad, negligencia—son reflejadas en las escuelas de la sociedad. Las desigualdades se manifiestan, así como también las aspiraciones y las esperanzas. Esto explica, en parte, por qué las escuelas desde Sur África a la China, pasando por Chile y llegando a los Estados Unidos, son lugares de lucha, en donde las personas creen que un mundo mejor es posible.
La educación es siempre puesta en práctica dentro de un ámbito social, una comunidad o sociedad, y la enseñanza involucra el proceso de inclusión de los jóvenes en un cierto orden social u otro, en un completo universo. Por lo tanto, los educadores deben mantener sus ojos abiertos:
¿Cuál es el orden social existente?, ¿Cómo garantizamos, defendemos o justificamos al mundo tal como es?, ¿A qué nos oponemos o resistimos?,
¿Qué alternativas son posibles? Seguramente ninguno de nosotros queremos ser un maestro colonial enmarcado en la tradición de la “Generación Robada”, ni un instructor represivo como el que se presenta en la escuela de obediencia de “Las Hermanas Magdalene”. Entonces, ¿Cómo queremos ser?, ¿Qué debemos hacer?, ¿Para qué enseñamos? Las escuelas están establecidas para admitir a la juventud y, de lo contrario, si hacen algo diferente, producen respuestas parciales a raíz de preguntas permanentes sobre la humanidad: ¿Qué significa
ser humano?, ¿Cuál es la función de la sociedad?, ¿Cuál es el significado de la vida y qué es la “buena calidad de vida”?
Desde la perspectiva de una sociedad humana o democrática, la aproximación autoritaria es siempre un retroceso, una equivocación; desestima el espíritu participativo de la vida democrática, desorganiza a la comunidad, está dirigida a destruir el pensamiento independiente y crítico. En primer lugar, una democracia vital en funcionamiento requiere de participación, de tolerancia y aceptación de la diversidad, de algo de pensamiento independiente, también de espíritu de mutualidad, estar seguros de saber que todos estamos juntos en este bote, y que es conveniente que comencemos a remar. La democracia exige seres humanos activos y pensantes. Después de todo, se espera que nosotros, como personas comunes, tomemos las importantes decisiones que afectan nuestras vidas y la educación está diseñada para promover y hacer posible esa meta.
Por lo tanto, los maestros en una sociedad abierta y democrática deben aprender a pensar libremente y sin miedo, tener nuestras propias convicciones, descubrir y darnos cuenta nosotros mismos sin contar con ninguna fórmula preconcebida, sin inclinarnos ante autoridad alguna. Esto es lo que nuestro ser nos pide si deseamos enseñar a los estudiantes a que tengan sus propias convicciones.
La educación es, siempre, pro algo y en contra de algo. Es, en su inicio, una idea sorprendente; es aquella noción que debemos elegir: la educación no es, y nunca podrá ser, neutral. A medida que más enseño, lo veo más claro: las escuelas de “La Generación Robada” sirven de soporte en la superestructura del imperio; estaban en pro de la conquista y de la subyugación de los aborígenes y en contra de la cultura de éstos, de su auto- determinación y resistencia; “Las Hermanas Magdalene” estaban en pro de la jerarquía eclesiástica y constantemente en contra de cualquier noción sobre la independencia de la mujer y de su auto-determinación sexual. Ningún maestro bajo esas circunstancias puede ser completamente imparcial. Tampoco nosotros, nuestra postura no puede estar completamente desinteresada. En lo más profundo y fundamental, la educación vela por la libertad humana, la liberación y por la iluminación, o, por el contrario, defiende la subyugación en una de sus formas, aparentemente, infinitas, desde la domesticación endulzada hasta la represión brutal, el servilismo, la dependencia y la rendición. En consecuencia, nosotros los maestros, desde un principio, deberíamos abrazar la idea, como principio, de que el proceso de enseñanza es para nosotros un esfuerzo humanístico, que defendemos la verdad y el conocimiento, al igual que luchamos en contra de la opresión. La verdad pueda que nos eluda, pueda que sea encontrada en parte, pero nuestros ojos están abiertos, nuestras mentes expandiéndose. La libertad pueda que sea lograda casualmente, pero nuestro camino es claro. Nuestra postura y meta nos guían; no queremos que nuestras vidas de educadores se burlen de nuestros valores humanísticos.
El ideal que motoriza nuestro modo de enseñar es fácil verlo, por contraposición, cuando tenemos en frente situaciones extremas: el totalitarismo representado en “Generación Robada,” nos muestra el currículum como propaganda; en “Las Hermanas Magdalene”, el despotismo ilustra una estrategia educativa consistente en que todo sea adoctrinamiento. Pero, quizás, es menos frecuente constatarlos directamente y en contextos menos extravagantes, como lo son nuestra forma de enseñar y nuestros proyectos educativos. Deberíamos plantearnos preguntas explícitas: ¿Para qué enseño?, ¿En contra de qué enseño?
Estas son preguntas éticas, claro está. Los maestros, mientras son guiados por un código universal o por una forma abstracta, pronto se perca- tan de que la ética en el salón de clase es un hecho práctico y realista, desempeñado por gente común. Los principios universales pueden ayudar—Ama a tu Vecino; No Mientas, ni Robes— porque según Susan Sontag, “nos invitan a limpiar nuestros actos… a huir del compromiso, de la cobardía, de la ceguera”. Puede ser que nos motiven a ver críticamente las cosas tal como son, lo cual a menudo resulta ser “deficiente, inconsistente, inferior”, e, incluso, hipócrita. A lo mejor actúan como señales, pero no tienen el poder de calibrar cada detalle que emerja.
El estímulo dirigido a crear una imaginación moral es acertado. Sin embargo, ni un principio universal, ni una fértil imaginación, son suficientes para calibrar, por siempre, cada posibilidad, puesto que el tomar una decisión moral involucra opciones fundamentales en los que ningún sistema, ni regla, ni gurú pueden dar la respuesta adecuada. Nadie puede ser llevado a la Corte Suprema, por proclamarse libres. Nuestro razonamiento moral requiere que, al menos, intentemos tener una visión global, luchemos hacia un despertar y hacia una nueva conciencia; y, sin embargo, con todo eso, nuestras decisiones éticas se encuentran aisladas, a menudo son intuitivas, llenas de desesperación y, al final, llenas de coraje.
La película “Dirty Pretty Things” (Negocios Oscuros) de Stephen Frears ofrece un ejemplo interesante de ética en acción. Dos inmigrantes ilegales, Okway y Shineye, desean vivir vidas decentes, pero el Londres moderno los impulsa a negociar en los bajos mundos. Hacen el trabajo sucio, al igual que lo hacen otros inmigrantes pobres, quedando, en gran parte, como seres anónimos e invisibles ante aquellos privilegiados quienes resultan ser los beneficiados. Cargan con el peso del trastorno, llevan las cicatrices producidas por las vicisitudes encontradas y soportadas, así como también alimentan la esperanza de que, algún día, su exilio cosechará frutos dulces; quizá, para sus hijos.
La historia se basa en un conjunto de serie de opciones complejas, entre las que Okway y Shineye tendrán que escoger alternativas sin ninguna garantía; infringirán la ley, sin importarles lo que hagan; habrá personas heridas y, así, cambiarán de manera radical. Esto no significa un tipo de ética análogo a una Columna A/Columna B: Aborto… malo. Pena de muerte… bueno. El mentir… malo. Más bien, se refiere a una alternativa ética—resistente, absorbente, atormentada, inquietante, turbulenta y desasosegada—dentro del torbellino del caos de la vida que las personas deben vivir. Sus ojos están abiertos: deben elegir; sin embargo, para ellos no habrá un asado que saborear en el confort del comedor al final del día.
Mi amigo Greg Michie, un profesor de la primera etapa de bachillerato, cuenta la historia de un momento en la vida de un estudiante de octavo grado llamado Julio,“lerdo, con cara de bebé y algo rechoncho”. Julio se dirigió a Michie una mañana justo al sonar el timbre, parecía preocupado. “Necesito que sostengas mi moral por mí”, dijo susurrando. “Tan sólo hasta el final del día”. Greg pensó que el chico había traído al colegio, por equivocación, un buscapersonas o una caja de cigarros o un Playboy, algo “técnicamente en
contra de las reglas, pero no un contrabando de mucha importancia,” pero luego descubrió que Julio tenía una pistola llamada BB (BB gun) más municiones dentro de su bolso. ¿Por qué? El muchacho había ido a la casa de su tío en el interior por el fin de semana, regresó a Chicago tarde y con sueño, se despertó por la mañana, se vistió y, a todas éstas, se le había olvidado dejar la pistola. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, decidió buscar ayuda en Michie.
Greg conocía el Código de Vestimenta, al igual que las medidas disciplinarias en contra de los “Actos de Mala Conducta”; actos que van desde la “Vagancia” y “Estar Vestidos de forma Inapropiada”, casos no muy preocupantes, hasta el “Delito de Incendio”, “Violaciones”, “Asesinato” y, sí, “Encubrimiento de un Arma”, hechos realmente graves. Los castigos consistían en suspensiones de clases, expulsiones e incluso arresto. El castigo seguro para Julio sería, como mínimo, una suspensión de seis a diez meses o, como máximo, el arresto y expulsión de la escuela. ¿Qué hacer?
La decisión que tomó Michie fue la de reflexión y diálogo junto a Julio; tomó el camino de la enseñanza. Le sostuvo el bolso, lo llevó a su casa y nada pasó. Sin embargo, Michie quedó angustiado porque no sabía si hacía lo correcto.
Las opciones pueden resultar ser difíciles, además de ser la ética un valor intimidante, desde cualquier perspectiva que se vea—los principios de lo correcto e incorrecto, una disciplina que considera lo bueno y lo malo, una rama de la filosofía que se remonta a la antigüedad, un manual para el buen vivir, y así sucesivamente… La ética atemoriza.
Aún más, los argumentos éticos no son tan sólo abstractos, arrogantes y densos, sino que también implican una rectitud que no todos soportan y muy pocos aspiran—no me incluyo, ciertamente. Por lo tanto, se señala hacia el fariseísmo. ¿Es mi vida tan digna de ser un ejemplo?, ¿Quién soy para pronunciar juicios morales, mantener una posición autoritaria, tener aires de superioridad, además de regañar?,
¿Soy tan bueno?… La ética aterroriza.

La ética circunda tanto a la religión como a la política, donde es fervientemente declamada y celosamente resguardada. Los sermones sobre la rectitud en el vivir son la esfera de acción de los predicadores, así como la de los políticos; estos últimos utilizan chistes para que su sermón suene más simpático. Sentimos que nuestros ojos comienzan a sentirse pesados, nuestras mentes se llenan de algodón… La ética anestesia.
Si los maestros tienen como fin el de evitar reducir a la enseñanza a un simple instrumento utilizable, lo cual exige mucha claridad y atención, entonces deben, pues, de alguna forma, penetrar ese algodón, confrontar a la intimidación y superarla. En lo más fundamental, profundo y primitivo de la enseñanza, yace ella como trabajo ético. Los maestros, si lo saben o no, son actores morales y la enseñanza siempre exige compromiso moral y ético.
Las palabras “moral” y “ética” apuntan a los principios de lo correcto e incorrecto, a los estándares establecidos del comportamiento bueno y malo. Algunas personas relacionan al primer término con las reglas y el deber, mientras que al segundo con las normativas alternativas puestas en práctica; yo no estipulo esas relaciones. En la conversación diaria, las pala- bras son intercambiables; al punto que hago mi propia distinción: la “moral” implica lo personal, es el asunto que toca tanto a la razón y al pensamiento como a la reflexión y al compromiso; la “ética” señala la acción dentro de un grupo o comunidad.
Las decisiones morales suponen escoger entre diversas alternativas, todas igualmente posibles. Jean-Paul Sartre narra la historia de uno de sus estudiantes, quien se le había acercado, para que le aconsejara acerca de una decisión que aún no la tomaba, le preguntó: ¿Debería quedarme en casa para cuidar de mi madre enferma o debería redimir el honor de la familia al unirme a la Resistencia ante la ocupación Nazi? Se plantea una disyuntiva difícil aquí, ya que él debe actuar en busca del bien. Está forzado a tomar una opción ética, simplemente porque se les presentan alternativas y no puede ser indiferente.
Sartre, después de haber escuchado cuidadosamente a su estudiante, respondió: tú debes decidir por ti mismo. El estudiante, por lo tanto, es el gran responsable de su decisión, sin culpar o acreditar a alguien más posteriormente. Sus ojos están abiertos y debe escoger. Algo se perderá y otra cosa se ganará. Le resulta horrible su situación porque nada está tan claro o absolutamente cierto como él quisiera. Frustrado y en búsqueda de una autoridad máxima, el estudiante molesto señala a Sartre y le dice que si el gran filósofo no lo ayuda, irá donde un sacerdote para que le dé consejos. Muy bien, responde Sartre, ¿y a qué sacerdote irás? La elección depende del estudiante; puede objetar, e incluso maldecir, a su mentor, pero, al fin y al cabo, es él quien decidirá y con esa alternativa seleccionada se sumergirá en las ruinas con todas las consecuencias buenas y terribles que vendrán. El elegir a su sacerdote implica una decisión, al margen de que el religioso aparezca como neutral y no comprometido.
Recientemente, mientras tomaba café con mi prima segunda, una estudiante universitaria de veintiún años, de manera extraña me preguntó si pensaba que estaría bien el mudarse con su novio. Le dije la historia sobre Sartre y su estudiante, además de preguntarle porqué me había pedido aconsejarla ¿Por qué yo sería su “sacerdote”?, ¿Por qué no se había dirigido a su mamá?
El maestro, claro está, puede ayudar a sus estudiantes a pensar sobre su contexto histórico y social, puede señalarles la existencia de un gran universo de posibilidades, además de asistirlos en la busca de alternativas desconocidas y orientarlos para lograr diferenciar entre un hecho y una opción. Sin embargo, al final, es el estudiante quien asimila, por sí mismo, las consecuencias de la elección hecha.
Estas son algunas preguntas morales: ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto?,¿Qué es lo bueno y qué es lo malo?,¿Qué debería hacer en esta o en aquella situación?, ¿Para qué están las personas?, ¿Cuál es mi obligación hacia los demás? Estas preguntas pueden organizar nuestro pensamiento, mientras le preguntamos a nuestros estudiantes: ¿qué harás dentro de cinco años?, ¿qué quieres ser o hacer?, ¿cuál es tu objetivo y tu destino?
Las preguntas morales son diferentes a las preguntas sobre hechos reales. Ejemplos del segundo tipo de preguntas serían: ¿Dónde está la Escuela Pública 87 (P.S. 87)? o ¿Cuántos niños, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, asisten a la Escuela Pública 87? Las preguntas morales son diferentes: ¿Debería la junta directiva de la escuela invertir en seguridad o en arte, o en un programa que beneficie a los niños pobres de la Escuela Pública 87? No se pueden plantear esas preguntas y responderlas tan sólo basándose en cifras evidentes; Se requiere tomar conciencia sobre el asunto en cuestión para, luego, emitir un juicio y elegir. De igual forma, en una clase pudieras preguntar: ¿está Sydney aquí? mientras que en otro orden de preguntas sería: ¿Cuál es la experiencia de Sydney?, ¿Qué piensa? y ¿Qué necesita? Debido a los intereses implícitos y explícitos que impulsan a las personas a reunirse en un salón de clase, es ahí, en el aula, donde surgen y se vivifican las preguntas morales, ya sean planteadas consciente o inconscientemente.
La humanización y la deshumanización resultan ser gemelas antagónicas que definen al panorama de la enseñanza férrea, al igual que, algunas veces, al trabajo valeroso. Estas gemelas se enfrentan, luchan, se enredan y son difíciles de separar. No se trata de dos caminos totalmente distintos ante nosotros: el camino paradisíaco iluminado con árboles frondosos y aquél oscuro diabólico con plantas espinosas; no se trata de que al final del camino hayan dos paquetes que escoger: uno decorado con lazos y rosas y el otro marcado con una calavera y huesos cruzados. Si fuese así, viviríamos por siempre apoyando lo bueno; habrían únicamente guiones sencillos a seguir.
Pero la realidad no es así. Las decisiones diarias a tomar en el salón de clase son más desgarradoras, más densas, más estratificadas y más difíciles. Las implicaciones de nuestras decisiones no son siempre claras, sus efectos a largo plazo no son tan sólo desconocidos para nosotros, sino también inescrutables. Caminamos tambaleantes por nuestro camino, pero de la mejor manera posible, con esperanza, por supuesto, pero sin garantías. La gran razón, a tener presente en nuestra conciencia, es la dimensión de lo que está en juego: la capacidad de la humanidad, su ímpetu y potencial para el movimiento y la posibilidad de la ilustración, la búsqueda interminable de la libertad humana. La razón para traer a colación nuestros compromisos morales dirigidos al análisis y al debate. La razón, mientras transitamos nuestro caminar serpenteado, para plantear desde un principio nuestro compromiso primordial hacia la humanidad.
Cuán extraño es el hecho que esta dimensión, así como las decisiones fundamentales, son completamente desconocidas y no expresadas en nuestras escuelas, así como tampoco en el mundo. Se habla mucho de las destrezas, pero nadie habla de liberación. Se realizan seminarios escolares sobre gerencia y disciplina, además de talleres de desarrollo de personal sobre la planificación de clases, pero no se consideran estrategias sobre cómo enseñar para libertar. Lo lineal, lo instrumental y lo servil son enfatizados sin darle cabida alguna al pensamiento o al cuestionamiento. La moral y la ética son valores ignorados, ocultados y acosados, sin ninguna vacilación.
En la educación superior pasa exactamente lo mismo. Los profesores y estudiantes pueden ser recompensados por seguir programas de investigación en la enseñanza, utilizando métodos “probados” y una lógica prestada; luego, sus resultados son presentados con el brillo de la “ciencia real” que impresionan a los crédulos. Por otro lado, la educación del maestro y sus programas de acreditación también juegan un papel no muy transparente; eso ocurre cuando al aspirante a docente se le enseña superficial- mente materias como la filosofía de la educación y la historia de la educación y, luego, se limitan a darle unos cuantos métodos de enseñanza, para que, finalmente, intente juntar todo en un sólo semestre universitario. Esta aproximación separa, estructuralmente, el pensamiento de la acción, y en ningún momento coloca la moral y la ética como epicentro. De esta forma se ignora la misión humanizadora de la enseñanza.
Me encantaría ver que todos los programas universitarios relacionados a la preparación docente ofrezcan un curso centrado en la misión humanística de la educación, en donde se Tratara al Estudiante como a un Compañero, Construir una República de Muchas Voces, la cual sería una Comunidad Con y Para los Estudiantes, Hacer Sentir el Peso del Mundo en sus Brazos y, así, Enseñar para la Libertad. Estos son los valores subyacentes que intento traer a colación en mis cursos, además de ser los temas que le dan forma a los capítulos de este libro.
Hay un claro mensaje aquí sobre lo que debe ser valorado y porqué, dentro del currículum estándar existente. Quiero que los maestros tomen conciencia de los riesgos, como también de que no existe una técnica sencilla ni un camino lineal que los llevará a donde necesitan ir; de esta manera, dejarlos que vivan sus vidas estables de educadores, sin problemas y ya acabadas. No hay tierra prometida al enseñar, tan sólo esa tensión dolorosa y persistente entre la realidad y la posibilidad.
Quiero que los maestros se den cuenta para qué enseñan y en contra de qué enseñan. Por ejemplo, yo quiero enseñar en contra de la opresión y de la subyugación, de la explotación, de la injusticia y de la crueldad. Quiero enseñar para la libertad, para la ilustración y la conciencia, para la amplia conciencia, para la protección de los débiles, además de enseñar por la cooperación, la generosidad, la compasión y el amor. Quiero que mi enseñanza signifique algo valioso en las vidas de mis estudiantes y en los mundos que ellos habitarán y crearán. Quiero que signifique algo en mi mundo.
Quiero que los maestros se comprometan en tomar un camino que tenga cierta dirección y ritmo: ante todo conviértete en un estudiante de tus estudiantes y luego crea una comunidad a través del diálogo, ama a tus vecinos, cuestiona todo, defiende al oprimido, desafía y nútrete a ti mismo y a los demás, busca el equilibrio. Quiero que los maestros tengan una lista dinámica y ecléctica a la que puedan consultar cuando se sientan perdi- dos y solos. He aquí Walt Whitman, en uno de sus prefacios impelentes de Leaves of Grass (Hojas de Hierba):
Esto es lo que deberías hacer: Ama a la tierra, al sol y a los animales; desprecia la opulencia; da limosna a quien la pida; defiende al estúpido y al loco; dedica tu ingreso y trabajo a otros; odia a los tiranos; discute, no sobre Dios; ten paciencia con las personas y complácelas; no te quites el sombrero ante algo ya sea conocido o desconocido, ni ante un hombre o un grupo de hombres; anda libremente con personas rudimentarias, sin educación, y con los jóvenes y con las madres de familias; reexamina todo lo que se te ha dicho en la escuela, en la iglesia o en cualquier libro; desecha lo que insulte a tu alma; y tu piel ha de ser un gran poema y éste tendrá la más rica fluidez, no tan sólo en sus palabras, sino también en las líneas silentes de sus labios y rostro y entre las pestañas de tus ojos y en cada movimiento y en cada articulación de tu cuerpo … Buen comienzo. Esa es una lista a ser laminada y llevada en tu moral, una lista para pegarla en tu pared. Está escrita a poetas, pero sirve de consejo a maestros libres también.
En la escuela, los maestros son observados y entrevistados, nuestros comportamientos algunas veces analizados minuciosamente, luego medidos y comparados con resultados obtenidos de los estudiantes; somos, bien sea, un problema o un medio para el cambio, pero también somos, sin duda, información. La enseñanza como ciencia.
En el debate político, los maestros son descritos ya sea como profesionales serios dignos del reconocimiento de la comunidad o como ocupantes de un puesto, no lo suficientemente entrenados ni motivados, además de ser perezosos bajo el beneficio de un empleo del gobierno; somos los transmisores del currículum oficial o creadores, así como proveedores, de algunas ideas, probablemente, ilógicas o perversas; así nos encontramos en el medio de toda una disputa. Algunos se enfocan en nuestras disposiciones y pensamientos, otros cuestionan nuestra experiencia y pericia; todos parecen atentos para abalanzarse sobre nuestros cuerpos sangrientos. La enseñanza como trabajo.
En la cultura popular, somos pillos o nobles caballeros, dioses y monstruos. La imagen permanente, tal como se presenta en las películas estadounidenses “Blackboard Jungle” (Semilla de Maldad) y “Stand and Deliver” (Párate y Entrega), es la del maestro héroe solitario que lucha valientemente por salvar a los desafortunados delincuentes juveniles sumidos en circunstancias calamitosas. La enseñanza como salvación y drama.
Es cierto: la enseñanza es drama, es trabajo, es tanto ciencia como arte. Sin embargo, ninguna de esas imágenes mantiene un interés sustentable, como tampoco son lo suficientemente amplias, ni profundas, ni esenciales para capturar la realidad de la enseñanza; ninguna se dirige al corazón de la experiencia, a la demanda intelectual, al propósito ético y al significado moral, al gran espíritu que pueda animar a toda la aventura. Carecen del espíritu de la enseñanza. El objetivo es éste: la enseñanza como un esfuerzo moral implacable; la enseñanza como acción ética, desordenada, grandiosa, enredada. Urge de ser explorada.
La filósofa Hannah Arendt, en Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought (1968) (Entre el Pasado y el Futuro: Ocho Ejerci- cios sobre Pensamiento Político), afirma: La educación es el punto en el que decidimos si amamos suficientemente a la tierra, tanto como para asumir la responsabilidad hacia ella, el cómo salvarla de una ruina quesería inevitable, a pesar de lo nuevo y joven que vendrá. La educación también es el lugar donde decidimos si queremos a nuestros hijos lo suficiente para no expulsar- los de nuestro mundo y dejarlos a su libre albedrío, el no quitarles de sus manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo no visto por nosotros; es el lugar donde los preparamos, de antemano, para la tarea de renovar un mundo común.
Arendt enmarca el panorama moral de la enseñanza. Vemos que la escuela es el lugar natural de la esperanza y de la lucha; la esperanza revoloteando alrededor de las nociones de un futuro, la lucha en erupción por ese futuro: la dirección que debería tomar, la forma que podría asumir, los significados que podría abarcar. ¿Quién puede participar?, ¿Qué queremos para los niños?, ¿Y para nosotros?, ¿Qué mundos desearíamos tener?, ¿Qué herramientas, destrezas y sabiduría acumulada deberíamos ofrecerle a la juventud y a la generación futura?, ¿Qué deberían crear ellos mismos? Cada una de estas preguntas nos invita a reflexionar, debatir, considerar y emitir juicios sobre temas conflictivos. Planteamos preguntas, dudas, retos en torno a los objetivos, así como nos adentramos en lo ético.
La primera escena de la película dirigida por Ethan y Joel Cohen, “Miller’s Crossing” (De Paseo por la Muerte), en donde Johnny Casper trata de explicarle al gángster mayor de la banda de criminales, Leo, el cómo fue agraviado por otro de una banda asociada, Bernie Bernbaum. “Estoy hablando sobre amistad”, dice Johnny, mientras la cámara hace una toma hacia la saliva espumosa saliente de la comisura de sus labios al sonreír de forma amenazante. “Estoy hablando sobre carácter”, continúa estructurando y moldeando su caso. “Estoy hablando sobre infierno, Leo, no me avergüenzo de usar la palabra, estoy hablando sobre ética” (pronunció é-tica). Johnny realmente habla sobre ética: “Cuando preparo una pelea”, continúa Johnny, “digamos si juego a un tres pa´ un favorito, espero que la maldita pelea sea un tres pa´ uno”. Luego Bernie Bernbaum, el “niño tramposo”, se entera del trato, manipula la situación y las “probabilidades se van al mismísimo infierno”.
“Un hombre de negocio no espera una devolución”, se queja Johnny. “Ahora, si no confías en una pelea preparada, ¿en qué puedes confiar?” Concluye: sin ética “estamos de vuelta a la anarquía, de regreso a la selva… es por eso que la ética es importante. Es lo que nos separa de los animales ,de las bestias de carga, de las bestias de presa. ¡Ética!” “¿Quieres matarlo?” pregunta Leo,fríamente.
“Eso es para principiantes,” Johnny responde seriamente y sin una pizca de ironía. Vi por primera vez “De Paseo por la Muerte”, coincidentalmente, mientras leía The Book of Virtues (El Libro de las Virtudes) de William Bennett. Leo y Bennett, ambos “hablaban” sobre ética”. El resumen curri- cular de William Bennett es largo: Secretario de Educación, “zar de la droga”, director de la Fundación Nacional para las Humanidades (National Endowment for the Humanities); su rol particular ha sido el de máximo guerrero cultural de la ultraderecha y el que públicamente habla sobre ética y regaña a quienes él considera van en contra de ella. Tiene voz y voto en los debates de la reforma escolar y su programa es simple, trata de deshacer las escuelas públicas y promover el sistema escolar privado meritocrático. Su programa para los niños de Estados Unidos es directo, consiste en escoger a los padres correctos. Al leer el libro de Bennett sobre el buen pensar es como escuchar a Johnny Casper discutir sobre ética; un tanto extraño, irreal, profundamente perturbador.
Las virtudes proclamadas en el El Libro de las Virtudes, como son la Auto Disciplina, la Compasión, la Responsabilidad, la Amistad, el Trabajo, el Coraje, la Perseverancia, la Honestidad, la Lealtad, la Fe, contienen una ideología que distingue a Bennett; deja a un lado valores como la Solidaridad, la Integridad, la Pasión, la Generosidad, la Curiosidad, el Humor, el Compromiso Social. En las noventa y cuatro páginas se exponen varios poemas sobre hormigas, algunos versos bíblicos y cuentos populares para niños como el de los “Los Tres Cochinitos”; todo ello basado en un sermón, el cual causa irritación, sobre la importancia de hacer las cosas tal y como se te diga, las recompensas que acarrean el consentimiento y la sumisión, además de la necesidad de establecer una jerarquía y de conformarte con la posición que tengas. Otros autores también aluden al tema ético y así lo reflejan en los títulos, verbigracia, Theodore Roosevelt escribe “En Alabanza a la Ardua Vida” (In Praise of the Strenuous Life); Ralph Waldo Emerson exalta a “Grandes Hombres” (Great Men); Booker T. Washington describe cómo superó las dificultades en su libro “De pie ante la Esclavitud” (Up From Slavery); y Bennett, sin una pizca de ironía, se presenta como un “alma deseoso en trabajar y trabajar y trabajar, para ganarse una educación.” Bennett toma un poco de “Henry V” de Shakespeare: “Tan laboriosas las abejas;/Criaturas que, por ley de la naturaleza, enseñan /El mando en el reino”.
Por supuesto que no está presente Marx ahí; tampoco Herman Melville, B. Traven, ni Charles Dickens. No está, tampoco, Studs Terkel, quien hubiera mitigado la prédica hacia la disciplina, así como también hubiera indagado sobre las complejidades y contradicciones relacionadas al trabajo, es decir la violencia que éste pueda contener, las vías por las que se puede transformar a las personas y a su mundo o las vías que pueden hacer al trabajo algunas veces liberador, algunas veces esclavizante. Lo cierto de todo, es que somos instruidos bajo un aparente estado natural de las cosas: los reyes mandan, los soldados pelean y saquean, el albañil repara y los porteros llevan las cargas pesadas.
Lo que William Bennett logra es un libro al estilo de McGuffey’s Reader, para su pequeño Reino de Qué Hacer y Qué No Hacer, basado en historias simples para una vida simple y en donde cita y celebra pequeñas virtudes a expensas de grandes autores. Bennett llama a su colección “el libro del ‘cómo’ para el alfabetismo moral”, y separa las “complejidades y controversias” de una vida moral de lo “básico”. Distingue las lecciones sobre ética, las cuales él favorece, de la actividad moral, la cual aconseja suspender hasta llegar a la madurez. Yo tengo una visión opuesta: el mundo del pensamiento moral y la acción ética es tan natural para los niños como para cualquier persona; es cierto que ellos crecen en un mundo físico, pero a la vez inseparable de una esfera cultural y de un universo moral. El pensamiento moral y la acción virtuosa comienzan por el hecho de la aceptación y la preocupación por los estudiantes. Los maestros demuestran una creencia fundamental en el único valor de cada ser humano, además de demostrar el reconocimiento de nuestra compartida dignidad. En el preescolar BJ’s Kids, donde trabajé muchos años, el ambiente estaba cargado del lenguaje de la ética: “¿Es eso justo?”, “Sé justo”. Al visitar una estación de bomberos, la pequeña Caitlin, de cinco años de edad, le preguntó a nuestro guía, Jimmy, cuándo habrá una mujer bombero en la estación; ante la pregunta de la niña, él soltó una carcajada. Caitlin se enfureció y tartamudeando dijo, “Eso no es justo”. Al regresar a la escuela escribió una carta, con ayuda de BJ, dirigida al alcalde de Nueva York. Reflexión moral, acción ética.
Para Bennett lo importante es que los jóvenes sean receptores pasivos, más que constructores activos de valores. Esta visión conlleva a la afirmación: “estas historias ayudan a que los niños se identifiquen con su cultura, su historia y tradiciones”. La “cultura” está permanentemente en la mente de Bennett y, de ahí, su negativa para estimular el pensamiento y el cuestionamiento. Bennett es un creyente, un crédulo de una “unicultura” estable, se ha cegado, él mismo, ante el poder vivificante, dinámico y motriz de las culturas, experimentado por los seres humanos. El mundo ético que él impondría a los demás es inerte, plano, sin perturbación alguna y separado del cuerpo.
William Bennett conduce el intento, sin precedente, de destruir un gran ideal progresista y democrático, tal como lo es la idea de la escolaridad pública gratuita, común y disponible para todos. Se ha creído que este ideal promovería el bienestar general, permitiría una mayor participación en la búsqueda de la felicidad, ayudaría a las personas a vivir en armonía y en libertad, así como también a reflexionar moral y significativamente y a actuar éticamente con los jóvenes. Sin embargo, Bennett lo combate, al igual que sus aliados, bien sea políticos, burócratas y un cuadro de intelectuales que incluyen al investigador Chester Finn, al historiador Diane Ravitch y al escritor Abigail Thernstrom. Este conjunto de personas ha impulsado, exitosamente, la conexión ilícita de fuerzas ideológicas poderosas con políticas específicas atentatorias al principio de la gratuidad de la educación, haciendo pasar estos lineamientos por desapercibidos. El ideal de una educación pública y gratuita de alta calidad, nunca se ha llevado cabalmente a la realidad; luchas se han librado para determinar quién debe ser incluido en nuestra concepción de lo público, así como para establecer cuáles conocimientos y experiencias son los más valiosos y el cómo acceder a ellos. La idea misma parecía estar segura porque fue asumida, sin embargo, hoy en día se pone en duda.
La evidencia de esa desidia se expande a todos los niveles. La obsesión, cada vez mayor, de una prueba de admisión tonta, única y centralizada, incluso actualmente aplicada a estudiantes más jóvenes, que no hace más que clasificar a los estudiantes, provocando una serie de ganadores y perdedores, va en contra de una educación democrática, así como también, ataca a cualquier noción de un currículum rico y profundo, y a la enseñanza misma. La energía y los recursos puestos en el negocio de las pruebas van en contra del compromiso de poner maestros más calificados en los salones de clase, reducir el tamaño de los cursos, incrementar las ofertas curriculares, promover el acceso a los recursos de aprendizaje de la comunidad y construir más escuelas modernas. El negocio de las pruebas engaña, educativa- mente, tanto a estudiantes y a sus familias como a los maestros, además de ser un retroceso en la educación.
Las políticas de “Cero Tolerancia”, aplicadas en el país en los últimos diez años e impulsadas por los tiroteos muy publicitados en las escuelas, los cuales han traído a colación temas sobre las armas, han creado las condiciones para la exclusión de un alto número de jóvenes, en especial aquéllos provenientes de la clase obrera, de la pobreza, de determinados grupos de inmigrantes, además de aquellos estudiantes marginados, discapacitados y los tradicional y oficialmente despreciados. Las prácticas y los símbolos de la justicia criminal son aceptados y, así, se pierde la misión humanizadora de la educación. Esas políticas son un ataque cultural y político a la idea de la inclusión, a la escolaridad democrática. Los salones de clase se convierten en lugares estériles y unidimensionales, desprovistos de momentos para la enseñanza. Cada mal comportamiento garantiza un viaje a la dirección, de esta forma el juicio y la sabiduría del maestro es cercenado, los administradores trabajan conjuntamente con la policía y, por lo tanto, las escuelas se hacen más y más estrechas, hasta que llegan a ser pequeñas prisiones de entrenamiento.
Finalmente, estamos ante una gama de estrategias escolares de cambio, promovida por un modelo de mercado que amenaza con socavar las estrategias y los principios de la educación pública. El mundo mercantil nunca ha tenido ni alma ni corazón, no puede hacer juicios de valor, ni responde a intereses normativos. El mercado crea una clase de ganadores y una más grande de perdedores. El éxito en el mercado es medido por los ingresos; las grandes riquezas son generadas a través del trabajo de otros. El tratar de imponer un símbolo mercantilista a la educación pública es un error, porque todo su financiamiento debe provenir sólo del estado. El símbolo, entonces, es falso. Siempre llegará el dinero público, pero al ser administrada la escuela por manos privadas, el interés se centrará en la ganancia.
No todo lo bueno es el simple resultado de la virtud individual; también está lo concerniente a la ética comunitaria, a la ética social, al igual que se plantean las preguntas relacionadas a cómo nos comportamos dentro del colectivo, qué asume una sociedad como normativo y bueno. Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros, gran parte del tiempo, hace como el resto: la mayoría de los griegos actúan como griegos, la mayoría de los romanos actúan como romanos, y cuando estamos en Roma solemos actuar como los romanos. Esta ecología de la ética conlleva a comprender que el comportamiento ético individual es más probable en una sociedad justa. Johnny Casper discute en torno al comportamiento ético. ¿Es moralista? Durante el tiempo de la esclavitud indudablemente hubo negociantes de esclavos, personas que se encargaban de regresar a los esclavos que se escapaban (slave-catchers) y dueños de plantaciones que pagaban sus cuentas y cumplían con lo prometido, pero ¿en qué sentido actuaban éticamente? Para uno haber sido una persona moralista, ahí y en ese entonces, uno tuvo que haber trabajado por la abolición; parece tan obvio ahora. No muchos lo hicieron, sin embargo, sentimos un alivio al pensar que hubiéramos estado entre los pocos valientes. Pero ¿sería cierto?, ¿cómo saberlo? Es conocido que una sociedad esclavista va en detrimento de la bondad, lo cual se expresa de diversas maneras. Como sabemos que es casi imposible para los individuos llevar una vida virtuosa bajo semejante sometimiento, entonces se convierte en algo primordial eliminar la esclavitud, así como es esencial hoy en día luchar por un mundo más justo; esto, en parte significa llevar una vida moral. Una sociedad justa crea las condiciones para que la mayo- ría de nosotros actúe, con más frecuencia, de una manera moral. ¿Existen injusticias hoy en día que, al pasarlas por alto, las generaciones futuras nos condenarían? y más importante, ¿Qué normativas comunitarias y sociales nos permitirían, o invitarían, a la mayoría de nosotros hacer lo correcto?,
¿Son estas preguntas apremiantes, e incluso razonables, para maestros y estudiantes? Bennett carece, fundamentalmente, del sentido de moralidad, de un alfabetismo permita ampliar nuestra visión. Es el padre severo con normas austeras: él censura, regaña, nos muestra su mano de acero. Su autoridad moral depende del poder que ejerce sobre la estructura; una estructura asegurada por el miedo y por la ausencia del disentimiento. En el aspecto social, abstrae interrogantes sobre lo bueno y lo malo existentes en tal contexto y en ninguna parte conecta la posición moral con la conducta ética, en especial la de él. La claridad moral, la certeza, el dogma, son pronunciados mejor a través de un megáfono. Lo que nos hace retomar a Johnny Casper cuando habla de ética: el peleón gime, persuade, intimida y amenaza, así le es requerido. Él es cómico y, conservando esta misma postura, amenazador.
De cierto modo, podríamos seguir el mando de Johnny Caspar: acordemos no tener miedo de usar la palabra infierno; estamos hablando sobre ética. Pero cuando se invocan la moral y la ética, ya sea en la educación o en el encuentro de gángsters, es sabio proceder con precaución. La “moralidad” comprende un dominio entero, un territorio sin fronteras establecidas. El reino de lo moral y lo ético está poblado con chicos buenos y malos, con héroes, conquistadores, explotadores, hombres locos y convictos; todos ellos han evocado descripciones elaboradas sobre la “moralidad” para justificar sus sanguinarios esfuerzos; muchos han encontrado en la “moralidad” un martillo conveniente para someter a sus oponentes. En las escuelas y en los salones de clase al recurrir a la moral, se ha destruido la iniciativa y borrado lo creativo, lo nuevo, lo diferente. Es sencillamente indigno de confianza, como una palabra al referirse a cualquier cosa única e inmutable.
Los grandes monstruos de la historia se crearon ellos mismos un completo universo moral al que ellos pudieran acceder como guías y exponentes de la razón, lo que hace al razonamiento moral más confuso y recargado. El oponerse a la marea no es necesariamente moral, a pesar de que lo pueda ser. El ser valiente no es necesariamente moral, pero pudiera ser tonto o incluso inmoral. ¿Cómo saberlo? reflexionando y emprendiendo nuestro camino de la mejor manera posible. Debemos observar, honestamente, el contenido de nuestras decisiones, la verdad de nuestras circunstancias y preguntar si estamos tomando el camino hacia la humanidad. ¿Nos oponemos al sufrimiento innecesario, al dolor no merecido?, ¿Cómo lo sabemos?
Comenzaríamos con la idea profundamente humanística de los seres humanos como medida de todas las cosas: cada vida humana, por la simple virtud de ser humana, es igual en valor a cualquier otra. Valoramos a nuestros estudiantes y consideramos su dignidad como un acto de fe. Nuestra amplia tarea ética es hacer la vida posible, hacerla más robusta, más completa, más realizable, más agradable para todos. Para nosotros maestros, esa tarea empieza al abrazar a nuestros estudiantes, estar junto a ellos como seres humanos congéneres. Esta meta, aparentemente directa, no es tan simple en la práctica, pues opera dentro de un mundo de conflictos, dilemas y contradicciones; y lo más importante, además, es que están los seres humanos como actores finitos, con fallas, con nuestros misterios, con nuestras debilidades y limitaciones.
José Saramago trata un panorama similar en su Ensayo sobre la Ceguera, su alegoría oscura sobre una epidemia moderna y las atrocidades que desencadena. Un hombre quien se para en un semáforo en rojo, durante la hora pico, se vuelve repentinamente ciego. Alrededor de él suenan las cornetas, los conductores se impacientan y luego se encolerizan; un pequeño caos se apodera de la gente que intenta comprender qué ocurrió. Alguien acompaña al hombre a su casa y, luego, le roba su carro.
Al día siguiente, una epidemia de “ceguera blanca” se expande por la ciudad, afligiendo a las personas a un paso acelerado. Uno después del otro, las personas abren sus ojos y sienten como si hubieran sido sumergidos en un mar de leche espesa.
Al principio, las autoridades ponen a los enfermos en cuarentena, encerrándolos en un hospital de salud mental vacío. Cuando los guardias se vuelven ciegos, son abandonados, pero antes de eso un grupo de hombres ciegos se organizan en una pandilla, se roban las raciones de comida de los demás, humillándolos y violando a todas las mujeres.
Cuando pareciera que lo peor está por venir de repente, uno después del otro, va recobrando la vista. En pleno júbilo, riendo y abrazándose, se preguntan:¿Porqué?, ¿Porqué nos volvimos ciegos?,¿Porqué vemosahora? Una mujer responde: “No pienso que nos volvimos ciegos, pienso que estamos ciegos, Ciegos pero vemos, Ciegos que pueden ver, pero no ven” . Nos recuerda que el antónimo de lo moral, no es siempre lo inmoral; es a menudo lo meramente indiferente. La acción ética está en un lado, mientras que en el otro están un frío distanciamiento, la negligencia, la apatía, la desatención, la falta de curiosidad, la indiferencia. La ceguera. ¿Estaban realmente ciegos? y ahora que tienen de nuevo visión, ¿Pueden realmente ver? “Ciegos que pueden ver, pero no ven”; la pesadilla que Saramago evoca es la sociedad moderna tal como es, sin esconder nada. Los ciegos que pueden ver. Pero no ven. Para los maestros, esta metáfora estremecedora tiene un significado especial, por nosotros estar en una posición que guía las decisiones de otros. Debemos abrir nuestros ojos al mundo tal como es, y al mundo que podría ser, pero que aún no lo es. Debemos ver porque debemos elegir.
Nos es útil recordar los diversos sistemas de pensamiento moral y de leyes que nos precedieron, junto a sus deficiencias, fallas e incapacidades. Queremos tomar decisiones basadas en principios, pero también queremos evitar los efectos aislantes de la ortodoxia; queremos aceptar los compromisos morales y al mismo tiempo mantener una mente crítica. Queremos actuar, pero necesitamos dudar. Esta postura nos pide proceder con cautela, con humildad, con nuestros ojos bien abiertos, con la intención de enfrentar un mundo caótico, dinámico y en perspectiva, con esperanzas pero sin garantías. Nos encontramos en una coyuntura, en un punto esencial entre el cielo y la tierra, luchando por mantener los pies en la tierra y peleando por permanecer llenos de ilusión.
¿Cuál es la importancia de enseñar? La enseñanza es para dar luces y para alcanzar la liberación, abre las posibilidades hacia la libertad y los caminos hacia la verdad.





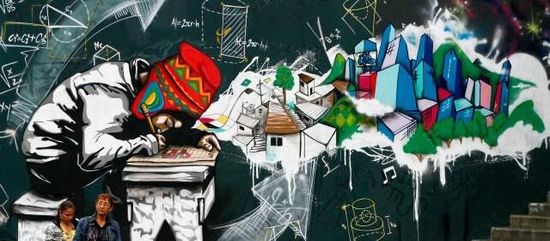





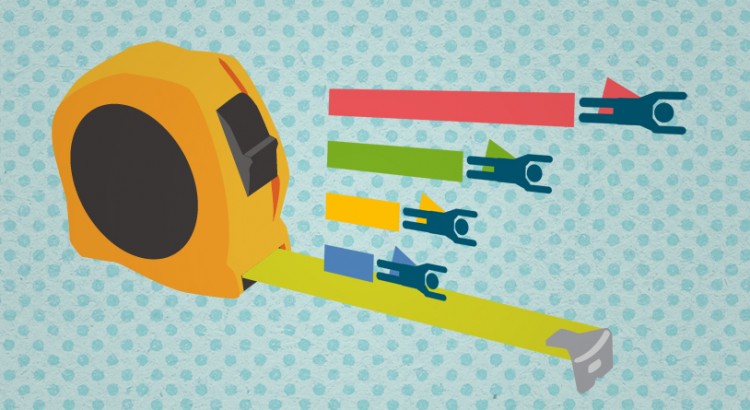







 Users Today : 15
Users Today : 15 Total Users : 35414767
Total Users : 35414767 Views Today : 18
Views Today : 18 Total views : 3347589
Total views : 3347589