Entrevista/28 Febrero 2019/Autor: Pablo Guimón/Fuente: El país
El hombre que probablemente mejor conoce los sentimientos padeció bullying de niño. Esa fue la semilla de su interés en este ámbito de la psicología. El director y fundador del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale asesora a colegios y empresas de todo el mundo para introducir ese concepto en sus rutinas
Una pregunta banal para romper el hielo podría dar lugar en esta oficina a un intercambio más largo de lo que el pudor aconseja. Mejor recurrir a la prodigiosa gama de adjetivos distribuidos por las paredes, en torno a originales altares de los sentimientos, que amenizan la espera del voyeur y le ofrecen una inesperada ventana al estado de ánimo de las personas que de cuando en cuando, entre afectuosas sonrisas, suben y bajan las escaleras de madera.
Estamos en la Universidad de Yale. Aquí nació, en un artículo científico de 1990, el concepto de inteligencia emocional. Esa virtud de cuya carencia se acusa tan a menudo a parejas sentimentales, padres, jefes y profesores. Trece años más tarde abría este Centro para la Inteligencia Emocional de Yale, fundado y dirigido por Marc Brackett, doctor en Psicología de 49 años.
La misión del centro, explica Brackett, es “usar el poder de las emociones para crear un mundo más sano, más equitativo, más innovador y más compasivo”. Por un lado, se investiga sobre las emociones y, por otro, se desarrollan “maneras novedosas de enseñar inteligencia emocional a gentes de todas las edades, de preescolares a presidentes de compañías”. Han “infundido la inteligencia emocional en el ADN” de 2.500 colegios por todo Estados Unidos, hasta la fecha, y también de Italia, Reino Unido, China, Australia, México o España, donde han trabajado en 25 centros. El medidor emocional, una de las herramientas del método, ha sido integrado en el curso de inteligencia emocional Hechos de emociones dentro del proyecto BBVA Aprendemos Juntos.
Según el medidor de estados de ánimo (Mood Meter), un gran cuadrado dividido en otros cuatro con diferentes colores, en el que los empleados colocan fichas con sus fotos y etiquetas con sus sentimientos, Brackett se encuentra “motivado”. Su nombre está en el cuadrado amarillo, que indica niveles altos tanto de energía (+4) como de afabilidad (+3). La pregunta, pues, es de rigor.
¿Cómo está? Ahora mismo tengo como 20 sentimientos diferentes. Mi pareja está en el hospital y me siento un poco nervioso por eso. Pero parece que todo está yendo bien. Me siento contento por estar haciendo esta entrevista. También un poco ansioso porque estoy terminando mi libro. Podría darle todas las piezas y decirle con todo detalle cómo me siento, estoy entrenado. Pero mucha gente no ha tenido ese entrenamiento. Si les pregunta, le dirán: “Bien”. Nada más. Pero hay miles de palabras para describir nuestros sentimientos. No necesariamente los tenemos que expresar, a veces es suficiente con saberlos nosotros. Pero mucha gente no tiene las herramientas para ello. No abunda la educación en lenguaje emocional. Y eso es lo que hacemos nosotros: asegurarnos de que la gente tenga las habilidades y las palabras para conocer sus emociones.
Cuando uno pregunta a alguien qué tal está, no siempre espera una respuesta larga. Tiene que haber un equilibrio. Es algo que debatimos mucho aquí. ¿Cuánto tiempo debes pasar hablando de sentimientos? Si te sientes triste, deprimido, ¿se trata de una depresión clínica? ¿Tienes que ir a ver a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿O es que te sientes frustrado por un proyecto y necesitas ayuda para acometerlo? Hay que crear normas para las conversaciones sobre emoción. La pregunta es: ¿estás ayudando a la persona y a la organización, o interfiriendo negativamente en el desarrollo del trabajo?
¿Qué es la inteligencia emocional? Lo definimos como una serie de habilidades que nos ayudan a razonar con nuestros sentimientos y sobre nuestros sentimientos. Utilizamos el acrónimo RULER, en inglés, para describir esas habilidades. Se trata de reconocer emociones en otra gente o en uno mismo (recognizing); comprender las causas (understanding) y etiquetar esas emociones (labeling); tener un lenguaje para expresar y describir emociones (expressing), y, por último, regular esos sentimientos (regulating).
Mostrar emociones se ha entendido, tradicionalmente y en determinados ámbitos, como un signo de debilidad. Tener sentimientos no era visto como algo bueno. Nuestro centro tiene una perspectiva muy diferente: creemos que las emociones te hacen más listo. Son información, son datos, condicionan la forma en que piensas. Cuando sabes qué hacer con tus sentimientos, pueden pasar cosas buenas. Sabemos por nuestras investigaciones que la gente que suprime sus sentimientos no es tan sana como la gente que los expresa. Las emociones tienen que ir a algún lado. Así que, si no salen, van a tu corazón, a tu sistema inmunológico, a tu estómago… Sabemos que cuando controlas y suprimes tus sentimientos, eso interfiere con la cognición. Nuestro sistema emocional y el cognitivo están tan conectados que, si trato de no sentir, de suprimir mis sentimientos, será difícil para mí, por ejemplo, ser un buen estudiante.
Hay estudios neurológicos que revelan que en las emociones intervienen partes del cerebro responsables de funciones fisiológicas. Que las emociones son, literalmente, viscerales. Desde la perspectiva de nuestro centro, las emociones se producen por cambios en el ambiente. Puede ser un pensamiento que he tenido, pensar en mi madre, o alguien que ha entrado en mi oficina gritando. Entonces mi cerebro empieza a extraer significado de esa experiencia. ¿Es una amenaza? ¿Cómo reacciona el latido de mi corazón? ¿Tiendo a irritarme o a darle un abrazo? Mi memoria también interviene, con otras experiencias que se parecen a esta. Hay muchos factores en juego. Pero al nivel más simple, una emoción es una respuesta corta, mayormente automática, a un estímulo que causa cambios en nuestro pensamiento, fisiología y comportamiento.
Se habla de lo emocional como opuesto a lo racional, lo salvaje frente a lo civilizado. La investigación demuestra que cómo te sientes afecta a la manera en que evalúas las cosas. Sucede fuera de la conciencia. Si eres un profesor y tienes que corregir un trabajo, tu estado de ánimo guiará la manera en que lo evalúas. En nuestros experimentos manipulamos los estados de ánimo de los profesores y les damos a corregir los mismos trabajos. Por ejemplo, les decimos que pasen cinco minutos escribiendo y recordando un día realmente horrible, o uno muy bueno, y entonces reciben una redacción y la valoran. Lo que vemos es que hay 2 puntos sobre 10 de diferencia en la evaluación. Luego les preguntamos si creen que cómo se sentían pudo haber influido, y casi el 90% dicen que no. Cuando les enseñamos las diferencias, no se lo pueden creer. Es decir, que cómo nos sentimos influye en nuestra manera de pensar y condiciona nuestros juicios, pero no somos conscientes de ello. Ser emocionalmente inteligente es comprender que antes de empezar a evaluar ese trabajo necesitas una pausa, reflexionar sobre dónde estás. Solo la identificación del sentimiento te ayuda a ponerlo en perspectiva.
Una vez identificada la emoción, ¿cómo reaccionar ante ella? Lo primero es reconocerla, comprenderla y etiquetarla. Después, expresarla y regularla. Hay que saber cómo se comunican los sentimientos en una organización para tener el resultado deseado. Si me siento cabreado y le digo a mi jefe que se vaya a la mierda, no funcionará muy bien. Quizá sí en Hollywood, pero aquí en Yale probablemente no. Tienes que saber cómo tu respuesta va a hacer sentir a la otra persona. Si va a hacer que quiera ayudarte o librarse de ti.
Las redes sociales, la mensajería instantánea…, hay hasta un lenguaje nuevo, el de los emoticonos, para expresar estados de ánimo. ¿La nueva comunicación no sobreexpone precisamente las emociones? Hay investigaciones que dicen que las madres de recién nacidos solo comparten fotos de sus bebés cuando están sonriendo, y cuando las ven otras madres piensan que el suyo está llorando todo el día, y eso las hace sentirse peor. Solo publicitamos nuestro mejor ser y cuando el receptor no se siente así, eso le hace sentirse mal. Luego están los grupos privados de adolescentes, por ejemplo, en los que comparten sus peores experiencias. No sienten que puedan hacerlo en el mundo real. Si solo las comparten con otros adolescentes que están en la misma situación, no obtendrán el apoyo que necesitan. Mi pregunta es: ¿por qué hemos creado una sociedad en la que los adolescentes tienen que crear subgrupos para expresar su ansiedad, su tristeza?
Los estudios que han realizado ustedes con estudiantes estadounidenses no son excesivamente alentadores en términos de salud emocional. En 2016 estudiamos a 22.000 alumnos de secundaria y vimos que las tres principales palabras a las que recurrían cuando les pedíamos que expresaran sus sentimientos en clase eran “cansado”, “estresado” y “aburrido”. El 77% de las palabras que decían podrían categorizarse en esas tres. Para mí, como científico emocional, la pregunta es: ¿cómo afectan esos sentimientos a la atención en clase? No puedo imaginar que seas la persona más dispuesta a aprender cuando estás cansado, estresado y aburrido. ¿Qué tipo de decisiones estarás tomando y cómo afectará eso a tus elecciones, por ejemplo, en drogas y alcohol? ¿Qué tipo de relaciones construirás cuando estás cansado, estresado y aburrido? ¿Y qué hay de la creatividad? Es difícil ser innovador cuando estás cansado, estresado y aburrido todo el tiempo. La depresión es la segunda causa de muerte de los adolescentes. El 20% de los estudiantes de secundaria podrían ser diagnosticados con depresión, eso es muy significativo. Lo que sabemos es que los adolescentes con las habilidades emocionales menos desarrolladas, los que no son buenos leyendo a la gente y no entienden sus propias emociones, tienden a tener más depresión, ansiedad y comportamientos agresivos.
¿Cómo contribuye la inteligencia emocional en el desempeño profesional? Las emociones en el lugar de trabajo funcionan como en el colegio. La gente tiene habilidades cognitivas para hacer el trabajo, pero les faltan habilidades emocionales. Saber, por ejemplo, cómo dirigir una reunión de trabajo, cómo inspirar a un equipo, cómo hacer una presentación buena, cómo manejar un conflicto. Desde nuestra perspectiva, las habilidades de inteligencia emocional son de una importancia crítica para el éxito en el puesto de trabajo, y también para la búsqueda de empleo. Las relaciones humanas son cruciales en el trabajo.
¿Cómo sería un lugar de trabajo emocionalmente efectivo? Lo primero es saber cómo se siente la gente. Si no sé que la gente aquí se siente poco respetada, poco valorada o desconectada, pierdo muchísima información. Así que lo primero es preguntar a la gente cómo se siente. Debes dejarles expresar sus sentimientos y no tomártelo de manera personal. Seguro que yo he hecho cosas en el pasado que han provocado a la gente sentirse incómoda. Necesito saberlo, porque lo último que quiero es que alguien que trabaja en mi equipo tenga sentimientos negativos sobre mí. Eso va a sabotear la organización. Una vez sabemos cómo se siente la gente, es importante preguntar cómo quiere sentirse. ¿Qué hace cada día una persona para sentirse más conectada? ¿Cuál es la última vez que le dijiste a alguien que le aprecias, la última vez que ofreciste ayuda? Es importante ayudar a la gente a desarrollar las habilidades de inteligencia emocional, a manejar sus emociones de manera más efectiva. Hay muchas maneras de mejorar emocionalmente un lugar de trabajo, pero todas tienen que ver con interesarse por cómo se siente el individuo, averiguar cómo se quiere sentir el grupo y apoyar a cada persona a desarrollar las habilidades que necesita para gestionar sus sentimientos. Hemos demostrado en nuestras investigaciones que las habilidades emocionales del supervisor tienen un correlato con cómo se siente la gente en el trabajo. Se siente más inspirada cuando trabaja en una organización donde hay un líder con inteligencia emocional. Piénselo: si trabaja para un supervisor con poca inteligencia emocional, ¿va a dirigirse a él cuando tenga un problema?
¿Cómo debe ser la relación del profesor con el alumno? ¿Debe ser su amigo? Hay que tratar a los niños como personas. Eso es lo importante para nosotros. Los niños tienen derechos, debe hablárseles con respeto. Deben ser tratados con dignidad. Son pequeñas personas, y las palabras y las formas de comunicación afectan a su desarrollo.
¿Y la de un jefe con su subordinado? Es lo mismo. Si la gente no me ve como alguien accesible, no sentirá que estamos en el mismo equipo. Aquí, por ejemplo, todo el mundo sabe que soy el jefe. Hace falta claridad. La gente tiene que saber que yo tomaré ciertas decisiones porque soy el jefe. Es importante la transparencia en el liderazgo. Hay quien cree que el hecho de que la gente sepa cómo te sientes te hace más débil. Para mí, ayuda a construir relaciones y, si creo que es bueno que estemos conectados, inspirados y apoyados, es mi responsabilidad como jefe ser parte de eso. Eso determinará cómo hablo a la gente, cómo me implico cuando hay conflictos. Tiene que ver con cómo asignamos las tareas. Si la gente pide mayor equilibrio, debes respetar sus vidas personales y no escribirles mensajes por la noche en fin de semana. Si trabajas en Wall Street, aceptas el hecho de que trabajarás los fines de semana. En la academia, por ejemplo, es diferente. Pero debe haber claridad.
Su propio interés por la inteligencia emocional surgió a raíz de una experiencia de bullying. Así es. Fui un niño muy ansioso y tuve problemas de bullying. Aún hoy me resulta espeluznante que nadie supiera leer mi expresión facial, mi lenguaje corporal, mi tono de voz. Nadie dijo: “Este niño necesita ayuda”. La gente lo ignoraba o se apartaba. O pensaban que tenía que superarlo yo solo, que debía ser un tipo duro. Pero sigo sin ser un tipo duro. Yo no era buen estudiante, pero de alguna manera sabía que era listo. Así que estaba encerrado en esta extraña dinámica por la que no podía hacerlo bien académicamente, pero sabía que tenía algo de poder ahí arriba. Solo más adelante me di cuenta de que todo era por mis sentimientos. La ansiedad, el estrés, la preocupación interferían en mi concentración. Resulté bendecido por el hecho de que tenía un tío que fue mi héroe. Tuvimos conversaciones muy especiales. Mi próximo libro está dedicado a él porque fue el adulto que me dio permiso para sentir.
¿Cómo eran sus padres? Mi madre y mi padre eran cariñosos… la mayoría del tiempo. Pero tenían sus cosas. No eran muy habilidosos en la gestión de sentimientos. Mi madre era tan ansiosa que yo decidía no decirle nada porque se pondría nerviosa. Mi padre solo me decía que tenía que ser duro. Y yo sabía que no iba a ser duro, así que tampoco podía hablar con mi padre. Ahí estaba yo, atrapado en mis emociones. Un niño pequeño aterrado por el bullying, fracasando académicamente. ¿Y adivina qué? La vida era una mierda. Era difícil hacer amigos. Era difícil concentrarse. Entonces empiezas a no saber cómo regularte afectivamente y de repente entras en una espiral.
¿A qué señales deberían estar atentos los padres?Se trata de construir relaciones. Conocerse, tener conversaciones. Pasar tiempo de calidad. Preguntar qué tal. Y cuando el niño responde que bien, decirle: “Venga, qué ha pasado hoy, cuéntame”. Y cuando te lo cuenta, preguntarle cómo se siente por eso. ¿Por qué estás ansioso, por qué tienes miedo? Mi padre, que era un tipo duro, no habría tenido miedo al bullying porque se habría enfrentado. Por eso, que me dijera que lo superara no me ayudaba porque yo no era como él. Es crítico comprender que no se trata del adulto, sino del niño. Se trata de estar conectado y eliminar todo el juicio que rodea a la emoción.
¿Cómo se elimina ese juicio sobre los sentimientos? Hay que dar al mundo permiso para sentir. La buena paternidad es tan importante porque, si la afrontas a través de tus lentes y tus experiencias, entonces careces de empatía. Porque no se trata de ti. Nunca nada se trata de ti cuando eres padre, se trata de tu hijo, de sus experiencias. Si constantemente quieres que tus hijos sean como tú, lo que sucede es que no permites que sean ellos mismos. Si mi hijo me dice que tiene miedo, quiere decir que tiene miedo. No tengo derecho a decirle que no tiene que tener miedo, que debe superarlo, que debe ser duro. Estoy eliminando el derecho de mi hijo a ser un ser humano. No creo que los padres lo hagan conscientemente. Queremos estar rodeados de gente como nosotros, así que tratamos a la gente como si lo fuera. Y cuando los hijos no son como nosotros, es difícil. Ese era parte del problema con mi padre, que no podía enfrentarse al hecho de que yo no era un tipo duro como él. Y como no tenía habilidades, solo castigaba y gritaba.
Imagen tomada de: https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2019/02/21/eps/1550759747_675256_1550853524_noticia_normal_recorte1.jpg
Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/02/21/eps/1550759747_675256.html




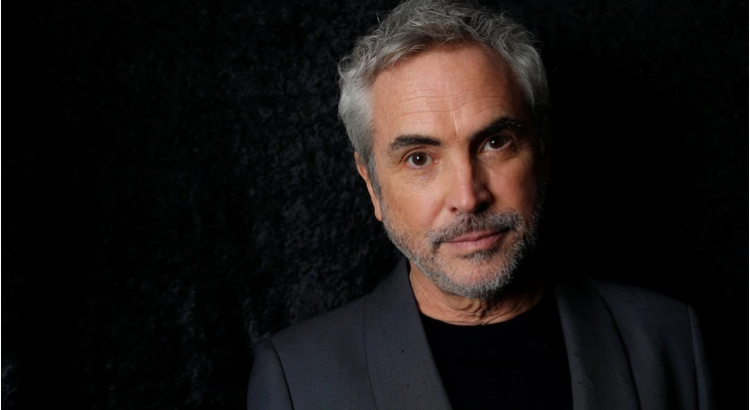
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/02/21165507/WhatsApp-Image-2019-02-21-at-6.27.37-AM.jpeg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/02/10201431/Cuaron-BAFTA-2.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/02/21165456/WhatsApp-Image-2019-02-21-at-6.27.38-AM.jpeg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/02/15191532/reconstruccion-de-mexico-de-cuaron-1.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/27215127/Cuaron-Roma-premiacion.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/16000803/Liboria-Alfonso-Cuar%C3%B3n.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/02/21165436/WhatsApp-Image-2019-02-21-at-6.27.43-AM.jpeg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/02/21165447/WhatsApp-Image-2019-02-21-at-6.27.42-AM.jpeg)

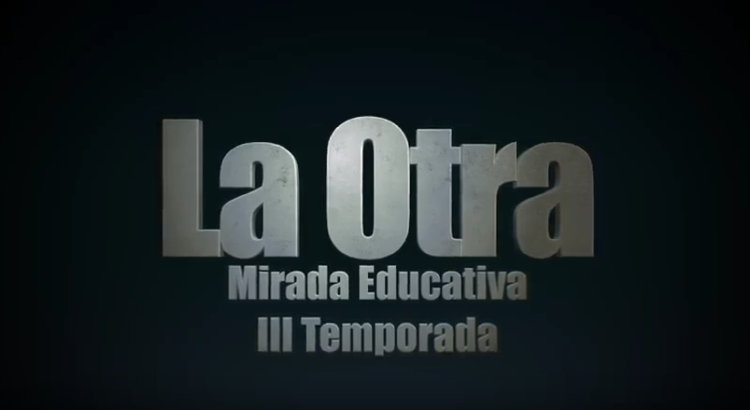






 Users Today : 30
Users Today : 30 Total Users : 35415873
Total Users : 35415873 Views Today : 37
Views Today : 37 Total views : 3349073
Total views : 3349073