Por: Pablo Stefanoni
En estos años, Brasil experimentó profundos cambios políticos e ideológicos. De un ciclo de centroizquierda que había atraído simpatías más allá de sus fronteras y que fue considerado socialmente exitoso, pasó a un gobierno ubicado en la extrema derecha que sumó al negacionismo climático un negacionismo sobre la gravedad del covid-19 y que dio la espalda a las recomendaciones internacionales. ¿Qué explica este giro, qué cambios está provocando y cómo se ubica la oposición para enfrentarlo? Al mismo tiempo, la pandemia pone sobre la mesa la necesidad de repensar la política social y discutir formas universales y desmercantilizadas de protección social.En esta entrevista, Lena Lavinas dialogó con Nueva Sociedad sobre la situación de Brasil, pero también sobre los efectos de la financiarización de la protección social y sobre cómo reponer respuestas de tipo universalista por sobre la fragmentación actual. Lena Lavinas es profesora en el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y miembro de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (ciepp) de Argentina.
El giro ideológico de Brasil fue muy profundo, de la centroizquierda a la extrema derecha. ¿Qué cambió en la política y también en la sociedad en este casi año y medio de gobierno de Jair Bolsonaro?
Querría hacer una contextualización de cómo ocurrió una radicalización de estas dimensiones. Puede ser difícil de entender una polarización política y social de la envergadura que vive Brasil. Hay que retroceder al gobierno de Dilma Rousseff, cuya presidencia coincidió con el fin del ciclo de los commodities. El país conoció cambios importantes durante las presidencias de [Luiz Inácio] Lula da Silva, como un mayor consumo de masas, un crecimiento de los ingresos de las familias; todo el mundo parecía feliz, inclusive los empresarios. No hay que olvidar que Lula fue elegido tanto por las clases populares como por las clases medias. Pero en la gestión de Dilma muchas cosas empezaron a cambiar. Con la organización de la Copa del Mundo de 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 se impulsó una serie de inversiones para poder llevar a cabo los dos megaeventos. Fue un momento de inflexión en el apoyo de las clases medias y las clases populares al Partido de los Trabajadores (pt). En 2013, en las llamadas Jornadas de Junio, miles de personas salieron espontáneamente a las calles, principalmente con reclamos por las tarifas del transporte, pero sobre todo en demanda de un mejor transporte público y también de salud y educación pública de calidad. Existió malestar porque se comparaban las inversiones para el Mundial con la insuficiente inversión social. El problema es que, tras un momento de acercamiento a los sectores que protestaban, la presidenta se acercó a los sectores conservadores e impulsó una ley antiterrorista; incluso el proyecto fue presentado por un diputado del pt, lo que era una contradicción profunda. Los movimientos progresistas abandonaron las calles y el espacio fue ocupado por los grupos de derecha, que se organizaron rápidamente contra el gobierno. Fue como si la protesta en el campo democrático hubiera sido secuestrada por las fuerzas conservadoras que fueron ganando músculo desde entonces.
Comienza a verse que una vez pasados el ciclo de los commodities y el aumento del consumo, emergen a la superficie una insatisfacción profunda y una ruptura de las bases de apoyo del gobierno petista. Ese aumento del consumo se basó en importaciones baratas, muchas de ellas provenientes de China, gracias a un real entonces sobrevaluado, mientras la estructura productiva brasileña se desindustrializaba todavía más. Y a esto se agregó, durante el gobierno de Dilma, el aumento de la inflación y del endeudamiento de las familias, sobre todo de los sectores populares. Al deterioro económico se sumaron las primeras denuncias de corrupción en el marco de la megacausa del Lava Jato, que muestra que existe una red de corrupción conformada por partidos políticos, empresarios y empresas estatales, que consistía en el cobro de 1% a 3% de comisiones sobre los contratos de obras públicas. Ese dinero era luego redistribuido entre los diferentes partidos. No se limitaba al pt. Solo que esto afectó más al pt en el marco del empeoramiento económico. Entre tanto, la derecha se fue apropiando de las protestas callejeras que, en un comienzo, tenían un público amplio, que incluía también a votantes del pt.
En este marco se producen las elecciones de 2014, que Dilma consigue ganar pero enfrentada a una derecha con una capacidad de movilización y de acción mucho más grande. Incluso el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (psdb, centroderecha) impulsa un proceso para investigar si las elecciones habían sido limpias. En 2015 la caída del pib fue de 3,8% y ahí es cuando Dilma nombra un ministro de Economía ortodoxo, Joaquim Levy, que llegó para implementar una política de austeridad fiscal aún más profunda. Las protestas anticorrupción siguen en las calles y, como sabemos, esta conjunción de factores derivó en el proceso de impeachment contra ella. En Brasil, las crisis económicas siempre llevaron a cambios en las mayorías políticas.
El movimiento de protesta alimentó una dinámica antipetista que se transformó en una narrativa antisistema. Entre 2015 y 2016, la caída llegó a 7,4%, la peor recesión que Brasil conoció en 100 años. Dilma perdió el respaldo de sectores productivos que habían apoyado al pt, la izquierda estaba dividida y desmovilizada –una parte exigía una autocrítica que nunca llegó– y la derecha se escudó detrás de un discurso moralista contra la corrupción. La grave crisis económica fue rápidamente aprovechada por la derecha, como consecuencia directa de la corrupción. Pero cuando esta derecha hablaba de acabar con todo lo que estaba mal, se refería a acabar con una izquierda que había tomado el poder y que tendría valores antifamilia, antirreligiosos, etc. Este tipo de discurso antisistema iba en la misma dirección que había tomado en Turquía, en Hungría y en Estados Unidos. Se abrió el proceso de impeachment contra Dilma Roussef y ahí surge Jair Bolsonaro como un outsider –pese a haber estado casi tres décadas como diputado irrelevante y menospreciado por la clase política–. Dilma fue destituida en agosto de 2016 y poco después Lula fue detenido en el marco de la operación Lava Jato con pruebas muy cuestionadas. Estos dos hechos constituyeron dos golpes durísimos para la izquierda, que fue incapaz de organizarse para apoyar a un candidato democrático en las elecciones presidenciales de 2018. El pt intentó mantener a Lula como candidato desde la prisión, pero asociar la lucha contra la extrema derecha con la liberación de Lula fue un error, porque nadie quiere votar a un candidato preso y Fernando Haddad fue postulado demasiado tarde. Finalmente, Bolsonaro fue elegido con más de 57 millones de votos válidos contra 47 millones de Haddad y 31 millones de votos en blanco, nulos y abstenciones.
Apenas gana, Bolsonaro lanza una verdadera guerra cultural contra el marxismo, contra el comunismo. Tras su ventaja en la primera vuelta, Bolsonaro dijo que los «rojos van a ser expulsados de Brasil» y que Lula iba a «pudrirse en la cárcel»…1 Su gobierno viene poniendo en jaque una serie de principios democráticos y de derechos reconocidos en la propia Constitución. Tiene un fuerte apoyo entre los grupos evangélicos –los evangélicos son más de 30% de la población y hay proyecciones de que podrían llegar a ser mayoritarios en 2030–, y estos han ido radicalizándose en estos años (hay que recordar que muchos de ellos apoyaron en su momento a Lula y a Dilma). Un cambio adicional que trajo el triunfo de Bolsonaro fue la vuelta de los militares al Poder Ejecutivo. De los 22 ministros, nueve son militares. Y hay más de 2.100 en el gobierno federal, tanto activos como retirados. Al mismo tiempo, Bolsonaro entregó el Ministerio de Economía al ultraliberal Paulo Guedes, quien trabajó con los Chicago boys del gobierno de Augusto Pinochet en la década de 1970 y que lo único que dice es que hay que reducir al mínimo el Estado para acabar con la corrupción y con los «privilegios» de los empleados públicos. El giro ideológico es muy profundo y comenzó antes del triunfo de Bolsonaro.

¿Qué cambios está introduciendo la pandemia? Bolsonaro parece uno de los últimos negacionistas e incluso activa a sus bases contra el confinamiento social.
Como Donald Trump, Bolsonaro está en contra del multilateralismo. En la Organización de las Naciones Unidas (onu) ha alineado a Brasil con eeuu y países como Arabia Saudita, y contribuyó a debilitar del todo el sistema multilateral, inclusive votando contra las políticas de género y de reconocimiento de los derechos reproductivos. La bandera antiaborto y antiderechos reproductivos y de los grupos lgbti+ es central en la estrategia de movilización bolsonarista. La pandemia de covid-19 surge en un momento en el que la polarización política ya era extremadamente alta. Después de dos años de recesión (2015 y 2016), vinieron tres años de estancamiento, y eso daba pie a pensar que algo podía pasar. No hay que olvidar que en 2019, en su primer año de gobierno, Bolsonaro solo consiguió aprobar la reforma previsional, menos radical de lo que se había propuesto. Para eso utilizó el discurso del «fin de los privilegios». Cuando llegó el coronavirus, el gobierno estaba en un impasse y con un discurso en favor de más reformas liberales. Quería profundizar aún más las dos reformas laborales aprobadas en 2017, que ya habían flexibilizado y desregulado ampliamente el mercado de trabajo. Cuando llega la crisis sanitaria, tenemos un crecimiento mediocre de 1,1%, 12 millones de desempleados y unos 49 millones de trabajadores en la informalidad –una informalidad que crece en una curva vertiginosa– y 50 millones de personas bajo la línea de pobreza, según datos del Banco Mundial. El ingreso per cápita del 20% más pobre cayó entre 2015 y 2019 11,5% y el 20% más rico tuvo un aumento de 6% en términos reales. Es una situación explosiva. De los 12 millones de desempleados, solo 500.000 eran beneficiarios del seguro de desempleo, lo que muestra que el sistema de protección social ya no era capaz de atender a esa población. Los criterios de acceso son cada vez más restrictivos. Lo mismo ocurre con la pobreza. En un momento de crisis, Bolsonaro comenzó a reducir la cobertura del programa Bolsa Família, con el argumento de que había mucha gente haciendo fraude en un programa que paga en promedio a cada familia 200 reales por mes (unos 35 dólares al valor actual).
Entonces, cuando llegó la pandemia, ¿qué dijo Bolsonaro? Que todo el mundo tiene que trabajar, porque si la pandemia va a costar vidas, también va a costar muertes de empresas. Pero además dice que si la gente cree en Dios va a estar protegida, nuestra fe va a protegernos. Cuando la Organización Mundial de la Salud (oms) declaró el covid-19 como pandemia y aconsejó observar una serie de criterios como el distanciamiento social, él fue en sentido contrario, diciendo que era un absurdo, que no hay evidencia científica, que las cuarentenas van a arruinar el país.
En los comienzos de la pandemia había dicho que el coronavirus era una gripezinha y llegó a afirmar que los brasileños «no se contagian», pues son capaces de «bucear en una alcantarilla sin que les pase nada». Su lema es «Dios encima de todos». Hoy Brasil tiene más de 16.000 muertos por covid-19. Si bien la mayoría de las muertes son de mayores de 60 años, las cifras muestran que en Brasil se «rejuveneció» el coronavirus, producto de su estructura demográfica y de la falta de distanciamiento social. Más de 60% de los casos confirmados afectan a personas de entre 20 y 49 años, y Brasil tiene un récord mundial de muertes por debajo de 50 años.
La realidad es que en Brasil, como en otros países de la región, el confinamiento no es un derecho para gran parte de la población que vive hacinada en viviendas precarias. Hay aproximadamente 15 millones de personas que viven en favelas, 25 millones no tienen acceso a agua potable, 40 millones no tienen acceso a saneamiento adecuado. Estas son también fallas de los 14 años de gobierno del pt, que en lugar de invertir en una red de protección real, en la mejora de la infraestructura urbana, en políticas habitacionales de calidad y en mejorar los servicios públicos, puso el acento en políticas como el acceso al crédito, el consumo de masas, el programa Bolsa Família, etc. Entonces hay gente que se torna presa fácil de este gobierno negacionista que manipula necesidades sociales en favor de una radicalización conservadora. A esto se suma que el gobierno aprobó un ingreso de 600 reales (algo más de 100 dólares) mensuales, durante tres meses, para los trabajadores informales y personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Hubo más de 50 millones de inscriptos. Pero un número significativo de personas hasta ahora no han recibido el beneficio. Ni siquiera la primera entrega. Esto ha llevado a que miles de trabajadores pobres hagan cola diariamente en las puertas de los bancos en un intento de recibir el beneficio temporal. Una situación que vuelve a agravar las medidas de distanciamiento social y favorece la propagación del virus.
Bolsonaro viene boicoteando las políticas de distanciamiento de los gobernadores, lo que creó una nueva crisis política. La lógica de Bolsonaro es una lógica de reproducción de la crisis y de enfrentamiento continuo; él busca una radicalización permanente porque eso es lo que moviliza a sus bases. Quiso prohibir a los estados y municipios que legislaran en favor del distanciamiento social. Algunos gobernadores están aplicando incluso la cuarentena. Fue necesario que el Supremo Tribunal Federal (stf) señalara que la Constitución brasileña reconoce la autonomía de estados y municipios y que tienen la potestad para adoptar ese tipo de medidas.
Pero Bolsonaro no se quedó ahí. Convocó una reunión en Brasilia con los representantes de alrededor del 46% del pib industrial de Brasil, unos 20 empresarios, para discutir medidas económicas de salida de la crisis y, una vez en Brasilia, cambió la agenda y los invitó a marchar juntos al tribunal para pedir cambios en las reglas constitucionales; una escena dantesca y vergonzosa2. Fue una invasión a un poder independiente. Tuvieron que abrir las puertas para escuchar las presiones y la falta de respeto liderada por el presidente, que viene diciendo en la calle «No aguanto más», «Yo soy la Constitución». Parece un hombre completamente desequilibrado, insano, tratando de impedir el lockdown. Hasta ahora no tuvo una frase para las miles de familias que perdieron a sus seres queridos. «Qué quieren que haga», respondió en una ocasión. «No soy sepulturero para saber cuántas personas murieron», dijo. El ministro de Salud Nelson Teich se dedicaba más al negocio de la salud que a su actividad como médico. Poco después de asumir el cargo, el nuevo ministro despidió a funcionarios de carrera y nombró a siete oficiales militares para puestos estratégicos en la cartera. Ese mismo ministro se enteró en una conferencia de prensa de que el presidente había firmado un decreto, sin consultarlo, haciendo esenciales no solo las actividades industriales y de construcción, sino también las de barbería, peluquería y gimnasio. En otras palabras, el ministro no administraba la pandemia. Teich duró menos de un mes en el cargo. Hay actualmente 12 militares en funciones en el Ministerio de Salud y está previsto nombrar a otros ocho; el general Eduardo Pazuello, un militar sin experiencia en el área, asumió como ministro interino. Bolsonaro moviliza a sus falanges para boicotear las políticas de los gobernadores, con el argumento de que Brasil «tiene que crecer», interviene en las redes sociales, cada día organiza sus mítines, la mayoría de las veces sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social, insulta a la prensa y les grita a los periodistas que se callen la boca. Hay un proceso de desestabilización constante de la institucionalidad democrática en el país. Nunca se había visto tanta vulgaridad, grosería y agresividad.
Al mismo tiempo, Bolsonaro se alejó del partido que lo llevó al Planalto, el Partido Social Liberal, e intenta terminar de organizar un nuevo partido. Como no tiene mayoría propia en el Congreso, se alió a los sectores más corruptos del denominado centrão, que son la gente que él siempre denunció como el sector más «podrido» del Legislativo brasileño. Ahora negocia cargos con políticos que estaban presos hasta hace poco tiempo. Pero él puede hacer eso en la medida en que Sérgio Moro dejó el gobierno en abril de este año. La renuncia del ex-juez del Lava Jato llevó a una investigación a Bolsonaro realizada por el stf: Moro dice que el presidente cambió al jefe de la Policía Federal para poder acceder a casos que involucran a su entorno. Ahora el futuro de Bolsonaro está en manos del Poder Judicial y del Legislativo, por lo que posiblemente vamos a ver una polarización de Bolsonaro con estos dos poderes. Todos los días, en Brasilia, falanges bolsonaristas organizan pequeñas manifestaciones, que aumentan los domingos, pidiendo el cierre del Congreso y la Corte Suprema.
¿Cómo ve a la izquierda brasileña? Lula da Silva está libre provisoriamente, no emergieron nuevos liderazgos…
La izquierda está muy dividida ya desde hace mucho tiempo. Incluso podríamos decir que el campo democrático está dividido. Eso se manifestó en la segunda vuelta, cuando Bolsonaro enfrentó a Haddad. Varios candidatos que no lograron llegar, como Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista [pdt, por sus siglas en portugués], que no apoyó a Haddad. O Fernando Henrique Cardoso. Desde ese momento, la izquierda no consigue encontrar un camino. Están los partidos ubicados más a la izquierda, como el Partido Socialismo y Libertad (psol), que tiene una muy buena actuación parlamentaria, y también el Partido Socialista Brasileño, que se está reorganizando a escala nacional. Entre los mejores diputados hoy están Marcelo Freixo, del psol, que combate las milicias en Río de Janeiro3, y Alessandro Molon, que abandonó el pt por su falta de autocrítica. La izquierda sigue muy dividida. Por ejemplo, hoy existen 36 pedidos de impeachment contra Bolsonaro por crímenes de responsabilidad y obstrucción de justicia; ninguno de ellos fue presentado por el pt. Al mismo tiempo es verdad, como dicen muchos analistas y parlamentarios, que hoy no existen condiciones para apartar del poder a Bolsonaro. No obstante, la salida de Moro y sus denuncias contra el presidente favorecen un pedido de impeachment que podría tener progresivamente más apoyo. Dicho esto, hoy Brasil tiene una división en tres tercios: un tercio que es bolsonarista, un tercio que es lulista y un tercio que no se identifica con ninguno de los dos de manera estable. Lula, en este momento, debe ser precavido con sus declaraciones, pero es claro que no está apoyando la unidad de la izquierda. Recientemente, salió a decir que Bolsonaro «no está calificado como ser humano para presidir un país», aunque antes había tenido una declaración poco feliz diciendo que tenía derecho a cambiar al jefe de Policía e interferir en la Policía, que eso es una prerrogativa constitucional del presidente de la República.
¿Cómo queda Bolsonaro en medio de la crisis por la renuncia de Sérgio Moro?
Bolsonaro se desgastó con la salida de Moro. Perdió el apoyo de los sectores más educados y acomodados. Dicho esto, conserva un electorado totalmente fiel de 20% a 25%, dispuesto a salir a la calle a defenderlo «contra el comunismo». Y además, hay que recordar el apoyo de las Fuerzas Armadas. En estas semanas, Bolsonaro salió varias veces a la calle diciendo que «hay que cerrar el Congreso», que hay que «cerrar el stf», «las Fuerzas Armadas nos apoyan», «están con el pueblo», etc. En la primera semana de mayo, el ministro de Defensa publicó una nota diciendo que «las Fuerzas Armadas defienden el Estado de derecho y la Constitución». Pero en la medida en que los militares forman parte del gobierno, o en algún momento dejan el gobierno o comienzan a defenderlo. A pesar de las múltiples propuestas de impeachment, Bolsonaro continúa teniendo una base sólida en los medios populares y entre los miembros de bajo rango de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Una gran parte de la base de estas fuerzas son evangélicos. En febrero de este año hubo un amotinamiento policial en el estado de Ceará y los bolsonaristas apoyaron la huelga policial. Eso enciende una luz de alerta sobre el papel de las bases del Ejército y la Policía en caso de que el presidente se radicalice.
Hoy hay varios escenarios posibles: que avance el juicio político; que Bolsonaro termine diciendo que es perseguido por el sistema y trate de radicalizarse, y ahí no sabemos cómo pueden actuar diferentes grupos armados; que se debilite y sea sucedido por el vicepresidente y general Hamilton Mourão. Hoy hay muchas protestas fragmentadas: ex-ministros de Medio Ambiente contra las políticas ambientales negacionistas del cambio climático; ex-ministros de Relaciones Exteriores contra la posición antimultilateralista y los alineamientos internacionales; ex-ministros de Educación contra las vergonzosas políticas educativas; pero no hay una estrategia unitaria contra Bolsonaro. Hay muchas posturas vehementemente críticas contra las acciones del gobierno de Bolsonaro, pero nada de esto ha llevado hasta ahora a la formación de un frente sólido y efectivo en favor de la democracia.
¿Qué nos dice la pandemia sobre el futuro de la protección social?
Es importante entender lo que fue el desmantelamiento de los sistemas de protección social en América Latina, ya incompletos e inadecuados. Nunca se logró implantar un sistema único de salud que comprenda a los trabajadores informales. Al generalizarse las políticas de austeridad fiscal, ha empeorado la falta de financiación de los servicios públicos, lo que ha dado lugar a un deterioro de su cobertura y calidad. En los últimos años hubo una convergencia entre órganos multilaterales –desde el Fondo Monetario Internacional (fmi), la Organización Internacional del Trabajo (oit) y el sistema de las Naciones Unidas hasta el Banco Mundial–, además de figuras como la ex-presidenta de Chile Michelle Bachelet, en señalar que lo importante son los «pisos de protección social». Pero estos son un retroceso en países como Argentina, Costa Rica, incluso Brasil, que consiguieron avanzar en un sistema de protección social, todavía segmentado y que muchas veces deja un sector público de baja calidad para los pobres, pero con vocación universal. Los «pisos de protección social» consisten sobre todo en transferencias de renta de poco valor para los grupos vulnerables y lo que es provisión pública desmercantilizada se reduce a un mínimo: educación básica y algunos servicios de salud destinados a proteger a las madres y los niños pequeños, como programas de vacunación. Quienes deseen más que eso deben buscar cobertura en el sector privado, a través de préstamos o la compra de seguros, cuya cobertura depende de la capacidad de pago. Hoy el sistema financiero domina el sistema de protección social a escala global (jubilaciones, sistema de salud, educación). Es dramático. En el caso de Brasil, la política social sirvió para consolidar el modelo de consumo socialdesarrollista, que consistió en promover la transición hacia una sociedad de consumo de masas, a través del acceso al sistema financiero. La novedad del modelo socialdesarrollista es la de haber instituido la lógica de la financiarización en todo el sistema de protección social, ya sea mediante el acceso al mercado de crédito, ya sea vía la expansión de los planes de salud privada, crédito educativo, etc. Fueron años de promoción de una agresiva estrategia de inclusión financiera. Asistimos de este modo a un proceso de financiarización acelerada, que se sirve del sistema de protección social para vencer la barrera de la «heterogeneidad estructural», que frenaba en América Latina la expansión de la sociedad de mercado. Lo que nos enseña la pandemia es que no se debería seguir aceptando la fragmentación y la segmentación por ingreso en el acceso a la salud, la educación y la seguridad pública de acuerdo con los ingresos. Hay que reinventar mecanismos de financiamiento de sistemas universales sufragados por los más ricos y por el sistema financiero, que siguen teniendo enormes beneficios incluso en periodos de crisis. Ahora mismo, mientras el virus mata, las empresas privadas de salud prácticamente recuperaron desde mediados de abril lo que habían perdido al inicio de la pandemia, en marzo, en la Bolsa de Valores. Se intentó centralizar y redistribuir las camas de hospital, pero el sector privado se opuso y eso seguramente contribuyó a mejorar su posición en las bolsas. Sus acciones recuperaron 60% o 70% de su valor, en un momento en que hay miles de muertos.
Esta pandemia nos enseña que no hay futuro sin derechos universales. El covid-19 enterró de una vez por todas la idea de que podemos vivir indiferentes a lo que les pasa a nuestros vecinos. Demostró que no se puede seguir posponiendo una solución digna para proporcionar una vivienda decente a los millones de trabajadores de todo el mundo que viven en condiciones infrahumanas. Esto implica repensar nuestras prioridades ante la plena evidencia de que somos interdependientes a escala mundial. Hay algo que nos une más allá de la banda ancha de internet. Por el momento, las medidas de emergencia adoptadas en numerosos países para garantizar la liquidez del sistema capitalista están demostrando ser bastante generosas. Pero la reanudación será difícil, larga y dolorosa. Con la crisis sanitaria temporalmente bajo control, y con el fin de las prestaciones que a menudo se han aplicado fuera de los sistemas de protección social, de manera ad hoc, ¿qué se espera? ¿El regreso a un pasado que ya no nos sirve y solo reproduce el sufrimiento, la exclusión y la discriminación? Tenemos una certeza: queremos más lo público. Repensemos y reformemos la esfera pública, el espacio colectivo que alberga y acoge porque se basa en valores universales. Fortalezcamos la democracia participativa, la creencia en la ciencia y la necesidad urgente de redefinir nuestros modelos de desarrollo, enfrentando con posibilidades de éxito a mediano y largo plazo la crisis ambiental. Debemos reinventar la izquierda y construir un discurso que articule y cree nuevas identidades políticas que tanto necesitamos. Ha llegado el momento de construir utopías para superar la distopía. El camino será tortuoso, atravesado por escollos y trampas. Y será largo. Requerirá tiempo, energía y soluciones a escala mundial. Por ahora, la única certeza que nos puede acercar es la conciencia de la dirección a tomar. Ya es un comienzo que conlleva promesas transformadoras.
Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/brasil-pandemia-guerra-cultural-y-precariedad/



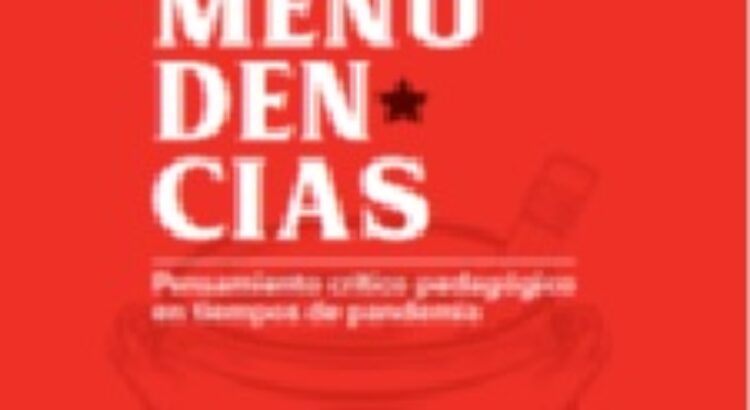










 Users Today : 6
Users Today : 6 Total Users : 35460679
Total Users : 35460679 Views Today : 9
Views Today : 9 Total views : 3419791
Total views : 3419791