La Constitución griega de 1975, que recoge algunos de los logros sociales y democráticos del periodo posterior a la caída de la dictadura colonial (1967-1974), prohíbe la creación de centros privados de enseñanza superior y establece explícitamente que la enseñanza superior sólo puede ser impartida por instituciones públicas. El proyecto de ley del gobierno es, por tanto, una violación directa de la Constitución, un golpe de fuerza legislativo.
Las protestas estudiantiles que estallaron al inicio del nuevo curso académico en enero son las mayores de los últimos 18 años. Siguen los pasos de la oleada de ocupaciones de 2006-2007, que duró casi 6 meses y logró desbaratar los planes del gobierno derechista de entonces, que quería revisar la Constitución para permitir (ya…) la creación de universidades privadas.
Hoy, decenas de facultades siguen ocupadas en más de 50 pueblos y ciudades, con la reivindicación central «No a las universidades privadas». Las manifestaciones han reunido a decenas de miles de estudiantes, y capas sociales más amplias apoyan la movilización.
Un gobierno en guerra con las y los jóvenes
Los rectores de todas las universidades del país, así como los sindicatos que representan al profesorado, investigadores y personal administrativo de la enseñanza superior, se opusieron al proyecto de ley, a quienes se unieron todas las organizaciones sindicales, así como muchas otras asociaciones y organizaciones profesionales. Los partidos de la oposición han declarado que votarán en contra del proyecto de ley en el parlamento y que tienen la intención de emprender acciones legales para demostrar su inconstitucionalidad y bloquear su aplicación. A pesar de la imagen que el gobierno intenta transmitir a través de los medios de comunicación, controlados en su totalidad por los oligarcas que apoyan al partido en el poder, los sondeos de opinión muestran que la sociedad está dividida sobre la cuestión, si bien entre los más jóvenes (de 17 a 44 años), el rechazo a las universidades privadas es abrumador (entre el 75% y el 80%).
Sin embargo, apoyándose en su mayoría parlamentaria y en su posición dominante en la arena política, el gobierno parece decidido a sacar adelante su plan, aunque ello le lleve a entrar en conflicto con toda una generación. Esta determinación se explica por la prolongada ofensiva que está llevando a cabo contra la juventud, en particular la estudiantil. Como parte de un ataque implacable contra las clases trabajadoras y populares durante los últimos cinco años, la derecha gobernante ha impuesto una reestructuración radical del sistema educativo, desde el nivel primario hasta el universitario, a través de seis proyectos de ley que contienen no menos de 1 090 artículos en 855 páginas de legislación.
El énfasis en la reestructuración de la educación -y de la enseñanza superior en particular- no es casual. Subraya su importancia para la estrategia de la clase dominante griega, que ha encontrado una gran resistencia en este ámbito durante las últimas décadas. De hecho, como volveremos a ver más adelante, el movimiento estudiantil ha logrado bloquear aspectos importantes de esta estrategia neoliberal y de las directivas europeas sobre educación. Al aplicar una política de choque, el gobierno intenta vengarse política e ideológicamente del movimiento estudiantil. El conflicto actual tiene, por tanto, un carácter estratégico: concierne al equilibrio de poder político e ideológico en el seno de la universidad para el periodo venidero.
La situación política en Grecia
Para comprender mejor el significado de las manifestaciones actuales, debemos echar un breve vistazo al contexto político más amplio en el que se están produciendo.
Éste se caracteriza ante todo por el dominio político de Nueva Democracia. La derecha, en el poder desde 2919, salió reforzada de las dos elecciones legislativas de mayo y junio de 2023, tanto porque no sufrió ningún desgaste electoral, a pesar de su política muy dura hacia las clases trabajadoras y de sus numerosos fracasos en una serie de cuestiones, como porque la oposición –en particular el centro-izquierda y la izquierda– se ha hundido. En concreto, Syrizasufrió una auténtica derrota, perdiendo casi la mitad de su electorado y pagando el precio de las políticas neoliberales que aplico durante su etapa en el gobierno (2015-2019) bajo el control quisquilloso de la Unión Europea.
En los meses posteriores a las elecciones legislativas, la crisis de la oposición parlamentaria continuó. Tras la elección como presidente del partido, el pasado mes de septiembre, de Stefanos Kasselakis, un armador afincado en Estados Unidos y antiguo operador de Goldman Sachs, la desintegración ideológica, política y organizativa de Syriza y su transformación en un partido liberal-centrista se aceleró. A pesar de una relativa recuperación electoral, el Pasok [el partido socialista en el poder durante la mayor parte del periodo 1981-2012] no muestra ningún impulso. También es un partido profundamente integrado en la gestión del sistema, estrechamente vinculado a los intereses del capital y fuertemente convergente con Nueva Democracia en casi todas las cuestiones estratégicas.
El resultado es un panorama político sin precedentes desde la caída de la dictadura, marcado por el dominio abrumador de la derecha, la marginación y fragmentación de la izquierda y la ausencia de cualquier oposición que pudiera representar una forma de alternancia, incluso dentro del marco neoliberal.
En el frente social, la política agresiva del gobierno hacia las y los trabajadores y trabajadoras y la juventud está alimentando incremento aterrador de las desigualdades, que está exacerbando el descontento social. En un momento en el que el capital griego se recupera de la larga crisis y los beneficios de las grandes empresas se disparan, los salarios reales siguen cayendo, mientras que partes esenciales del Estado social, como el sistema sanitario público y la educación pública, se privatizan o recortan. Sin embargo, el aumento del descontento popular no logró encontrar una expresión política y desafiar al gobierno.
Durante el periodo anterior, paralelamente al movimiento estudiantil, estallaron luchas sociales en varios sectores (agricultores, sector sanitario). Estas movilizaciones convergieron en la gran jornada de huelga del 28 de febrero, un año después del mayor accidente ferroviario de la historia del país, que se cobró la vida de 57 personas, la mayoría jóvenes. La jornada fue una oportunidad para denunciar la clara responsabilidad de Nueva Democracia y su prolongada política de devaluación y privatización de todo el sistema de transporte público. Las movilizaciones tenían las características de una acción de masas, pero carecían de la duración y la coordinación necesarias para ejercer una presión eficaz sobre el gobierno. Sólo el movimiento estudiantil, por su duración y su capacidad de organización y liderazgo, es capaz de librar una lucha prolongada, cualitativamente distinta de las movilizaciones a corto plazo y/o de las explosiones breves.
2019-2024: un lustro turbulento en las universidades griegas
Incluso antes de llegar al poder, la derecha neoliberal situó la reestructuración del sistema educativo en el centro de su agenda política. Las primeras iniciativas del gobierno surgido de las elecciones de 2019 fueron el intento de abolir el asilo universitario (es decir, la prohibición legal de que las fuerzas policiales entren e intervengan en las instalaciones universitarias) y de introducir una organización de los cursos destinada a disciplinar al alumnado. Al mismo tiempo, el gobierno se ha esforzado en restringir el campo de acción de los sindicatos estudiantiles y en desmantelar los órganos de representación estudiantil en las facultades. El punto culminante de las medidas represivas fue la ley por la que se instituyó una policía universitaria, un cuerpo especial instalado permanentemente en los recintos universitarios -sin equivalente en ningún lugar del mundo- que restringe el acceso del público a los establecimientos, incluso a través de entradas equipadas con verjas y cámaras de seguridad.
Este planteamiento formaba parte de una reestructuración global de la policía, con la creación, o reconstitución, de cuerpos militarizados en los barrios. Sin embargo, la introducción de un cuerpo de policía universitaria tenía como objetivo específico reprimir las acciones de la población estudiantil contra la aplicación de las políticas neoliberales en las universidades.
En 2022, la reacción masiva de los estudiantes para impedir que la fuerza policial especial entrara en los campus se saldó con detenciones, procesamientos y heridas graves a decenas de estudiantes. Impidió de factola creación de la policía universitaria y marcó así una importante victoria del movimiento estudiantil contra el gobierno de derechas, que se vio obligado a admitir que su creación no tenía posibilidades inmediatas de éxito. Estas movilizaciones fueron victoriosas en la medida en que las fuerzas de la izquierda radical consiguieron, mediante una forma de frente unido, movilizar a sectores más amplios de estudiantes en favor de una ruptura con el pasado. La unidad de acción de las fuerzas de la izquierda radical ha sido un punto de apoyo decisivo para las masivas movilizaciones estudiantiles que tienen lugar hoy en toda Grecia.

Manifestación estudiantil en la plaza Syntagma, frente al Parlamento – Atenas, 1 de febrero de 2024 – foto Christos Avramidis – Jacobin Grecia
El proyecto de ley sobre universidades privada
El proyecto de ley sobre las universidades privadas, principal objetivo del actual movimiento estudiantil, es un intento de desmantelar el sistema de educación pública y gratuita que existe en Grecia desde hace 40 años.
Según la Constitución (artículo 16), las universidades están gestionadas por el Estado y deben ofrecer educación gratuita al estudiantado. A nivel universitario, está prohibida la introducción de tasas académicas. Se trata de una victoria del movimiento estudiantil y de las clases trabajadoras, conseguida gracias a las grandes luchas estudiantiles y populares desde la década de 1960. El gobierno intenta privatizar la enseñanza superior permitiendo que particulares abran universidades en asociación con universidades extranjeras. Lo hace en términos especialmente provocadores, ya que, en esencia, el proyecto de ley pretende permitir que las estructuras de enseñanza postsecundaria ya presentes en Grecia, mediante acuerdos de franquicia con instituciones privadas y públicas extranjeras, otorguen diplomas reconocidos como equivalentes a los de las universidades públicas, lo que hasta ahora ha sido imposible debido a la prohibición constitucional.
El plan del gobierno llama la atención tanto por su total falta de garantías en cuanto a la calidad de la enseñanza impartida en estos futuros establecimientos como por la ausencia de toda previsión de inversión en infraestructuras, equipamiento científico y personal. Concede el acceso a estos establecimientos privados a personas cuyos resultados académicos están muy por debajo de los exigidos por las universidades públicas. Es revelador que, en las futuras facultades privadas de medicina, las y los estudiantes puedan ser admitidos con notas inferiores a la mitad de las exigidas para la admisión en una facultad pública. Así, quienes puedan pagar las matrículas podrán estudiar en centros de dudosa calidad y, de hecho, comprar diplomas equivalentes a los de las universidades públicas. Este proceso conduce tanto a una explosión de las desigualdades como a la formación de titulados y tituladas con competencias cuestionables, que sin embargo serán llamados a cumplir misiones sociales esenciales.
El objetivo es introducir la agenda neoliberal en todas las universidades. La esencia del proyecto es abolir la educación gratuita, como ya ocurre en varios países europeos, y transformar la educación en un producto financiero como cualquier otro, que funcione sobre la base del ánimo de lucro. Sin embargo, la privatización de la enseñanza superior es un modelo fracasado. Según los hechos, la tendencia mundial no es favorable a las universidades privadas, sino a las públicas. En la Unión Europea en particular, la mayoría de las y los estudiantes optan por la enseñanza pública, mientras que las universidades privadas se ven amenazadas de cierre, incluso en países donde tienen un peso particular en el modelo educativo (Estados Unidos, Reino Unido). Además, no es infrecuente que la supresión de la regulación estatal de la educación favorezca la impunidad de los poderosos intereses económicos.
Aunque las protestas estudiantiles son masivas y legítimas a los ojos de amplios sectores de la población, el gobierno se ha embarcado en una escalada represiva para disolver el movimiento. En un primer momento, gracias a su control de casi todos los grandes medios de comunicación, intentó denigrar el movimiento presentando a los estudiantes como «minorías autoritarias» implicadas en «ocupaciones ilegales». Fracasado este intento, movilizó a un estrato de mandarines que ocupaban puestos directivos en las universidades y que se esforzaron por desacreditar el movimiento. Ante un nuevo revés, las autoridades recurrieron a la represión. La policía intervino al menos en cinco ocasiones en los campus, maltratando a los estudiantes y deteniendo a muchos de ellos. Se incoaron numerosos procedimientos judiciales, principalmente contra estudiantes, pero también, por cierto, contra profesores que se negaron a castigar a los alumnos que participaban en el movimiento y a denunciar ante las autoridades a los autores de las ocupaciones, es decir, principalmente activistas políticos y sindicales. Sin embargo, ninguna de estas acciones consiguió quebrar la lucha.

La manifestación se acerca a la plaza Omonoia, con el servicio de seguridad a la cabeza – Atenas 8 de febrero de 2024 – foto: página web de Unidad Popular
La estructuración del movimiento estudiantil, factor clave de la movilización
Por su estructuración y su grado de politización, producto de una larga historia de lucha, el movimiento estudiantil griego es un fenómeno sin igual en Europa. En cuanto se matriculan en la universidad, las y los estudiantes se afilian automáticamente a las asociaciones de cada facultad o departamento. Las asociaciones de estudiantes (φοιτητικοί σύλλογοι) son los organismos que proporcionan una estructura unificada e independiente y una representación de la población estudiantil lo más cercana posible a su lugar de estudio. Los estatutos que rigen su funcionamiento llevan la impronta de las luchas populares y estudiantiles contra la dictadura de los coroneles (1967-1974), así como de la politización y radicalización hacia la izquierda en los años posteriores a la caída del régimen militar.
Su acción goza de una amplia legitimidad en el seno del estudiantado, como forma de organización y reivindicación de mejores condiciones de estudio, pero también de discusión y deliberación sobre cuestiones políticas que superan el marco universitario. Las elecciones a las juntas de gobierno se celebran simultáneamente en todo el país, para reflejar la unidad del movimiento estudiantil. La participación sigue siendo significativa y los resultados sirven de indicador de las tendencias políticas dentro del mundo estudiantil.
El sindicalismo estudiantil griego se deriva, por tanto, de las actividades de estas asociaciones, que se organizan sobre la base de frecuentes asambleas generales (AG) (aunque con una asistencia muy desigual, según los periodos), en las que las y los estudiantes debaten todos los asuntos y deciden la línea de acción a seguir. Este proceso democrático, a la vez descentralizado y homogéneo a escala nacional, es uno de los principales factores que han contribuido a la aparición recurrente de movimientos estudiantiles estructurados y duraderos, capaces de ejercer una verdadera presión política. Estos movimientos se convierten en momentos de intensa politización para quienes acceden a la universidad.
Es sobre todo por estas razones que el gobierno actual y muchos gobiernos anteriores han intentado imponer reformas que llevarían al desmantelamiento de las asociaciones de estudiantes, consideradas con razón como focos permanentes de protesta y desestabilización de la estrategia burguesa en la enseñanza superior. Hoy, como siempre que el movimiento estudiantil cobra impulso, las asambleas generales desempeñan un papel decisivo en la organización de la lucha. Se reúnen semanalmente y deciden la organización de la lucha y sus objetivos: ocupación de locales, acciones diversas y manifestaciones en Atenas y en todas las grandes ciudades de Grecia. Casi la mitad de las facultades y departamentos universitarios llevan diez semanas ocupados, mientras que más del 60% de las AG han decidido al menos una vez ocupar sus locales.
Según nuestras estimaciones, entre 30 000 y 40 000 estudiantes han participado en estas asambleas generales y la gran mayoría ha votado a favor de las ocupaciones. El nivel de participación en las asambleas generales supera el 70% del de las elecciones estudiantiles (36 000 en 2023 sobre una población estudiantil real de unos 320 000). Al mismo tiempo, se produjeron importantes manifestaciones cada semana en muchas ciudades griegas. El 8 de febrero, estudiantes de todas las ciudades de Grecia se reunieron en Atenas en una manifestación nacional que fue la mayor de toda la comunidad educativa desde 2007. Los estudiantes coordinan la lucha entre asociaciones mediante procesos de coordinación no democráticos, en los que todos y todas tienen derecho a participar, que planifican el movimiento semana a semana en cada ciudad.
La segunda particularidad del movimiento estudiantil griego es la fuerte presencia de la izquierda radical en las universidades. Los componentes de la izquierda radical, que hasta hace poco actuaban en la mayoría de los casos dentro de frentes comunes, obtuvieron un total del 18 % en las elecciones estudiantiles de 2023, un rendimiento muy superior al de las elecciones nacionales, donde, acumulativamente, no superan el 3 %. A esto hay que añadir las fuerzas del Partido Comunista de Grecia (KKE), que han visto crecer su influencia en los últimos años, y ahora ocupan el primer lugar con cerca del 35 % de los votos. Además de su rendimiento electoral, la izquierda radical cuenta con una fuerte dinámica militante y organizativa en las universidades. El radicalismo de la juventud, las características del sistema educativo y, sobre todo, la dinámica de las asociaciones estudiantiles son los factores que conducen a la sobrerrepresentación histórica de la izquierda radical en los campus.
Una larga historia de lucha
La especial importancia del movimiento estudiantil en la vida social y política de Grecia es inseparable de su trayectoria histórica. Su papel decisivo se afirmó durante la lucha contra la dictadura de los coroneles, en particular durante el levantamiento de la Escuela Politécnica en noviembre de 1973, que fue el catalizador de la caída del régimen nueve meses después. La capacidad del movimiento estudiantil para actuar como detonante y catalizador de aspiraciones populares más amplias se remonta a este periodo. La memoria histórica de esta secuencia se refleja en la manifestación anual del 17 de noviembre, que conmemora el levantamiento de 1973. Probablemente única en Europa para este tipo de acontecimientos, esta manifestación ha conservado su carácter masivo y su función de hito para el movimiento social en Grecia.

Atenas, 17 de noviembre de 1973, frente a la entrada de la École Polytechnique ocupada – los tanques de la dictadura aplastan el levantamiento estudiantil y obrero – captura de pantalla
Pero no se trata simplemente de una cuestión de memoria. A lo largo de las décadas que siguieron a la caída de la dictadura, el movimiento estudiantil experimentó secuencias de intensa movilización que derrotaron una serie de proyectos gubernamentales, bien consiguiendo la retirada pura y simple de proyectos de ley (como en 1979 y 2006-2007), bien bloqueando su aplicación (como en 2010-2011, 2019 y 2021). A través de estas batallas, a menudo exitosas, el movimiento estudiantil ha logrado mantener la universidad como espacio de politización y protesta social. La mejor prueba de ello es el reconocimiento por parte del campo contrario, que se refleja en el viejo deseo de los gobiernos de desmantelar el movimiento estudiantil, sus formas de organización y sus órganos representativos.
Pero no son sólo los gobiernos los que están preocupados por el ambiente político en los campus griegos. La revelación por Wikileaks de decenas de documentos de la Embajada estadounidense en Atenas muestra, entre otras cosas, que los servicios estadounidenses están muy preocupados por la movilización y la influencia de la izquierda radical en el seno de la universidad. Este fue particularmente el caso a finales de la década de 2000, marcado por el levantamiento juvenil tras el asesinato del joven Alexis Grigoropoulos a manos de un agente de policía (diciembre de 2008), y después por las grandes movilizaciones del periodo 2010-2015 contra los planes impuestos por la Troika de la UE y el FMI. En un documento fechado el 13 de febrero de 2009, redactado por Daniel Speckard, embajador estadounidense destinado entonces en Atenas (tras haber ocupado importantes cargos en Irak en el seno de las autoridades estadounidenses de ocupación), y titulado significativamente «La triste situación del sistema educativo en Grecia, un desafío para la diplomacia estadounidense», leemos lo siguiente:
La naturaleza altamente politizada y a menudo izquierdista de muchas universidades en Grecia hace que sea peligroso para el personal de la Embajada visitar los campus e impide que participe en proyectos de asociación (…)
Estamos a favor del reconocimiento de los títulos universitarios privados en Grecia y llevamos mucho tiempo presionando para que se lleven a cabo reformas en este ámbito. Dada la sensibilidad de esta cuestión y el antiamericanismo rampante en la prensa griega, somos prudentes en nuestras declaraciones públicas sobre la cuestión de la reforma educativa en Grecia.
Reiteramos nuestro apoyo a la reforma, subrayamos la contribución de las instituciones de calidad afiliadas a EE.UU. en Grecia y destacamos la experiencia positiva de EE.UU. a la hora de elegir entre universidades públicas y privadas.

«No a la Universidad del Mercado» – «Universidades libres de beneficios y corporaciones» – Atenas, 11 de enero de 2024 – foto de la página web de la Nueva Corriente de Izquierda (NAR)
Conclusión
El movimiento estudiantil en Grecia ha demostrado en los últimos meses que, incluso en condiciones políticas desfavorables, es posible combinar la resistencia con una perspectiva ofensiva. La especificidad histórica de este movimiento en el contexto griego, que combina un modo de organización bien estructurado con una fuerte presencia de la izquierda radical, lo hace capaz de proporcionar una orientación y una dirección colectivas a la lucha, una fuente de inspiración para movilizaciones sociales más amplias. Porque detrás de la lucha actual no sólo está la oposición a las universidades privadas, sino también la cólera de la juventud ante el violento deterioro de sus perspectivas de vida, la frustración de sus expectativas y la espectacular ampliación de las desigualdades sociales, que la reforma de la enseñanza superior no hará sino reforzar.
Aunque el gobierno parece decidido a hacer aprobar el proyecto de ley en el parlamento y aplicarlo, la lucha estudiantil ya ha logrado una importante victoria. La deslegitimación generalizada de las universidades privadas provocará grandes dificultades en la aplicación de la ley. La movilización también ha reabierto el debate, a escala masiva, sobre la necesidad de reforzar la educación pública y, más ampliamente, la oposición a la destrucción y privatización de los servicios públicos.
Las fuerzas de la izquierda radical deben demostrar una vez más que son capaces de aprender las lecciones del movimiento estudiantil. Deben intensificar su acción de base entre las amplias capas sociales golpeadas por las políticas neoliberales. Pero también deben reforzar los procesos de unión, en la perspectiva de una izquierda que rompa con el pasado, para poder desafiar la actual relación de fuerzas.
Vangelis Kalinterakis es licenciado en matemáticas aplicadas y ciencias naturales por la Universidad Politécnica Nacional de Atenas.
Orestis Triantafyllou es estudiante de ciencias físicas y matemáticas en la Universidad Politécnica Nacional de Atenas. Ambos son activistas de Unidad Popular – Izquierda Unitaria.
8/03/24
ContreTemps
Traducción: viento sur






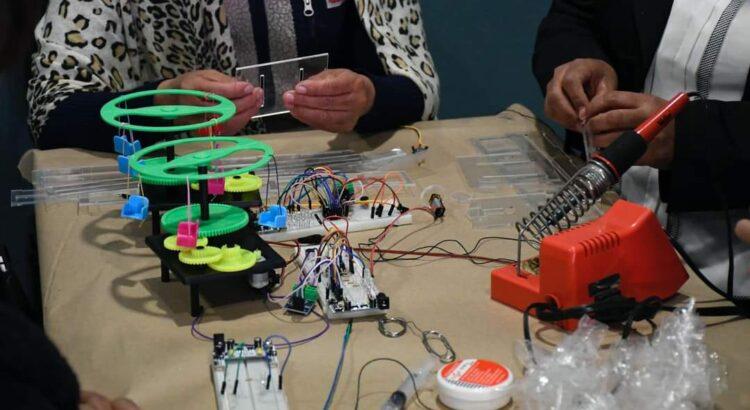


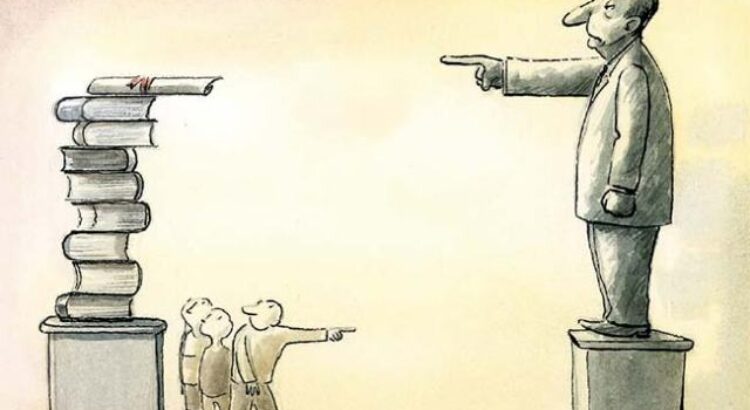










 Users Today : 49
Users Today : 49 Total Users : 35460258
Total Users : 35460258 Views Today : 65
Views Today : 65 Total views : 3418960
Total views : 3418960