Por: Juan Carlos Miranda Arroyo
En este 2019 se cumplen 60 años desde que se inició, a nivel profesional, la carrera de Psicología en la UNAM (1). A la manera de una conmemoración reflexiva sobre ese acontecimiento, retomo algunas de mis preocupaciones sobre la historia de la Psicología “Conductista” en México, a partir de preguntas e interrogantes como las siguientes: ¿Cómo se dio la “ruptura” al interior del grupo líder de la Psicología «Conductista» en México? ¿Se podrían reconstruir las historias de esos hechos a partir de textos escritos o publicados, debido a las dificultades de recuperar la narrativa en vivo? ¿O quién podría reunir a los “disidentes” del “conductismo” en México? ¿Cómo convocarlos para conversar sobre sus historias?
Mientras tanto y con esa intención, me he dado a la tarea de indagar en los contenidos de algunos materiales escritos, que están disponibles en los medios electrónicos, en dos sentidos: 1) Con la finalidad de realizar una búsqueda indirecta y plantear algunas hipótesis de trabajo al respecto, y 2) Con el propósito de reconstruir los signos de esa significativa “ruptura”. Como se puede apreciar, (dicho esto en lenguaje “kuhniano”) mis preocupaciones tienen mayor interés en las “rupturas” que en las “continuidades”.
Historias cortadas
Según Edgar Galindo, “Entre 1959 y 1990 coexisten diferentes escuelas de psicología y psicoanálisis: el psicoanálisis freudiano, frommiano, freudomarxista y lacaniano; escuelas cognoscitivas (europeas) tradicionales, como la de Piaget; la psicología cognoscitiva estadounidense, el conductismo, el guestaltismo redescubierto y la psicología humanista de Rogers. Sin embargo, el trabajo de las escuelas se concentra en las universidades, en la formación profesional. A principios de los setentas, la investigación en psicología es rara en México y la publicación de resultados más rara aún. El volumen de la investigación –y por consiguiente de las publicaciones– crece constantemente, sobre todo entre 1975 y 1990, con excepción de un periodo difícil entre 1982 y 1987, que corresponde a los años de la crisis económica de México. No obstante, a pesar del gran número de enfoques que han existido en México en 30 años, es evidente la existencia de 5 grandes escuelas en la psicología: Conductismo, psicología transcultural, psicología cognoscitiva de orientación norteamericana, psicología social de orientación norteamericana y enfoque psiquiátrico-psicométrico.” (Galindo, 2004)
Los pioneros del “Conductismo” en México, grupo académico que floreció específicamente en la UNAM y en la Universidad Veracruzana entre 1967 y 1982, son reconocidos por varios autores y protagonistas de los hechos, como el colectivo que dio origen, de manera formal, a ese movimiento. Tomo como referencia el año de 1982 como tiempo de término del período de auge del “Conductismo” en la UNAM, de acuerdo con una afirmación de Emilio Ribes. (ver mi texto: “Emilio Ribes y el Conductismo en México”. Tercera y última parte. SDP Noticias, 15 de octubre, 2018).
“Para los conductistas, la conducta es el objeto de estudio de la Psicología. La tarea de ésta es el estudio objetivo de la conducta y su instrumento de investigación es la metodología operante. La investigación con animales se considera correcta para la comprensión del comportamiento del hombre, en el sentido de que los conceptos y las leyes encontradas en el laboratorio pueden extrapolarse a los seres humanos. La psicología aplicada es, entonces, la aplicación de los principios y los métodos de la psicología experimental en diferentes campos del comportamiento humano… Los psicólogos deben dominar los principios de la modificación de conducta para ser capaces de resolver problemas en diferentes campos: en la educación y el desarrollo infantil, en la educación especial, en el terreno social, en la solución de problemas clínicos, en la industria y el trabajo y en el campo de la salud en general. Esta lógica regula la enseñanza, la investigación y la práctica en los ámbitos dominados por los conductistas.” (Galindo, 2004)
Aunque no existen muchos trabajos sobre las historias de “ruptura” ni sobre la evolución conceptual del “Conductismo” en México (dado que el circuito “estímulo-respuesta fue rebasado), contamos sin embargo con algunas aproximaciones historiográficas sobre la decadencia de ese movimiento en México: “Los psicólogos conductistas aprovechan la ampliación de la UNAM (en 1975) para aplicar en la ENEP-Iztacala un currículum totalmente conductista orientado hacia la formación práctica en áreas consideradas prioritarias para la sociedad mexicana; esfuerzos semejantes no llegan a consolidarse en la ENEP-Zaragoza. Hacia 1976, el análisis experimental de la conducta y la modificación de conducta se convierten en la orientación que más influye en la formación de los psicólogos del país, pues predomina en al menos 30 instituciones de enseñanza.” … “A pesar de sus logros, la fuerza del movimiento conductista parece haber disminuido a finales de los ochentas. El apasionamiento ingenuo de los conductistas por la modificación de conducta en los primeros tiempos inició un evidente proceso de diferenciación desde finales de los setentas. Las limitaciones existentes en la concepción teórica del conductismo son reconocidas en diferentes grados por algunos autores, que admiten los límites que fija la realidad social al trabajo psicológico. Otros han expresado claramente su desilusión ante las limitaciones del modelo conductista (Molina, 1980; Alvarez y Molina, 1981; Millán, 1982; Lozano Mascarúa, 1985 y Rueda, 1986), aunque algunos reconocen sus aportaciones (Páez, 1981). En pocas palabras, el conductismo no parece haber llenado las expectativas de los psicólogos mexicanos, muchos de los cuales exploran otras alternativas para la creación de una psicología científica y socialmente comprometida en otras escuelas psicológicas, ya viejas o recientemente conocidas.” (Galindo, 2004)
Preguntas e hipótesis…
Las siguientes preguntas podrían animar o motivar el trazo de una línea o campo de investigación sobre las historias de la Psicología “Conductista” en México, a 60 años de iniciada formalmente esta profesión: Los textos escritos por algunos de los protagonistas de la “ruptura” frente al “Conductismo” en México, ¿podrían contribuir a la reconstrucción de esas historias? ¿Se podría armar una narrativa indirecta o conectar los textos escritos, que fueron preparados en marcos teóricos e históricos diversos, para reconstruir la fenomenología de esa “ruptura”?
En efecto, existen algunos escritos que, de manera tácita –me parece- se refieren a la “ruptura” frente a la Psicología “Conductista”, los cuales se han expresado en diversos contextos y al calor del análisis de diferentes fenómenos; en ellos he encontrado, digamos, una suerte de narrativa en torno a la “separación”, al “quiebre”, donde el telón de fondo es, a veces, -según mi interpretación- el “Conductismo”. Textos, por ejemplo, sobre el abandono de una tradición, o sobre el corte de una identidad, me parece que guardan alguna relación o plantean una evocación, a lo lejos, con lo que algunas profesoras y profesores vivieron como “ruptura” a finales de los años 70´s e inicios de los 80´s, en una época marcada por la decadencia de esa corriente teórica y metodológica de la Psicología académica, sobre todo en la UNAM.
En un texto escrito a propósito de los procesos subjetivos del exilio, se señala lo siguiente: “…una de las consecuencias de las catástrofes, sean éstas una invasión, un golpe militar, una devastación natural, es que alteran o fracturan los vínculos que el sujeto ha establecido, haciéndole perder su lugar en el conjunto al que pertenecía y a partir del cual había construido su continuidad. El ataque contra la identidad del espacio y de la sociedad, es un ataque contra el origen y contra el orden simbólico; incluye necesariamente el ataque contra el cuadro metapsíquico, entendido como la estructura grupal en la que se apuntala la psique de un sujeto singular. Es por esto que la catástrofe no es sólo un acontecimiento, es también un proceso que, desde el punto de vista de las historias, tanto de los sujetos singulares como de los grupos, implica correlativamente la movilización de múltiples procesos e instancias que le permitan contender contra los conflictos más íntimos y profundos en defensa de su continuidad, de su permanencia como sujetos, de la vigencia de sus proyectos, construyendo en su horizonte la posibilidad última del exilio, la clandestinidad, la resignación, o la renuncia a la existencia misma.” (2)
En otro texto y en una coyuntura ajena, se asevera lo siguiente: “Ahora es necesario redimensionar estos discursos, replantear el estatuto que guarda la puesta del humano en circunstancia, enfocar la comprensión de los avatares de sus relaciones, no desde la formalidad discursiva de las disciplinas que pretenden su caracterización definitiva; sino restituyéndole la posibilidad de su propio lenguaje, en el sentido más amplio del término; en suma, verlo como actor de su historia personal, no de la que oficial y teóricamente es protagonista, sino de la más íntimamente suya, de la que construyó su cuerpo, su deseo, sus vínculos, su mundo.” … “Es tiempo también de generar los dispositivos, los mecanismos, que han de abrir los espacios para que el que escucha, el que observa, el que estudia lo humano, renuncie a sus propio prejuicio teórico, como condición necesaria para dejarlo hablar de otro modo y no sólo escuchar lo que es hablado a través de él, esto es, para oír otras palabras de lo que tiene que decir y no limitarse únicamente a recuperar, con su intermediación, los discursos que hablan de él.” (3)
En el problema de la “ruptura”, en sí misma, -pienso- quizá lo que hoy se puede valorar es el paso de los hechos, los procesos, los registros y los significados, explícitos e implícitos, expresados en las palabras. Las palabras escritas, publicadas, como caminos para entender, para comprender lo sucedido, para aventurar una interpretación. Indagar, directa o indirectamente, sobre las representaciones de tales “rupturas” y lo que éstas expresan. Porque las palabras no escritas se quedarán en lo privado, casi siempre. ¿Qué clase de “ruptura” fue? Epistemológica, ideológica, de disolución de la identidad grupal, ¿o fue una ruptura de hartazgo con el liderazgo y las formas de distribución del poder lo que generó la batalla contra el “conductismo” a la mexicana? ¿O fueron, en parte y en todo, el conjunto de esos factores? ¿Cuál es el signo de la “ruptura” que generó el “quiebre” del grupo líder en la enseñanza de la Psicología conductista en la UNAM? ¿Por qué ya no es pertinente hablar de ello; o sí lo es? ¿Quién y desde dónde está dedicado al estudio historiográfico de ese “quiebre”? ¿Cuáles son los significados y los medios de la negación de lo sucedido? Éstas son quizá algunas preguntas para investigar sobre una parte de las historias no habladas, pero sí escritas, de la Psicología conductista en la máxima casa de estudios y de otras universidades, públicas y privadas, que imparten esa carrera profesional en México.
Fuentes consultadas y nota:
(1) Edgar Galindo (2004). Análisis del desarrollo de la psicología en México hasta 1990. Con una bibliografía in extenso. Psicol. Am. Lat. n. 2. México.
Nota: El dato de referencia fue señalado por Lara Tapia y recuperado por Galindo cuando afirma: “ En 1959 fue fundada la carrera de psicología en la UNAM (Lara Tapia, 1983); aunque la psicología ya se enseñaba en México desde 1896 y aunque en la Universidad Nacional Autónoma de México existía un posgrado en psicología desde 1938, en 1959 la psicología se empieza a enseñar como disciplina autónoma en el país y con ello se da un paso más hacia su reconocimiento como una profesión. Esa fecha constituye el hito histórico que marca el fin del periodo de formación de la psicología en México. En ese momento se inicia lo que he llamado periodo de expansión.”
(2) Carlos Fernández Gaos. Al País del Otro. (Algunas reflexiones sobre el contexto del dispositivo clínico en migrantes, exiliados y transterrados). Revista Electrónica Psicología Iztacala, Vol. 2, No. 1, feb. 1999. FES Iztacala, UNAM. México.
(3) Carlos Fernández Gaos. Masculinidad: errática zaga de un lugar imposible.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/crim-unam/20100428124919/Masculyempleo.pdf
Fuente: http://www.educacionfutura.org/historias-sobre-la-psicologia-conductista-la-ruptura/





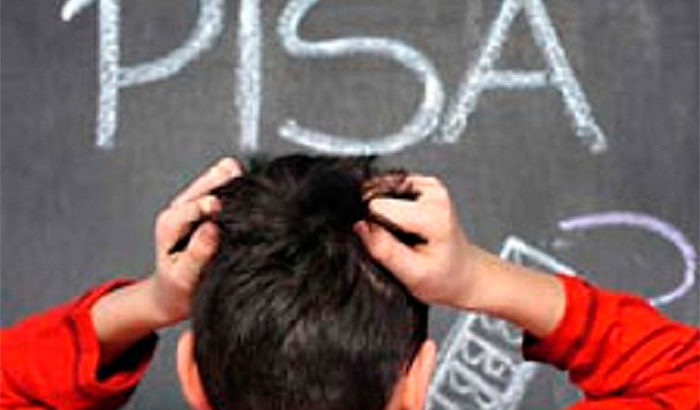
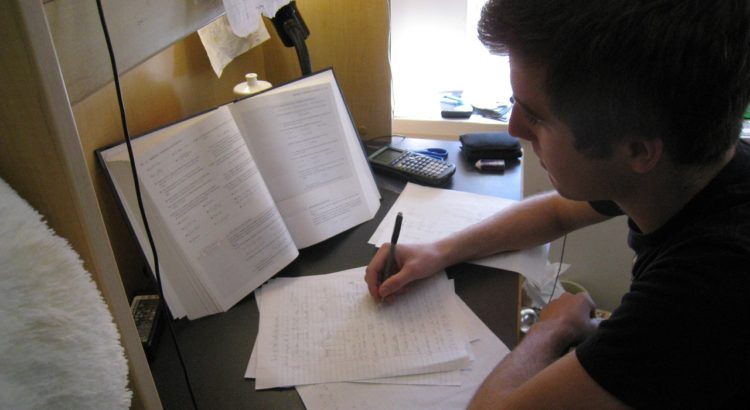





 Users Today : 72
Users Today : 72 Total Users : 35415347
Total Users : 35415347 Views Today : 86
Views Today : 86 Total views : 3348316
Total views : 3348316