Por: Aram Aharonian
En los últimos años, América Latina y el Caribe ha sido una región con enorme dinamismo, originalidad en bregar contra políticas neoliberales y ajustes políticos y sociales regresivos, aun en un mundo con notorios retrocesos globalizadores, y sufriendo la negativa y desmoralizadora influencia de radicalismos superficiales enunciativos que, al frustrase, configuran un escenario sin salida, sin otra alternativa que resignarse.
No cabe duda que lo ha hecho con vaivenes y, en gran medida no solo debido a que se generaron cambios de escenarios y posicionamientos con fuertes polarizaciones. Los procesos populares no fueron acompasados – como sí ocurrió en otras épocas en la región- por imprescindibles análisis de fondo y debates críticos originales y propuestas firmes y consistentes, no repetitivas, y por supuesto no basados en recetas dogmáticas envasadas. Hubo una llamativa distancia entre los enunciados y las acciones concretas.
Fue a partir de 1492 cuando Europa logra ponerse como centro y constituir discursivamente a las demás culturas como periferias, y usó la conquista de Latinoamérica y el Caribe para sacar una ventaja comparativa determinante con respecto a sus antiguas culturas antagónicas (turco-musulmana).
Las diferentes formas de conocimiento eurocéntrico se construyeron ‒ y lo peor es que aún hoy lo hacen ‒ bajo una concepción de modernidad excluyente. Desde la llegada a América, Europa se erige como modelo único de toda la civilización, entonces se torna necesario poder vislumbrar qué se se derivó de un eurocentrismo dominador e impositivo y, a partir de allí, cómo no fue posible controlar la economía, la autoridad, el género y la sexualidad, y en definitiva, la subjetividad.
Llamativamente, numerosos teóricos, académicos, “expertos”, desembarcaron en la América latina del nuevo milenio para ayudar a los gobiernos progresistas de la región a encauzar sus procesos liberadores y socialmente justicieros, de acuerdo con su idiosincrasia, conocimientos, memoria e ideología europeas (a veces presentados como marxistas o gramscianos), tomando posiciones terminantes en relación a ricas pero complejas experiencias en América Latina inexistentes en el viejo continente, desplegando la “teoría de los posible”, contra las posibilidades de revoluciones, o siquiera de cambios o medidas imprescindibles para priorizar la defensa de los intereses sociales o nacionales.
Algunos de los expertos “desembarcados” en los últimos tres lustros en la región han aportado sus conocimientos a los procesos progresistas, muchos otros quisieron imponer su “debe ser”, basados por supuesto en la priorización de otros intereses. Éstos, aún pudiendo ser genuinamente solidarios o de perfil progresista, actuaron por preconceptos ideológicos y la superficialidad, descontextualización de opiniones, posiciones y propuestas.
A no dudar, debemos repudiar terminantemente la estigmatización de los extranjeros en cualquier lugar del mundo, pero para ello es imprescindible partir del reconocimiento de que se trata de una problemática común a la relación, sino que la problemática es común a la relación de países centrales y periféricos o aún entre países mayores y menores subalternos, en forma paternalista, de hecho habitualmente degradante aun vestidas con las mejores intenciones.
Hoy siguen, en muchos casos, condicionando el desarrollo de las políticas de reformas estructurales en nuestros países, a veces con buena intención, otras representando a sus patrocinadores, entre ellos bancos, trasnacionales financieras, calificadoras de riesgo, partidos políticos del establishment y, sobre todo, paralizando progresos impensables en la realidad de países centrales.
El pensamiento crítico quedó atrapado en la disyuntiva de dar su apoyo a los gobiernos progresistas por sus logros en materia social o señalar las contradicciones y límites de su proyecto, contradicciones manifiestas en la peculiar forma que adopta la dominación, señala el uruguayo Raúl Zibechi. Debe señalarse que muy a menudo los nuevos temas no llegaron de la mano del aporte de pensadores ya reconocidos e institucionalizados, sino que provienen de pensadores/activistas o investigadores/militantes, añade.
En el congreso del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en Bogotá, la socióloga mexicana Beatriz Stolocwicz señaló que el desconcierto que se observa actualmente entre los científicos sociales de la región es, en buena medida, resultado de que durante varios años los análisis serios fueron desplazados u opacados por la propaganda.
Añadió que el “mainstream de izquierda” en las ciencias sociales opera como una zona de confort, con algunas ideas de las que se echa mano para todo, usadas casi como consigna, lo que es cómodo para mantenerse en el candelero de la opiniología, pero no explica adecuadamente la realidad, y tampoco las importantes transformaciones ocurridas en este nuevo siglo en la reproducción del capitalismo en América Latina.
Hay que tener una mirada más larga que capte las lógicas de la estrategia dominante y sus adecuaciones tácticas en las últimas cuatro décadas. El humanista Javier Tolcachier plantea una autocrítica política, ya que en la división internacional y nacional del trabajo, a algunos, por tradición y acumulación histórica, les toca pensar y a la inmensa mayoría no.
Y pensar todos –o pensar entre todos- significa no repetir los cánones de una academia anquilosada elitista decadente, que tiende a reproducirse y permanecer, como todo statu quo. “Pensar es casi siempre pensar originalmente, al menos intentarlo, aunque lo pensado ya haya sido masticado con salivas ajenas. Es el mismo hecho de pensar el que libera”, señala.
El diálogo, la democratización del debate significa sobrepasar los límites de la academia o de los ilustrados, para anclarse en la realidad y en las vivencias, en las opiniones diversas de quienes hablan de otras cosas y de modos diferentes a los de la academia.
El subcomandante insurgente Moisés, del Frente Zapatista de Liberación Nacional, señaló este primero de enero, al cumplirse 24 años su lucha: (…). vamos a ver si se puede vivir con dignidad sin malos gobiernos, sin dirigentes y sin líderes y sin vanguardias, que mucho Lenin y mucho Marx y mucho trago, pero nada de estar con nosotros. Mucho hablar de lo que debemos o no hacer, y nada de práctica. Que la vanguardia, que el proletariado, que el partido, que la revolución, que échate una cervecita, un vinito, un asado con la familia”.
“Pues ni modos, pensamos, creo que la vanguardia revolucionaria está ocupada en probarse trajes y palabras para el triunfo, así que tenemos que darle según nuestro modo, como indígenas zapatistas (…) Falta saber qué vas a hacer”.
Para crear o remodelar el nuevo instrumento político hay que cambiar primero la cultura política de la izquierda y su visión de la política, que no puede reducirse sólo a discursos, consignas, a las disputas políticas institucionales por el control del parlamento, por ganar un proyecto de ley o unas elecciones, peleas donde los sectores populares y sus luchas son los grandes ignorados.
La política no puede limitarse al arte de lo posible, debe convertirse en el arte de hacer lo “imposible” –que es factible e imprescindible–, construir fuerza social y política capaz de cambiar la correlación de fuerzas a favor del movimiento popular. Y para eso se necesita una hoja de ruta basada en n pensamiento crítico renovado, acorde con nuestras realidades.
Para ello es necesario que las organizaciones políticas expresen un gran respeto por el movimiento popular, que contribuyan a su desarrollo autónomo, dejando atrás todo intento de manipulación e imposición. Los movimientos populares rechazan, con razón, las conductas hegemonistas que intentan imponer intelectuales y académicos con una soberbia que oculta, en general, mediocridad, inseguridad o descalificación impositiva, con variados intereses, jugando muchas veces el papel de guionistas de gobiernos progresistas.
¿Una nueva teoría crítica?
Los análisis sobre la teoría crítica latinoamericana comparten un núcleo de interrogantes que van definiendo la naturaleza de la teoría. ¿Qué tipo de transformaciones necesita el proyecto de la “teoría crítica” para posicionar temas como el género, la raza y la naturaleza en un escenario conceptual y político? ¿Cómo puede ser asimilada la “teoría crítica” en el proyecto latinoamericano de modernidad/colonialidad, liberado del discurso academicista y eurocéntrico?
Según Enrique Dussel, Europa se autoproclama desde 1492 “centro” de la Historia Mundial, constituye de ese modo, por primera vez en la historia, a todas las otras culturas como su “periferia”, y torna a la modernidad una justificación de una praxis irracional de violencia sobre la periferia, ya que su autoproclamación como “centro” está basada en varias premisas que componen, precisamente, el “mito de la modernidad”:
Entre ellas, Dussel señala que la civilización moderna se autocomprende como más desarrollada, superior (lo que significará sostener sin conciencia una posición ideológicamente eurocéntrica), que la superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, bárbaros, como exigencia moral. El proceso propuesto por Europa es unilineal, lo que determina una falacia desarrollista, indica.
Todo por fuera del modelo de civilización de Europa es considerado bárbaro, por ello, en último caso se habla de una guerra justa colonial donde se legitima la violencia si fuera necesaria, para destruir los obstáculos de la tal modernización y, al estar basada en la alteridad, esta visión produce víctimas y victimarios, colonizados y colonizadores; donde el héroe civilizador inviste a sus mismas víctimas del carácter de un sacrificio salvador (el indio colonizado, el esclavo africano, la mujer, la destrucción ecológica de la Tierra, etcétera).
Es a partir de la década del 1960 que las ciencias sociales se han visto repensadas por diferentes corrientes de pensamiento crítico que buscan analizar el mundo actual, la política global y las relaciones sociales desde paradigmas y epistemologías que sirvan para interpretar las concentraciones del poder. En un contexto histórico de particular impulso y creatividad, América Latina brindó enormes aportes vitalizadores.
El debate crítico de las ciencias sociales, supera las áreas de economía, sociología, historia para alcanzar las relaciones internacionales, y hoy se hace necesaria la configuración desde Latinoamérica de otro conocimiento, de un pensamiento postcolonial, que debe incorporar no solo lo producido académicamente sino nutrido de las experiencias de resistencia, lucha y construcción de nuestros pueblos.
Aníbal Quijano señala que el pensamiento decolonial tiene como razón de ser y objetivo la decolonialidad del poder, es decir, de la matriz colonial de poder: Pues nada menos racional finalmente, que la pretensión de que la específica cosmovisión de una etnia particular sea impuesta como la racionalidad universal, aunque tal etnia se llame Europa occidental.
Para lograr una perspectiva latinoamericana se debe pensar por un momento desde el otro lado de las carabelas de Colón: ¿qué implicó la modernidad para aquellos que ya habitaban el territorio de la actual América Latina? La llegada de la modernidad a América Latina, lejos de reconocernos como un otro, implicó la imposición de una ideología eurocéntrica legitimadora de las prácticas político-sociales y económicas que se dieron posteriormente.
El portugués Boaventura de Sousa Santos admite que las ciencias sociales atraviesan un momento de crisis reflejada en la renovación y expansión con respecto a la visión eurocéntrica o de cualquier centro de poder hegemónico, crisis que se ha hecho posible gracias a las luchas sociales de los últimos treinta o cuarenta años en varios continentes (campesinos, feministas, indígenas, afrodescendientes, trabajadores urbanos, pequeños productores, ecologistas, de derechos humanos, contra el racismo y la homofobia, etc.), en muchos casos con demandas fundadas en universos culturales no occidentales.
Por ello se hace necesario el desprendimiento de la retórica vacua de una modernidad copiada y de su imaginario imperial articulado en la retórica de la democracia a la europea o estadounidense, hoy por cierto muy deteriorada y vulnerada por la creciente peligrosa regresividad y marginación que se observa en sus sociedades.
El nuevo pensamiento crítico debe surgir desde la diversidad (étnica, cultural) y de las historias locales que por más de cinco siglos se enfrentaron con la visión eurocéntrica como la única manera de leer la realidad.
Es comenzar a vernos con nuestros propios ojos, para superar los estrechos márgenes impuestos por la visión totalizadora de la modernidad excluyente, para indagar en otros saberes, otras prácticas, otros sujetos, otros alternativos a este orden. Latinoamérica ha demostrado que tiene la capacidad ética, política e intelectual de responder al reto de contribuir con sus saberes y sus prácticas a una sociedad equitativa, incluyente y democrática, y a un modelo de vida sostenible para la mayoría de los presentes y futuros habitantes del planeta.
El pensamiento crítico latinoamericano es, a pesar de sus críticas al eurocentrismo, muy eurocéntrico y monocultural. La riqueza del pensamiento popular, campesino e indígena ha sido reiteradamente desperdiciada. No se trata solamente de un nuevo pensamiento crítico, se trata de una manera diferente de producir pensamiento crítico.
El pensamiento crítico no ha sabido hasta hoy teorizar las posibilidades de superar las contradicciones, las separaciones, las tensiones entre las subjetividades de ciudadanos organizados, mujeres, indígenas, migrantes, campesinos, afrodescendientes, y promover alianzas estratégicas y sustentables entre estos movimientos, esto es, alianzas que no escondan la exclusión de algunas subjetividades bajo la apariencia de su inclusión.
En nuestra región, muchos de los movimientos que luchan contra la injusticia social no se consideran ni en el capitalismo ni en las versiones conocidas del socialismo. Se debe pensar también en estas concepciones contrahegemónicas de democracia y de derechos humanos más allá del modelo liberal y occidental.
Se debe pensar la democracia como la transformación de todas las relaciones de poder (explotación, patriarcado, diferenciación étnico-racial, fetichismo de las mercancías, comunitarismo excluyente, dominación cultural y política, intercambio desigual entre países) en relaciones de autoridad compartida, teniendo en cuenta el cuadro de situación: navegamos en las aguas de la crisis del capitalismo como sistema histórico, primordialmente especulativo, rentista y expropiador, que sólo puede reproducirse agudizando contradicciones incurables.
Los éxitos que ya ha tenido el neoliberalismo es una medida de los problemas en el pensamiento de la izquierda, tanto para pensarse a sí misma como para pensar a los dominantes. Una izquierda o un progresismo que además de vaciamiento teórico muestra un insuficiente conocimiento histórico, lo que la lleva a enredarse en los discursos doctrinarios que dan forma y encubren los objetivos capitalistas; y que tiene déficit investigativos que le dificultan distinguir entre discurso y proyecto dominantes, señala la mexicana Stolowicz.
La estrategia capitalista tiene como uno de sus ejes la seguridad para el capital sobre la propiedad: sí garantiza las condiciones de su reproducción basadas en formas de acumulación originaria (expropiación, saqueo, control territorial directo sobre las materias primas y los recursos energéticos, el agua, la biodiversidad, además de imponerle a las regiones más débiles sus desechos tóxicos).
Otro de los ejes es la seguridad frente a la pérdida irremediable de la cohesión social, lo que implica domesticar a los oprimidos, proclives cada vez más a la protesta y la rebeldía.
Lo opuesto del pensamiento crítico es el conformismo, cínico o resignado. La conciencia social latinoamericana respalda una voluntad del cambio social, con una crítica al orden capitalista que abre posibilidades para una superación de las relaciones de explotación y subalternidad. Los que están en deuda son la academia y la llamada intelectualidad, ancladas en el pasado, sordas a la realidad de nuestros pueblos, muchas veces funcionales a gobiernos pero no a procesos emancipadores y populares .
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=236252&titular=en-busca-del-pensamiento-cr%EDtico-perdido-
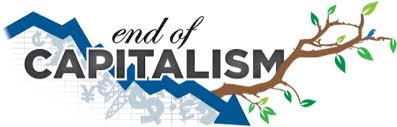

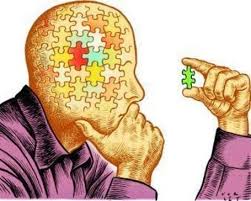









 Users Today : 84
Users Today : 84 Total Users : 35415196
Total Users : 35415196 Views Today : 96
Views Today : 96 Total views : 3348137
Total views : 3348137