Por: Juan María Segura.
Hace un año, en este medio, confesé mi deseo para 2017: que actores políticos e instituciones educativas en Argentina se animen a innovar. A partir de lo que suponía iba a generar la publicación de los resultados del Operativo Aprender, planteaba en aquella confesión si estábamos preparados para actuar, capacitados para proponer transformaciones, decididos a arriesgarnos, si deseamos ser arquitectos del nuevo sistema. A un año de esa confesión, y a pesar de que mi deseo fue incumplido, siento que algo está cambiando radicalmente en la matriz educativa del país, y eso es positivo y necesario. Veamos.
Estamos finalizando un año en donde, sorprendentemente, la sociedad y la opinión pública se ocuparon mucho de la educación. Diría, como nunca lo habían hecho antes. A partir de eventos concretos, como el Operativo Aprender, la evaluación Enseñar, el trabajo del INFoD, la iniciativa de las Escuelas del Futuro, el Plan Maestro y otras iniciativas del tipo, la política (nacional y jurisdiccional) jugó sus cartas (debía hacerlo en un año electoral), y la sociedad respondió de una manera visible y ruidosa.
No necesariamente todas fueron respuestas civilizadas, articuladas, honestas, pero la sociedad se involucró a partir del temario planteado, y eso, a mi juicio, modificó la conciencia del problema. Los datos puestos sobre la mesa alteraron la forma en la cual analizamos el problema educativo, y eso modificó nuestra conciencia del mismo. Con epicentros en los meses de marzo (inicio del ciclo escolar, paritarias, paros) y septiembre (el mes de la educación), el calendario estuvo atravesado de punta a punta por un profundo debate educativo, que mostró a la política proponiendo lo que puede, y a la sociedad discutiendo como le sale. Nada muy sofisticado, pero novedoso. Y, por lo tanto, auspicioso.
Por eso siento que, a pesar de que mi deseo no se cumplió, percibo movimientos sísmicos en las bases del sistema, que solo aumentará en intensidad. Y eso es positivo.
El 2018 será un año en donde, a partir del triunfo electoral del Gobierno nacional, es esperable que se intensifiquen las acciones y propuestas en la dirección de lo que ya hemos visto: generación de datos, visibilización de problemas y creación de algunas formas rudimentarias de consensos (más pensados para la gobernabilidad que para su renovación, pero consensos al fin).
Datos, problemas, consensos. Seguramente a eso se avoque la política y la política educativa. Al final de cuentas, es una gran contribución, reconociendo de dónde venimos. No es suficiente y no alcanza para innovar, pues los datos, problemas y consensos no requieren originalidad de ningún tipo para ser puestos a consideración de la sociedad. Innovar es combinar recursos de una manera novedosa e intencionada para suscitar aprendizajes. Supone acción, praxis y originalidad.
Deseaba que ello pase en 2017 y también lo reclamo en 2018, pero entiendo que este gobierno no lo hará, e igual estoy satisfecho con su aporte: datos, problemas, consensos. No es mucho, pero es un progreso. Y ayuda a modificar la conciencia de la sociedad sobre el problema.
Solo me queda una duda, ya no un deseo: ¿recordarán los funcionarios que en 2018 se cumplen 100 años de la reforma universitaria? En junio se emulará la épica de aquellos jóvenes cordobeses que provocaron una transformación en el sistema, que incluyó el cogobierno, la libertad de cátedra, la autonomía, y que iluminó el reformismo no solo en nuestro país sino en el sistema universitario de toda la región.
A 100 años de aquella reforma, nuestro sistema universitario requiere ser repensado, y ello ocurre en un momento de la historia en donde los jóvenes están haciendo colapsar a las instituciones del siglo 20.
El diccionario Oxford acaba de elegir a la palabra del año: youthquake. El término, acuñado por la editora de la revista Vogue, describe cómo los jóvenes y su forma de pensar están cambiando el mundo de la cultura, la moda, la música, etc. El diccionario la seleccionó, no solo por su significado (un cambio cultural, político o social significativo surgido de las acciones o influencia de los jóvenes), sino también por el aumento de su injerencia.
Es en este contexto de época en el cual transitaremos el aniversario de nuestra reforma universitaria del 18, con jóvenes más en control de sus acciones, más indiferentes en algunas cuestiones (en las recientes elecciones en Chile solo votaron el 20% de los jóvenes) y más combativos con otros tópicos (la educación siempre los muestra activos y atentos). Enfrentar el 2018 sin tener una hoja de ruta para dar contención y encausar lo que seguramente será un gran activismo juvenil y estudiantil sería una torpeza política, y una gran oportunidad desperdiciada.
Si durante 2018 logramos obtener más datos, clarificar nuevos problemas, consensuar con más actores, y diseñar una buena agenda para discutir la educación superior, entonces vamos bien. No es suficiente, pero sin dudas es la dirección correcta. No será una agenda innovadora, pero garantiza que se siga modificando la conciencia de la sociedad sobre el problema educativo. Y cuando la sociedad modifica su conciencia de los problemas, el culturalquakese torna inevitable, inminente. Sigamos avanzando, sin temor, comprometidos.
Fuente: https://www.lagaceta.com.ar/nota/757298/opinion/hacia-youthquake-educativo.html
Imagen: https://infotra.files.wordpress.com/2017/12/lmtvacdd.jpg?w=1400

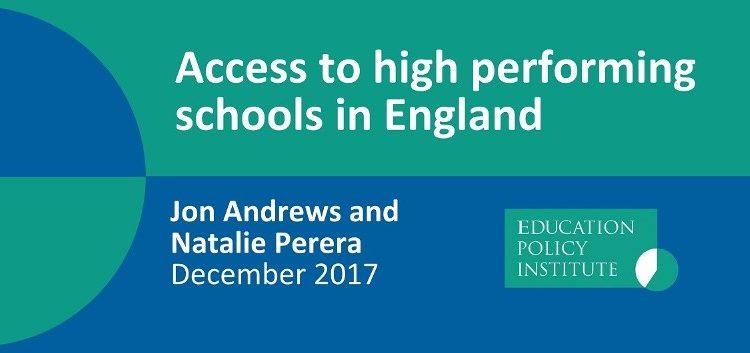
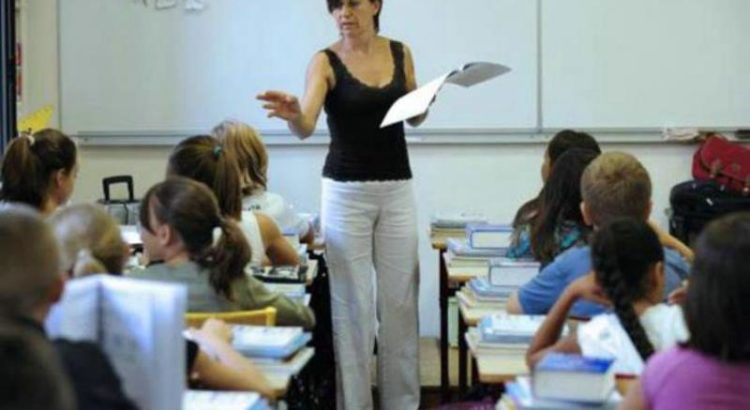


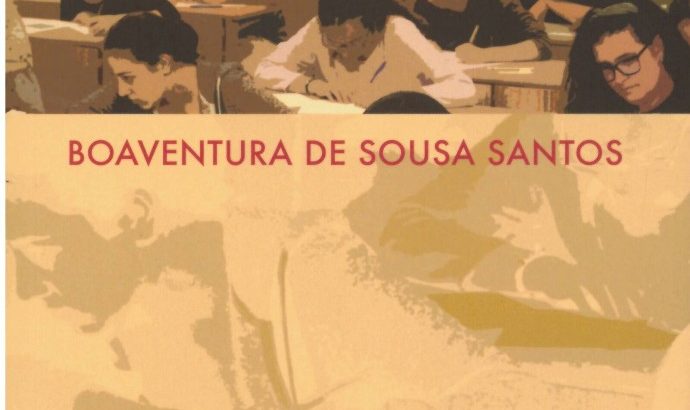







 Users Today : 84
Users Today : 84 Total Users : 35415196
Total Users : 35415196 Views Today : 96
Views Today : 96 Total views : 3348137
Total views : 3348137