Las políticas neoliberales fueron diseñadas por el gran capital en un contexto en el que los capitalistas necesitaban salir del atolladero de la crisis económica iniciada en los años 70. En los años 80 y 90, el neoliberalismo acabó imponiéndose prácticamente todo el planeta, a través del FMI, la banca y las grandes multinacionales. En los últimos años y con el inicio de la crisis económica, las políticas neoliberales se han impuesto de una forma aun más virulenta en Europa de un modo que recuerda en algunos aspectos a como fueron aplicadas hace años en el llamado Tercer Mundo.
Pese a que la experiencia de los recortes sociales sufridos en los últimos años ha erosionado considerablemente la influencia y credibilidad del neoliberalismo, su poder aún queda lejos de haber sido vencido. Llegados a este punto, debemos incidir en la importancia de la lucha militante e internacional contra los recortes y la austeridad, recordando en todo momento que prácticamente nadie en el mundo, ha estado o está a salvo de las agresivas políticas neoliberales. Dada la importancia de esta lucha, conviene analizar global e históricamente todas las cuestiones relativas a las características y contradicciones del neoliberalismo como forma de dominación actual del capitalismo.
EL PROGRAMA NEOLIBERAL: Desde Pinochet en Chile, Menem en Argentina, Aznar en España o Thatcher en Gran Bretaña, nuestra historia reciente nos brinda numerosos ejemplos de programas económicos basados en el ideario neoliberal. Este fenómeno cada vez más global ha sido denominado coloquialmente como Pensamiento único, o el Consenso de Washington, y se ha basado en una aplicación rigurosa de unas políticas económicas reaccionarias de consecuencias tremendamente desastrosas para las clases trabajadoras y sectores sociales mas desfavorecidos.
En primer lugar conviene recordar en que consisten exactamente estas políticas. En este sentido recordamos que la teología neoliberal asegura que el sector público es ineficiente, e incluso que frena el crecimiento económico, por lo que todo se debe privatizar. De hecho en las últimas décadas hemos asistido a infinitos programas de privatizaciones en todos los continentes. El origen de estas políticas privatizadoras guarda relación con las salidas por las que optó la burguesía tras la crisis económica de los años 70. Los capitalistas decidieron en (y desde) los años 80 que para recuperar sus beneficios (menguados por la crisis) debían conseguir nuevas áreas de negocio y mercados, para expandirse a sectores atractivamente rentables, que hasta entonces pertenecían al sector público: agua, educación, telecomunicaciones, energía, etc. En una primera oleada, grandes empresas públicas de sectores (telecomunicaciones, compañías aéreas, energéticas, etc) fueron vendidas al capital con consecuencias nefastas para los trabajadores y ciudadanos.
El desmantelamiento del sector publico afectó a bienes tan básicos como la vivienda (en España no, porque nunca hemos tenido un parque publico de viviendas), pudiendo señalar el ejemplo de Gran Bretaña, con resultados desastrosos para las familias trabajadoras. También y mas recientemente se han dirigido sin escrúpulos a la sanidad para hacer negocio. De esta forma han creado nuevos mercados al sector privado que brindan grandes beneficios. El geógrafo británico, David Harvey ha estudiado profundamente este fenómeno, analizando exhaustivamente como el capitalismo lleva años intentando obtener ganancias a costa de depredar los servicios públicos.
Otra de las principales prioridades del neoliberalismo se basa en destruir los derechos laborales y sociales conquistados por el movimiento obrero, atacando constantemente al mundo del trabajo, y provocando un aumento de la tasa de explotación a los trabajadores. Para lograr este objetivo no han dudado en quebrar el poder de los sindicatos y de la clase trabajadora organizada, impulsando la precariedad laboral como dogma incuestionable. Para los neoliberales cualquier cambio en el derecho laboral debe ir orientado a regular las condiciones de explotación a los trabajadores en las condiciones más ventajosas posibles para el capital. De esta forma han conseguido que los gobiernos aprueben una tras otra, reformas laborales basadas en: abaratamiento del despido, temporalidad como norma, reducción del poder sindical en la negociación colectiva, eliminar la estabilidad laboral, etc. Por supuesto, también defienden prolongar la vida laboral y atacar las pensiones publicas para que nos exploten mas y mejor durante mas años, siendo a su vez férreos defensores de los planes de pensiones privados. Además, apuestan por reducir o eliminar las prestaciones por desempleo, porque según ellos los subsidios a los desempleados constituyen la misma causa del desempleo. En definitiva sus propuestas se pueden resumir en el lema: “Todo el poder para el capital”.
Otra característica fundamental del neoliberalismo lo encontramos en el aumentó del poder del capital financiero frente a otras actividades productivas tradicionales. El neoliberalismo defiende unos mercados financieros complejos, opacos, sin restricciones gubernamentales y ajenas a cualquier tipo de control. Este modelo ha conllevado un aumento monumental de las actividades especulativas y el control total de las finanzas y los bancos sobre el conjunto de la economía. De hecho en las últimas décadas hemos visto como aumentaban espectacularmente los beneficios empresariales obtenidos por actividades financieras. Esta política de huida de la actividad productiva e industrial y de refugio especulativo en las finanzas, constituyen otras de las salidas por las que el gran capital apostó para salir de la crisis de los 70, y también es una de las causas de la última crisis. Sus efectos han sido nefastos y variados, con aumentos descomunales en las deudas públicas (primero en el Tercer Mundo, y luego en países occidentales) hasta la creación de burbujas especulativas catastróficas (como la del ladrillo y las hipotecas basura).
El neoliberalismo también ha defendido que los gobiernos deben aprobar rebajas fiscales a los ricos, pese a que de esta forma las arcas públicas se resienten considerablemente. A su vez, apuestan permanentemente por la reducción del gasto público y los sistemas de protección social, bajo el dogma de la lucha “contra el déficit”. Desde las instituciones de la UE se ha llegado incluso a elaborar normativas para institucionalizar una política neoliberal y de derechas de este tipo. Es significativo el hecho de que consideran al euro como a una religión, y que han llegado a multar a estados que no cumplían pactos de “estabilidad” neoliberales. En los últimos años, han ido más lejos presionando para plasmar estas políticas en las constituciones nacionales de algunos Estados, para que la prioridad del pago de la deuda prevalezca sobre todo lo demás. Recordamos que en este sentido, PP y PSOE modificaron una mañana la misma, constitución (sin referéndum, sin consulta y debate previo si quiera en sus grupos parlamentarios) que durante décadas definían como intocable. El BCE, (Vicenc Navarro lo llama acertadamente el Vaticano del neoliberalismo) ha jugado un papel muy activo en crear todo este tipo de entramado jurídico y constitucional a favor del gran capital. De hecho, han llegado a conseguir que los mismos bancos responsables de la crisis pudieran financiarse cómodamente a través del BCE, mientras que los estados han tenido que financiarse en los mercados de deuda con intereses insoportables para las arcas públicas. Por tanto, es indiscutible que el neoliberalismo defiende unos intereses muy concretos: los de la patronal, sobre todo los de la patronal bancaria.
VALORES PROMOVIDOS POR LOS NEOLIBERALES:
Los defensores del materialismo histórico pensamos que el modo de producción y organización social determinan que tipos de políticas, conductas sociales y preceptos morales se impulsan desde el poder. También entendemos que las ideas, creencias, comportamientos y conductas no se heredan genéticamente, ni son innatas al ser humano. Por el contrario, defendemos que están social y culturalmente condicionadas, siendo adquiridas en un entorno social determinado. Por este motivo, a los anticapitalistas no nos extraña que el neoliberalismo además de defender un programa económico, patrocine y difunda una serie de valores, conductas, relaciones y patrones sociales que están en plena sintonía con el capitalismo.
En este sentido, el capital lleva años redoblando sus esfuerzos en inculcar a la sociedad ideas y valores como: la competencia, avaricia, individualismo, pasividad, consumismo, despolitización, codicia, enriquecimiento personal, subir en el escalafón social, etc. A su vez, se repudia todo lo que huela: a asociacionismo, agrupación sindical, huelga, movimientos sociales, participación ciudadana, etc. Es decir, promueven el egoísmo frente a la solidaridad, y unas relaciones sociales poco armoniosas caracterizadas por la competencia desbocada. Estos patrones sociales ignoran la lucha de clases y defienden la idea de Margaret Thatcher de que ya no hay clases sociales, sino “individuos y familias”.
El capital ha conseguido impulsar un tipo de ideología, conducta social y modo de vida, que se caracteriza por un comportamiento en clave y rutina consumista e individualista. Se ha fomentado un tipo de ocio individualizado, mercantilizado, degradado y comercializado. Su objetivo ha consistido y consiste en educar a las personas para que seamos seres pasivos y desprovistos de reflexiones críticas hacia los problemas sociales. De esta formar quieren que se sustituya la protesta por el “esfuerzo personal”, mientras que se culpabiliza al individuo si no logra prosperar en el escalafón social. Bajo esta óptica un parado es una persona sin talento y un fracasado sin aspiraciones. Con este mensaje en el fondo quieren convertir a victimas en culpables.
Además, el adoctrinamiento burgués y neoliberal inculca no valorar o incluso despreciar a movimientos colectivos que luchan contra las injusticias sociales. En España tenemos un largo historial de campañas de descrédito contra movimientos sociales: Nunca Mais, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, etc. Por tanto, se inculca valorar únicamente los comportamientos individuales de una persona o un equipo formado por elites privilegiadas que permanentemente buscan o logran el “éxito” en mas dinero y posesiones materiales. Bajo este concepto ideológico las estrellas del futbol, resultan personajes más conocidos y valorados, que por ejemplo alguien como Hervé Falciani, cuya vida corre peligro por haber tenido el valor de poner en evidencia a miles de grandes fortunas que estafaban a las haciendas públicas. Reiteramos que este fenómeno se percibe a menudo en algunos deportes de elite, donde asistimos a una especie de culto a la personalidad, que se predica sobre unos deportistas multimillonarios, cuya programada popularidad es diseñada y utilizada por bancos (que desahucian a familias) y grandes empresas en anuncios publicitarios.
Por ultimo y en torno a esta pasividad inculcada, conviene detenerse en algunas peculiaridades de nuestro tiempo. Sabemos que el gran capital en algunos periodos y contextos históricos no ha dudado en movilizar a algunos grupos sociales como la pequeña burguesía. En este sentido podemos comparar las dictaduras y regimenes fascistas de los años 30 y 40, y las dictaduras ultraderechistas de los años 70 y 80 al servicio del capital neoliberal. El fascismo en el poder fomentaba la movilización de sus bases sociales reaccionarias, organizaban partidos de masas, mítines con multitudes, y mantenían a su base social en tensión y alerta permanente. En cambio el neoliberalismo (ya sea en una dictadura o en democracia burguesa) prefiere controlar a una sociedad inculcando la obediencia ciega al poder, la pasividad, y renunciando a movilizar o implicar activamente a la población. Se han centrado en la aplicación rigurosa de su programa económico en beneficio del gran capital, esforzándose para que su ideario calara en la sociedad en un clima de paz social, pasividad y sumisión. Únicamente apuestan por la movilización, en el caso de países donde un gobierno no siga al dictado un programa neoliberal. Venezuela es el ejemplo mas claro.
LA DIFUSIÓN DEL IDEARIO NEOLIBERAL:
El capital siempre ha pretendido dominarnos mas y mejor, buscando la forma de mantenernos explotados y pasivos de la forma mas sutil y efectiva posible. Marx explicó que las relaciones de producción formaban una estructura económica y social que utilizaba una superestructura política y jurídica encargada de mantener la dominación capitalista. Hoy vemos en las sociedades contemporáneas como los encargados de intentar mantener esta dominación han perfeccionado su trabajo, utilizando de una forma muy eficaz los medios de comunicación de masas. El capital es consciente de la importancia de la opinión pública en la actualidad, y por tanto no escatiman esfuerzos y personal a sueldo para manipularla e intoxicarla continuamente a través de la prensa, radio, televisión, etc. Esta situación no nos debe extrañar, dado que la burguesía siempre ha intentado perfeccionar formulas y entramados que sirvan para justificar su dominio sobre los demás. Gramsci ya explicaba que una clase social no siempre necesitaba de la fuerza para mantenerse en el poder y resaltaba el concepto de hegemonía ideológica como instrumento de dominación político y cultural.
Tampoco olvidemos que se han multiplicado las fundaciones patrocinadas por grandes empresas y partidos políticos de derechas (en algunos casos subvencionadas con dinero público) que se dedican a difundir el neoliberalismo, donde el rigor científico brilla por su ausencia. Los padres ideológicos de estas fundaciones los encontramos en la escuela de Chicago o los economistas Friedman y Hayek. Con ayuda de estas fundaciones varias generaciones de políticos, periodistas, jueces, etc., han sido alimentados y educados escrupulosamente en esta ideología.
Volvemos a insistir que con los medios de comunicación de masas, el capital dispone de un espacio muy valioso para conseguir sus propósitos, difundir su ideología, e incluso intentar colonizar el pensamiento y mentalidad de una sociedad. El mundo de las finanzas y las altas esferas empresariales ha copado directamente la prensa, radio, televisión, etc. Para los defensores del capitalismo suena a tópico, pero basta mirar detenidamente quienes son los propietarios de los medios de comunicación, y veremos como los bancos suelen ser los principales accionistas. De esta forma se construye una hegemonía neoliberal que a través de este entramado de poder mediático pretenden entre otras cosas que el mayor número de personas acepte las políticas de los gobiernos sin cuestionarlas, o con una actitud de resignación generalizada.
Además, en los últimos años las escuelas y técnicas para formar a “especialistas de la comunicación” han adquirido una gran importancia. Estos centros y fundaciones son financiados con los beneficios del gran capital, y son utilizados para formar sicarios de la manipulación informativa, que posteriormente son los encargados de protagonizar un bombardeo ideológico constante en los medios, que persigue intoxicar al espectador y estimular a su vez la ignorancia. De esta forma se ha creado un ejército de “periodistas” cuya misión consiste en defender un ideario ultraconservador en prácticamente todas las tertulias de radio y televisión. Todos ellos son instruidos en técnicas de expresión oral, y utilizan casi siempre el mismo tipo de semántica y retórica repetitiva, con la que defienden y justifican sin pestañear cualquier atropello o injusticia social. Se esfuerzan en ocultar que un gobierno sirve los intereses del capital, y se ocupan de que los banqueros queden fuera de cualquier culpa. Los más cínicos y arrogantes sirven como voceros del capital para difamar, despreciar y sembrar el odio a movimientos políticos y sociales molestos para el poder.
Este entramado mediático que pretende crear esclavos ideológicos se ha constituido en una especie de inquisición ideológica que considera una herejía no solo a Marx, sino a cualquier planteamiento mínimamente socialdemócrata. Ahora bien, si uno se hace mayor y renuncia a su pasado izquierdista, se suelen perdonar tus pecados y se valora como síntoma de “madurez”. De este modo, la hegemonía neoliberal ha conseguido durante mucho tiempo acallar y silenciar a muchas personas que ponen en duda sus políticas, lo que ha favorecido su legitimación.
De esta forma muchas personas han llegado a interiorizar la cultura neoliberal, incluso desde niño, sin ni siquiera conocer nunca el significado e incluso la existencia del termino neoliberal. Las clases dominantes siempre han pretendido inculcar unos valores y una forma determinada de pensamiento en forma de “sentido común universal” que considere como “natural”, “apolítico” o razonable las ideas y creencias reaccionarias de la clase dominante. Es importante detenerse brevemente en este asunto porque pese a que el ideario neoliberal es indiscutiblemente de derechas, los neoliberales suelen negar la evidencia y nos aseguran que el enfrentamiento ideológico entre derecha e izquierda esta “pasado de moda”, y que ellos se limitan a defender políticas aplicando únicamente el “sentido común”. Bajo este disfraz de camuflaje ideológico intentan despolitizar las propias decisiones políticas sobre economía, ocio, educación, sanidad, etc. Incluso son presentadas como neutras, o “modernas”, ignorando cualquier alternativa mínimamente progresista. Así, pretenden aplicar recetas económicas de recortes sociales y laborales bajo razones supuestamente “técnicas” y desideologizadas, que deben ser aplicadas por cualquier gobierno. De esta manera buscan despolitizar y desideologizar las acciones de un gobierno.
En el fondo se pretende inculcar que el capitalismo es la única manera de organizar el mundo, y que por tanto resulta una estupidez fuera de lugar plantear cualquier alternativa. Esta idea suele ser anunciaba al igual que un decreto ley aprobado en un consejo de ministros. En un documental sobre la globalización, recuerdo ver al Premio Novel, Adolfo Pérez Esquivel explicando como el capital trataba de imponer su política, a modo de un chiste sobre faisanes y otros animales antes de ser cocinados. Según su chiste, el cocinero (representando al gobierno de turno) preguntaba a los faisanes (representando metafóricamente al pueblo) con que salsa preferían ser cocinados. En ese momento un faisán dice al cocinero que no quiere ser asado. Inmediatamente el cocinero responde violentamente que esa observación esta completamente fuera de lugar y que únicamente pueden elegir la salsa con la que serán cocinados. Esta es una metáfora que describe de una forma excelente cómo funciona la política hoy en día.
ES NECESARIA UNA ALTERNATIVA ANTICAPITALISTA AL NEOLIBERALISMO:
La contrarrevolución neoliberal ha conseguido aumentar el poder del gran capital y la desigualdad social. Basta leer las estadísticas de la revista Forbes sobre las fortunas de las personas más ricas del planeta, y se ve como su riqueza se aumenta desde 1987 a unos niveles muy superiores al crecimiento de la economía global. Por otro lado, Boomberg ha publicado que en 2013 las 300 personas mas ricas del mundo aumentaron su riqueza en 524.000 millones de dólares, mas que los ingresos conjuntos de Dinamarca, Finlandia, Grecia y Portugal juntos. En total esas 300 personas sumaban una fortuna de 3.7 billones de dólares.
Aunque esta recuperando fuerza en Latinoamérica, no exageramos si decimos que el neoliberalismo como sistema de dominación encuentra dificultades de legitimación de sus políticas. En algunos países de Europa, crecen electoralmente partidos políticos críticos con las políticas de austeridad, aunque el ejemplo griego nos enseña que esto no es suficiente. El neoliberalismo ha perdido fuerza, pero no ha sido derrotado, por lo que aún estamos lejos de romper con las recetas de la doctrina económica dominante. En este sentido, no olvidemos que identificar y analizar correctamente una situación es muy importante, pero después hay que proponer alternativas. Tenemos la ineludible tarea de evidenciar ante los demás que estas alternativas al sistema capitalista son factibles y posibles, haciendo hincapié en el socialismo como sociedad futura. Incidiendo en este punto, algunos pensamos que la mejor manera de revertir la situación actual la encontramos defendiendo firmemente la perspectiva de transformación social anticapitalista, sin crear falsas ilusiones sobre reformas imposibles en el marco capitalista, y apostando por un cambio radical en las relaciones sociales y de producción.
Fuente
http://rebelion.org/noticia.php?id=210078
Fuente imagen
https://lh3.googleusercontent.com/Nd9epdvTWrunXrPiWx56kkGHfUFFbL8D10hAOvfWJd-MKDAv6ouKu-afix2GLnGkGwLVbDw=s92

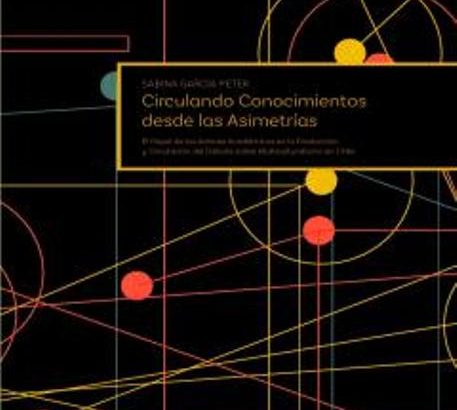




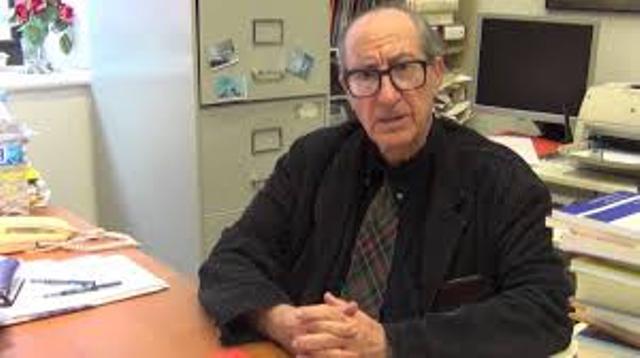





 Users Today : 130
Users Today : 130 Total Users : 35433498
Total Users : 35433498 Views Today : 162
Views Today : 162 Total views : 3372273
Total views : 3372273