Diario de la Educacion
Yván Pozuelo es un profesor de Francés en centros de secundaria. Lleva décadas trabajando como funcionario. También es licenciado por la Sorbona de París y doctor por la de Oviedo. Hace algo más de dos años publicó un libro, Negreros o docentes. La revolución del 10, en el que hace una ácida crítica a buena parte del sistema educativo, empezando por el método de evaluación. Desde hace mucho tiempo pone un 10 a la práctica totalidad de sus alumnos para lo cual se basa en que si llegan a las enseñanza básicas que exige la ley, lo merecen. La Consejería de Educación del Principado de Asturias, a través de su servicio de inspección no parece estar de acuerdo con este criterio y decidió abrirle un expediente por esta cuestión tras la aparición de una entrevista en la que Pozuelo explicaba su proceder. Esto a pesar de que tanto la dirección de su centro durante los últimos 14 años, así como la propia inspección asturiana nunca pusieron problema alguno ni a sus programaciones ni a sus evaluaciones, que fueron siempre firmadas. Nunca ha recibido queja alguna, o notificación por parte de la administración hasta que se le abrió el expediente. En el corazón de la polémica una pregunta que repite: «¿Si el alumno ha alcanzado las enseñanzas mínimas (que marca la ley), tiene un 5 o un 10? Nadie me ha respondido a esto».
¿Puedes resumir el por qué educación te ha abierto un expediente y finalmente te ha sancionado con 8 meses sin empleo ni sueldo?
Me abrieron un expediente por una entrevista donde se anunciaba la publicación de un libro: Negreros o docentes. La revolución del 10 donde critico la evaluación. Es lo que les molestó. La pregunta que me hago es si esa prensa la leyeron durante el horario de trabajo o fuera de él.
Tienes buen humor a pesar de la que te ha caído. Con todo el proceso, que ha sido muy largo.
Mis amigos, mis propios abogados me dicen que la situación es como para estar de baja y con depresión. Ese el es objetivo de este tipo de expedientes. En estos casos pocos son los que no caen de baja y en depresión. Fueron 22 meses, casi dos cursos enteros en los que he tenido que soportar esas vigilancias y esa represión. Cada cierto tiempo aparecía una cosa nueva y pensaban que habían encontrado la prueba irrefutable de que soy un incompetente y que lo hacía a drede. Duró mucho y lo que falta todavía.
A partir de la prensa, verificaron las notas que yo había puesto. Notas que habían sido firmadas por el servicio de inspección, todas, durante todas las evaluaciones, siempre, una tras otra. Junto con el equipo directivo. Pero se dieron cuenta cuando di una entrevista de cuatro líneas en la prensa local. Es lo que ha molestado mucho. Podría haber seguido igual hasta la jubilación si no hubiera hecho una entrevista en prensa. Yo vengo de Francia, me crié en París, y allí la libertad de expresión es algo que no se puede tocar. Y aquí lo han hecho. En todas las resoluciones se habla de mi aparición en prensa.
Este dato, este haber publicado una entrevista, ¿lo utilizan como algo que no deberías haber hecho? ¿algo que no está permitido hacer como funcionario?
Ellos consideran que hice público lo que ellos consideran una mala praxis. Si hubiese sido buena la praxis, sí, pero si es mala, no. Tiene más que ver con el bien y el mal que con la ley. Es un poco el encontronazo que me encontré. Si hubieran venido a dialogar, pero vinieron con la sentencia puesta. Lo primero que me hicieron leer fue una amenaza de inhabilitación. Y sin denuncia de nadie, jamás: de ningún alumno, de ninguna familia, de nadie. Esta gente que nunca se mueve si denuncias o te quejas. Todavía no han querido decirme quién me denunció. Tengo un expediente sin denuncia ni denunciantes. Me parece increíble.
¿Tú deberías poder saber quién te ha denunciado?
Claro, yo debería saberlo, pero no lo hay. Cada dos o tres meses, como van acumulando escritos y pruebas, con un expediente que ha llegado a las 2.500 páginas, sigo preguntando, cuando hago alguna alegación, quién me ha denunciado. Siguen sin decirme, después de 22 meses, quién lo ha hecho.
Un expediente sin denuncia es algo insólito en España. Es raro. De hecho hay casos de denuncias que no acaban en expediente. Muchas quejas y denuncias de alumnos, de familias, de forma repetitiva no llegan a expediente. Y aquí, sin denuncia, hay expediente contundente.
Hay varias cosas que me llaman la atención. Una es el hecho de que estuvieras 14 años de trabajo en el mismo centro y no haya habido ninguna queja en ningún documento.
Ni una. Es inexplicable. Ellos lo tendrían que explicar. Cómo yo, siendo el secretario de CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica) durante los últimos años, que recojo las actas, que escucho a todos, y nadie nunca nada. El único claustro en el que no estuve es cuando una persona intervino, nada más. El servicio de inspección tuvo ese acta antes de que se aprobase. Me parece… no sé. Para tener razón, emplearon procedimientos, por lo menos, raros. La persona que intervino lo hizo en ruegos y preguntas, y en el acta hicieron votar que lo habían hecho en un punto que ponía de análisis de resultados de la primera evaluación. Llegar a ese nivel de truco…
Yo nunca dije que no ponía dieces, al contrario. Pongo dieces. Nunca dije que ponía solo dieces en calificación final, que ni leen ni escuchan. Aunque sea mi objetivo que todos tengan dieces en la calificación final. De hecho viene en la metodología.
En las miles de páginas en las que explican cosas no contestan a ninguna de mis preguntas, ni me dicen en qué parte de la ley dice que lo que hago está mal. Son cosas muy generales. Que yo pensaba que me iban a demostrar o dar lecciones sobre inteligencia emocional, sobre neurociencia, y que yo estaba fuera de la ley, incluso. Pero no, es simplemente que yo tengo una mala praxis, que los alumnos no saben nada, que yo tampoco sé mucho y nada más. Ahora bien, el resto de mis colegas, todos esos saben mucho, a la perfección. Imagínate el nivel. Me hicieron 5 horas de interrogatorios los inspectores.
¿Pasaste cinco horas de interrogatorio?
Sí, yo solo. Que no son pocas horas para esto. Y les contesté a todo. Ellos a ninguna de mis preguntas. Preguntas fáciles: cuando un alumno tiene las enseñanzas básicas adquiridas o me ha demostrado que es capaz de hacer, ¿qué nota tiene, un 5 o un 10? ¿o un 7 o un 8? Dicen, gradual. Vale ¿cómo? En esto nunca hay respuesta. No son capaces de contestar a nada que sea una práctica de aula, o evaluativa. Y menos en una evaluación en una ley como la LOE, la Lomce o ahora la Lomloe, que se basa en educación inclusiva, en competencias. Todo esto es mentira, un timo más para quienes lo hemos creído. Me dicen que no lo intente, lo diga ni lo comente. La teoría la propagaron ellos, no yo. Escribo libros no para vender, sino para dejar huella de lo que yo pienso porque soy historiador y estoy acostumbrado a eso. Pensé que el libro lo iban a leer dentro de 150 años (risas)…
No sé si quienes han comenzado el expediente han leído la entrevista. Yo la leí, no me pareció ninguna cosa extrema. En el libro sí haces algunos comentarios duros. Me sorprede que haya sido la entrevista y no el libro la causante de todo esto.
Ellos, del libro, prácticamente no hablan porque saben que se meten en un jaleo con la libertad de expresión. Yo escribo, pienso y publico, entre comillas, lo que me da la gana. Puede gustar o no, que se acople a la realidad de un aula exactamente también puede ser un problema. Pero vamos, les invité a leer el libro, en el que nombro expresamente al servicio de inspección y todavía no tenía yo el expediente y creo que he acertado con cómo funciona.
Para resumir un poco, parece que el problema está en que pongas dieces a todo el alumnado independientemente de su rendimiento académico. ¿Cómo de real es esto?
Es totalmente mentira. Que los demás vean en los alumnos diferencias de expedientes o de esfuerzo, sacrificio o saber en sus asignaturas, no me meto ahí.
Yo lo único que hago es atender a la educación inclusiva, atención a la diversidad y a las competencias y saber es ser capaz de. Lo baso, no en la memorización, sino en hacer vídeos, redacciones, mejorar y progresar. Si progresas, partiendo de tu nivel, sigues avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que ocurre es que en la ley se habla de enseñanzas básicas ¿Cuál es el tope de la enseñanza básica, el 10 o el 5? No me han contestado. El tope es la enseñanza básica yo no lo puse. Que cambien inmediatamente ese título. Pero no lo van a hacer. Si me dicen que puedo poner de 0 a 10 o de 1 a 10, lo máximo de la enseñanza básica es el 10. Si tienen lo básico, los mínimos, obtienen la máxima calificación. No es tan complicado. Hasta que me demuestren lo contrario, que la enseñanza básica es un 5. Solo tenían que decirme esto, pero no lo han dicho ni lo van a decir, porque, claro, dice la ley que es entre el 5 y el 10. Entonces estoy en la ley.
Y otra cosa. Llevo muchos años haciendo esta práctica y es un revulsivo total. El 10 no es en la evaluación final, es 10 en un ejercicio si lo tienes todo bien. Si no lo tienes todo bien, no pongo nota: sigue hasta que consigas el 10. es otro método. Mis alumnos usan el diccionario de Francés-Español. Los profesores, para poner la pregunta de sus exámenes, que son especialistas en la materia, miran no sé cuántos libros. Ellos, pagados como especialistas miran los libros, pero los alumnos no pueden mirarlos, ¿no? Tienen que sabérselo de memoria. Yo, de memoria no quiero que lo sepan, yo quiero que sepan usar el diccionario y otros instrumentos con los que puedan expresarse, escribir o comunicarse. Cambia todo el sistema de enseñanza y evaluación. Parece que la innovación educativa es solo para el aula, hacer cosas didácticas… pero cuando se llega a la evaluación es lo de siempre. A ti un 7 y a ti un 2. He asistido a tantas juntas de evaluación en las que un 2,258 pasa a un 5 en treinta segundos… que esa gente me dé a mí lecciones me parece un poco atrevido.
Lo único que reconocen los inspectores, el primero, es que yo era, de todo el profesorado de Asturias quizás, el que mayor formación sobre evaluación ha tenido. Está escrito. No lo digo yo. Y ¿entonces? ¿A qué venís?
¿A qué te refieres?
Se refiere a que soy evaluador de proyectos Erasmus+, soy controlador de evaluadores de Erasmus+, evalúo las evaluaciones. Son muchos años haciéndolo. A parte de cursos del CPR, cursos online sobre evaluación. Es curioso, ¿no? A parte de haber sido evaluado cuando presenté proyectos Erasmus+. Aunque por la UE, no por el servicio de inspección. Y sin pedir sellos de calidad.
En estos últimos años lo único que he visto ha sido cómo sube el nivel de estrés y angustia del alumnado. Yo, lo siento, pero no voy a participar en ello
¿Qué significa para ti calificar con el 10?
Para mí es un punto de inflexión en mi hacer como docente. Estoy en el aula y todos los alumnos tienen que mejorar. Y los hay muy bloqueados. Yo les doy confianza, y honestidad.
El otro día me preguntaba un compañero del nuevo centro: «¿Cómo haces para que no copien?». Bueno, es que mis alumnos no tienen necesidad de copiar, solo tienen necesidad de ser autónomos y de progresar: «Esto no lo sé y lo tengo que saber. Tengo que progresar». Y hay que tener en cuenta que el saber, el conocimiento, no es eterno, se olvida, sobre todo en edades de 12 a 18 años en las que tienen otras preocupaciones.
Tienen un problema con el 10, y es normal porque tuvieron una época de búsqueda de excelencia que parecía que era la pepita de oro y no. El 10 es el máximo de las enseñanzas básicas, no de las enseñanzas máximas. Lo dice la ley. Si me dicen que en la ley no pone enseñanzas básicas, yo rectifico en este mismo momento. Y si me dicen que en la ley no pone que todos los alumnos tienen talento, yo rectifico. Pero si la ley me dice eso, tendré que, primero, creerlo y, segundo, si es así, ¿cómo suspenden? ¿cómo se puede suspender el talento? (risas).
Ahora está de moda hablar de edumitos. Yo creo que hay que reordenar un poco las letras: es timos, no mitos. Hablamos de edutimos. Nos han timado. Hablan de educación inclusiva: es mentira. Atención a la diversidad: mentira. Competencias clave: mentira. Es más, ¿Cómo es posible que me digan desde el servicio de inspección educativa nada sobre competencias si la exministra de Educación, (Isabel) Celaá a mediados de junio de 2021 monta un foro en el que lo dice, en la primera intervención? Que dejen tranquilos a quienes hemos intentado e intentamos trabajar por competencias, no frustrar a los alumnos constantemente con exámenes y ejercicios que no dan ningún valor al aprendizaje real del alumnado. En estos últimos años lo único que he visto ha sido cómo sube el nivel de estrés y angustia del alumnado. Yo, lo siento, pero no voy a participar en ello.
Pensaba en este tema de los exámenes… En definitiva, las leyes hablan de evaluación continua y, que yo recuerde, no es obligatorio que un docente someta a sus alumnos a exámenes.
Efectivamente, no, no hay nada de eso. Ni para adquirir contenidos, ni competencias. Esto de las competencias es un escaparate, para la prensa, para los periodistas. Para ellos lo importante es el contenido. Es más, el primer inspector y el segundo (del expediente), y son los más experiementados del servicio de inspección de Asturias, escribieron que hay que seguir escrupulosamente el currículo. Punto. Vale, perfecto, pero eso me lo tienes que decir en la ley, no solo a mí en mi expediente. Eso se lo dices a todo el profesorado. Pero no pueden decirlo públicamente, porque estarían diciendo lo contrario de la ley. Es más, en la propuesta de sanción me dicen que es igual de sancionable y expedientable el sobresaliente general como el aprobado general… ¡Pero si es el discurso contrario de todas las circulares, de todas las resoluciones, de todos mensajes de las ministras en estos últimos 3 o 4 últimos años!
Si a mí me parece perfecto, pero ponlo en la ley, en un decreto. Quítame enseñanzas básicas, competencias, educación inclusiva, atención a la diversidad, todo eso me lo quitas y que sea escrupulosamente el currículo. Y se acabó. Y exámenes, pruebas objetivas, para todos los alumnos el mismo. ¿Todavía están a ese nivel sobre pensamiento educativo? ¿pero qué pasa con los estudios sobre neurociencia, todo eso, se lo saltaron a la torera? Me parece increíble.
¿Cómo van a tener todos dieces? ¿y todos cincos? ¿Y cómo van las mujeres a estudiar? ¿y los negros a saber? Ahora, el último paso es este, cómo van a tener todos 10. Y no es una cuestión de tener todos 10, es una cuestión de que el alumno está progresando, está adquiriendo competencias y me lo está demostrando. Y cada uno a su ritmo en una misma aula. No porque tengas a Messi o a Ronaldo en tu clase los demás no van a poder tener un 10. En base a los mínimos exigibles a la enseñanza básicas, todos tienen un 10. Además, trabajas por proyectos, y en grupo, porque somos una colectividad, somos una sociedad. Hay una parte individual, pero también hay una parte importante que es colectiva y entre ambas nos movemos constantemente los profes.
La evaluación continua, formativa e integradora es imposible que acabe en un suspenso. Si lo hace es que ha fallado la enseñanza en sí, no el alumno
Tengo una duda. En las evaluaciones finales de todo tu alumnado ¿aparece un 10 en sus boletines de notas?
Casi. Pero no en todos. Por desgracia no he llegado todavía. Pero sí, faltarán 3, 4, 5, 7… En el primer cargo, que es el más importante, dicen que yo había puesto dieces a todos mis alumnos. Y es mentira. El que no hace nada, o no viene, no lo tiene. Tienen dificultad de entender que se puede evaluar constantemente. Todos los días, cada vez que hablo con alguien, cada vez que entro en el aula, estoy evaluando. Es complicado tener casillas para todos los segundos de esas horas cuando tienes 140 alumnos. Eso no lo tengo, pero para eso soy el profe. Para eso pasé una oposición, para eso soy licenciado y, además, en este caso, doctor. Para que el Estado me confíe unos alumnos y confíe en que lo que yo diga es la realidad. Y en eso estamos. Ellos nunca han dicho que no diera clase.
Simplemente es evaluación continua y ellos, precisamente, me acusan de que me niego a hacer evaluación formativa cuando es exactamente lo que hago o lo que creo que estoy haciendo. La evaluación continua, formativa e integradora es imposible que acabe en un suspenso. Si lo hace es que ha fallado la enseñanza en sí, no el alumno. Imposible.
Cuando dices lo de no hacer evaluación formativa, imagino que la inspección entiende por evaluación formativa hacer exámenes…
No sé lo que entienden. Intentaron en algún momento una explicación pero la verdad es que era incomprensible.
En mi clase todos son conscientes de sus errores, es lo que hago en mis sesiones constantemente, corregir. Es lo que hay que hacer, corregir y corregir. Pero la corrección no significa penalización. ¿Dónde hicieron esa asociación? ¿En qué momento de la historia se han quedado? ¿Qué cortocircuito es que asocia corrección con penalización? Es una cosa que me llama bastante la atención, y más con gente que lleva 40 años sin dar clase y tuvieron años para investigar, escribir, para ver muchas estrategias y alternativas educativas. Y si el error no es penalización, ¿por qué hay suspensos? Porque se penaliza. ¿o el suspenso no penaliza?
Una vez que hablas conmigo, se ve que 8 meses de sanción es contundente, aunque sé que el objetivo era mayor. Ha habido una lucha, mucha gente que me apoyó, muchos profes, mis abogados. Hay gente con agresiones, con acoso sexual, con cosas muy graves que no han tenido 8 meses de sanción. ¿Qué pasa? Todo por no estar de acuerdo con poner un 5… Todos pueden tener 5 pero no un 10 (risas), esto no se sostienen.
¿Y los profes que se niegan a poner 10? ¿No pasa nada? No quiero que les pase nada, obviamente, vaya por delante. Simplemente es una percepción diferente de nuestra profesión. ¿por qué no se puede poner un 10? En la propia ley dice que un 9 y un 10 son lo mismo, un sobresaliente. ¿Entonces, qué diferencia hay entre el 9 y el 10? Si me hubieran contestado a todas estas cosas a lo mejor me hubieran convencido de que sí, he metido la pata, me he confundido, lo he leído mal. Pero me he leído otra vez estas leyes y la verdad es que no he visto dónde o en qué se pueden apoyar para decir que 8 meses. Ellos dicen que no tengo ni procedimientos ni instrumentos de evaluación. Mis vídeos los son, que no lo entiendan me parece perfecto. Ahora bien, de ahí a 8 meses de sanción sin ninguna advertencia anterior… ¿Sin denuncia, sin venir a hablar, entrando en clase como si fuese un delincuente y viendo cómo la clase estaba preparada?
¿En estos meses ha estado yendo inspección a ver cómo dabas tu clase?
Una vez, el primer día, nada más. El primer día de la información reservada.
La información reservada fue el primero de los pasos antes del expediente, si no recuerdo mal. Es el procedimiento que casi más tiempo ha llevado…
Ha llevado 10 meses, creo. El expediente otros 12. Más dos meses que hicieron antes de investigación durante la pandemia. Cuando los profesores estábamos buscando soluciones, ellos emplearon recursos para esto. Es realmente inquisitorial, lo que se llamaba antes una causa general. Eres malo por malo, independientemente de lo que hagas. Es llamativo.
Me resulta llamativo que hayan entrado en tus clases. Más llamativo que solo lo hayan hecho en una ocasión en dos años para comprobar qué hacías en ellas. Es difícil evaluar el trabajo de alguien si no se ve…
Es que son especialistas, expertos. Como los médicos, te mira el ojo y te dice: “Tienes gripe”. ¿Que era coronavirus y se confundieron? No pasa absolutamente nada. Pasa lo mismo. Como tienen tanta experiencia acumulada, con tan solo oler al profesor, ya es suficiente.
Hubo una segunda vez que entraron para poner un examen a mis alumnos. En noviembre. Tras cinco meses de pandemia, con semipresencialidad. Entraron a examinar a mis alumnos, con un examen que no se pone ni en segundo de universidad. Eran traducciones inversas directas y un texto complejo y en menos de 45 minutos. Es un proceso brutal, un acoso y derribo.
Yo sigo de pie. Y eso no es nada cuando comenzaron con las declaraciones y buscaron a gente contra mí. No encontraron a ningún alumno ni a ninguna familia. Encontraron unos profesores. Fue cuando comprendí que detrás de todo esto hay gente escondida y cobarde. Cada uno con su vida. Las declaraciones fueron dantescas. Fue penoso. Muchos días, muchas tardes después de clase. Lo habían preparado. Sacaron un vídeo de una charla TedEX, como son esas charlas, provocativas. Los primeros 50 segundos era la última prueba con la que cargar las tintas contra mí. Y encontraron profesores que dijeron que estaban en mi contra y a favor de la profesora que intervino en el claustro cuando yo no estaba. Dijeron que hacía clientelismo con estos dieces cuando soy profesor titular y el Francés es un idioma prioritario. No necesito poner 10 para tener alumnos. Es más, demostré con números que tengo menos alumnos porque hay otras alternativas y perdí alumnos. Los dieces no han aumentado la matrícula en la asignatura,.
¿Cómo has llevado estos meses?
Han sido 22 meses de locura que me han ocupado mucho tiempo. Yo soy fuerte, pero no por eso, creo que tendrán que indemnizarme. A un funcionario del Estado, con la preparación que tengo, hacerle esto. No se puede permitir que una Administración pueda pisotear a un profesional de esta manera. Los que sufren son mi madre, mis mujer, miu suegra, mi hijo… son los que realmente sufren.
Si fuese tan malo, ¿cómo es posible que me dejaran poner esos dieces que tanto les molestan, durante cinco evaluaciones más? Entre lo que me dieron a leer durante el primer día de interrogatorio que fue en febrero de 2020 a la última resolución, no ha habido ningún cambio. Haya dicho yo algo o cualquier otra persona, ellos tenían ya la decisión tomada. Entonces, ¿por qué todo este tiempo? Es la saña, el acoso, el dañar.
Esto lo pudieron hacer solo porque es el PSOE. A PP y a Vox no se lo hubieran dejado hacer. Es inadmisible lo que están haciendo. Esto no se aguanta. Meter raperos en la cárcel… esto solo lo puede hacer un gobierno que va por la vida con la justicia en la mano.
Y la ausencia de los sindicatos. Nadie se atrevió a decir nada. El de CCOO, que yo estaba en Comisiones, dijo una línea para decir que es injusto. No llegué a consultar un abogado con ellos porque pensaban que esro era una nimiedad y no iría a ningún lado. Abandonado por el movimiento obrero, por las organizaciones obreras. Me parece lamentable. Dice mucho del nivel que hay en España.
La historia suena un poco a ejemplificación de lo que puede pasar si hablas con la prensa…
Todos los amigos y colegas hemos pensado mucho en esto. Han cruzado unas líneas realmente muy rojas. Si dices que llegaba tarde o no hacía tal cosa, o no ponía las faltas… no hay nada de todo eso. Yo no soy nadie importante, soy muy imprescindible. Entonces ¿qué pasa aquí? Más allá de la venganza personal, que la hay, no sé por qué, sigo sin entenderlo… Parece algo que vemos mucho en historia: hay chispas, en momentos. La chispa no es un fuego, es un momento puntual. Y en España estamos en un momento de mucho debate sobre educación. Un debate que se mueve entre el esfuerzo, el sacrificio y la exigencia como si quienes no hacemos exámenes no fuéramos exigentes. Me hace mucha gracias. Hay un debate sin resolver, unas leyes contradictorias para todos. Creo que ahí focalicé todo esto.
Y viendo con perspectiva. Lo más curioso es que algunos de estos inspectores escribieron cosas que yo realmente escribí en el libro: las competencias, no penalizar, decir que los errores no son restar; yo no resto por falta de ortografía, yo las corrijo, bueno las corregíamos juntos, con los alumnos.
Es increíble. En las instrucciones de la EvAU del año pasado ponía dos veces que todos los alumnos podían conseguir el 10. ¿Pero qué locura es esta? ¿Que la misma Consejería me dice a mí que no y pone por escrito para la EvAU, por primera vez que yo haya visto, que se puede conseguir el 10? Si la Consejería me pagó a través de los CPR para hablar de mi libro…
¿En serio?
Sí. Hay tres CPR en Asturias y dos me llamaron para hablar del libro. Hicimos una tertulia.
Parece de Berlanga…
Berlanga y Buñuel, dimiten. Esto es de lo que me estoy acordando… Imagínate que son 22 meses así.
Casi parece una huída hacia adelante por parte de quien tomara la decisión de abrirte expediente…
El primer interrogatorio fue de comisaría. Me preguntaron: “¿Usted se retracta?”. Pensaban que iba a decir que sí porque llevan 40 años acostumbrados a amedrentar a algún profesor. Y le dicen: “Le vamos a retirar el dinero, le vamos a retirar el sueldo, le vamos incluso a inhabilitar si usted sigue así. ¿Usted sigue así?”. Y todos contestan que no, yo contesté que sí, que no me retractaba. A partir de ahí… “¿Ahora qué hacemos? Pues seguimos”. Y están buscando trucos y trucos hasta hoy en día.
La consejera y el director general que me abrieron el expediente han sido destituidos por el Gobierno. Han puesto a una nueva que habla de diálogo, que si trabajo por proyectos, etc. Ella firma la sanción. Porque ellos van hasta el final. Les tiene sin cuidado. Y voy más allá ¿quién controla al servicio de inspección? ¿quién lo vigila? ¿son intendentes de la monarquía absoluta divina? ¿Los administradores del Rey Sol que se creían más Sol que el rey? ¿pueden hacer lo que les da la gana? En la propuesta de sanción ellos dicen y reconocen que se han pasado los plazos en varias actuaciones. Pero que esto es irrelevante. Ahora bien, los alumnos que no entreguen una lámina, eso hay que exigírselo y no pueden tener un 10. Me parece lamentable.
Tocas varias teclas. Quién vigila a inspección es una de ellas.
¿Pueden hacer lo que les da la gana? ¿convocas a una alumna sabiendo que es menor sin decirle que tiene que venir con los padres? No la dejan declarar (venía a mi favor) porque no había ido con los padres. Lamentable. Ahí le pondría un 0 a la inspección.
¿Qué necesidad tenían de meter a otros colegas a hacer el paripé? ¿a hacer como los collabo (abreviatura de colaboracionista, en francés)? Si sabes que alguien es malo, que hago mal las clases y que las notas son falsas, inmerecidas, no necesitas hacer este paripé. Yo creo que es porque es una caza de brujas desde el primer momento. Alguien leyó la prensa en su horario de trabajo y dijo: “A este nos lo cargamos”. Y ya está.
Creo que este nivel, en una sociedad como la nuestra, no puede admitirse. Esto no puede suceder. Necesitamos mecanismos para que no suceda. Y que la Administración, si ve que se ha confundido en algún momento, debería de frenar antes de que lo haga un juez.
Un alumno inteligente, con talento, con su inteligencia emocional a su manera que te dice: “Yo soy tonto”. Lo siento, es un sistema que tirar abajo
Hablando de esto, ¿qué opciones tenéis?
La de hacer varios recursos, sobre todo el de contencioso-administrativo. También recurso de reposición. La sanción está suspensa y a lo mejor me dejan poner mis notas. Mis dieces.
Ves a los alumnos que llevan varios años conmigo preguntándome a final de año, siendo buenos alumnos, qué nota han tenido en la última. Saben que tendrán el 10 si trabajan, no es solo por estar ahí. Y eso me da trabajo a mí. Es más fácil poner un examen sabiendo que dos no van a poner nada. ¿Eso significa que no sepan nada? Yo estoy ahí para decir: “Este sabe algo¿Cómo se lo voy a sacar? Haciendo una redacción, un vídeo, escuchándolo». Cómo es posible que una persona me entregue un examen en blanco y sea la única, después, que me conteste en francés o que sepa ciertas cosas de memoria. Si no quieres entender mi sistema, mis clases, no vas a entender mi sistema de evaluación. Tienes que tener un mínimo de interés en entenderme. Si no lo hay… es difícil hablar. No descarto que sigan viniento a por mí buscando otras cosas.
Si la sanción queda paralizada hasta que se resuelvan los difernetes recursos, imagino que tu método de enseñanza y de evaluación no van a cambiar a partir de ahora…
Para cambiar me tendrán que decir cómo hay que cambiarlo. Dicen que tengo que corregir cuando yo lo hago: le digo a mi alumno que se dice así o asá, se escribe así o asá. Eso me lo tienen que decir desde inspección, si no, ¿cómo voy a corregirme? ¿Por ciencia infusa? ¿O es que piensan que yo sé hacer las cosas y que lo hago mal a drede? Me parece demencial. Corregir, perfecto. Un par de folios en los que me digan cómo tengo que dar las clases: hay estos sistemas de evaluación, estos instrumentos y estos procedimientos… Perfecto, gracias, y lo hago.
Yo veo que lo que hago da resultados. Que los alumnos están conectados en las clases, están confiados, tranquilos, sin estrés, preguntan, corregimos, trabajamos… y nada más.
Entiendo que el primer día de clase les avisas de que si cumplen con los mínimos tendrán un 10…
No…
¿Cómo es tu primer día?
Yo empiezo hablando en francés, presentándome. Ellos también y ahí empezamos todos. Primero, la clase. Depsués, uno o dos días después, se les dice cuál es la programación, los criterios de evaluación, la manera de trabajar y los criterios de calificación. Pero yo no le digo a nadie lo de los dieces. En la primera evaluación, cuando los obtienen es cuando explico por qué cada uno tiene uno. Porque lo tienen por diferentes razones; al igual que hay cincos diferentes, hay dieces diferentes. Somos todos diferentemente iguales. Por eso cada uno tiene un 10 por algo; y lo que no supo, tendrá la próxima oportunidad en el siguiente trimestre y si no, en el siguiente, o en el curso próximo o dentro de dos años. Y si no, en tres. Pero siempre con la confianza de que están progresando. Es lo mejor. Estoy cansado de ver a alumnos que están bloqueados. Cuando puse un 10 al margen en una libreta, por un ejercicio bien hecho, vi una reacción que no había visto antes. Ahí comencé y vi que era diferente e increíble. Cómo la gente que entra en 1º de la ESO te dice: “Yván, soy tonto, soy tonta». Un alumno inteligente, con talento, con su inteligencia emocional a su manera que te dice: “Yo soy tonto”. Lo siento, es un sistema que tirar abajo. No en cuanto a la ley, es que no hemos cumplido con ella.
Contenidos frente a competencias. Cuando hago escritos, pongo la competencia a la que va asociada. En la EvAU todavía no lo vi (risas). Tenemos desde infantil hasta bachillerato desarrollada la adquisición de competencias y llega la EvAU y contenidos. Y nosotros somos preparadores de EvAU desde el primer año de infantil. Es increíble que hagamos cosas que no están en la ley como si fuese la ley y que no la apliquemos.
No soportan que diga esto y les irrita y ha llegado a este nivel de locura y represión. Esto no es una investigación, es represión pura y dura.
Estoy convencido de que ofrezco mucho más con este sistema didáctico y de evaluación a mis alumnos, a todos, a los buenos y a los no tan buenos. Como lo veo día a día, no sé por qué renunciar a ello.
The post Yván Pozuelo: «Parece que la innovación educativa es solo para el aula, pero cuando se llega a la evaluación es lo de siempre» appeared first on El Diario de la Educación.



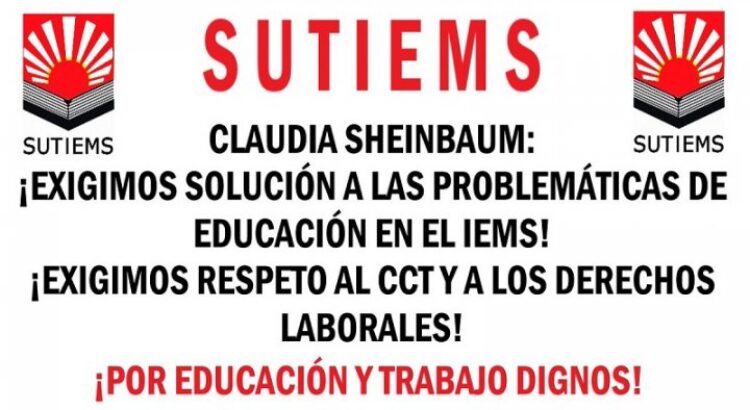










 Users Today : 104
Users Today : 104 Total Users : 35416081
Total Users : 35416081 Views Today : 133
Views Today : 133 Total views : 3349363
Total views : 3349363