Mesa: «Elementos emergentes de la agenda educativa alternativa» (CII-OVE).
Autor: Luis Miguel Alvarado Dorry. Investigador y editor del Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación” (CII-OVE).
Título: «El pensamiento crítico Instrumentalizado»
Resumen: Las pedagogías críticas se han venido gestando desde las relaciones opresores-oprimides con los propósitos, en primer lugar, de develar las distintas formas de poder, dominación y control que se dan en las relaciones humanas; en segundo, construir políticamente una contra hegemonía desde los espacios escolares y de formación con el fin de eliminar todo tipo de injusticias, en tercer lugar, construir otro mundo más justo, más humano y humanizante. Sin embargo, en muchos espacios se han instrumentalizado, es decir, se han disminuido su carga política liberadora a la operacionalidad de un método centrada en la cognición, desarrollando con ello, un pensamiento crítico instrumentalizado. Este pensamiento crítico instrumentalizado es usado frecuentemente por muches en discursos bajo intereses particulares con el fin de ir posicionándose social, académica y políticamente con base a la titulometría y meritocracia desde las perspectivas neoliberales, en este sentido Giroux nos dice que “Al instrumentalizar la pedagogía crítica, se ignoran sus amplias posibilidades políticas de comprender cómo la pedagogía funciona en el ámbito más amplio de la esfera pública con sus numerosos espacios y dispositivos culturales”. En esta última iremos desarrollando desde nuestra propia experiencia y subjetividad.
Hola, les saludo a todes con mucha alegría, mi nombre es Luis Miguel Alvarado Dorry, soy miembro investigador y editor del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación.
El título de mi ponencia se denomina:
El pensamiento crítico instrumentalizado
Ante todo, inicio mi participación con la siguiente frase que expresé en el I-Congreso Mundial de Educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo el pasado mes de septiembre que dice: “[…]Pedagogías […] críticas no son varitas mágicas que usemos para transformar a les otres, por el contrario, esta transformación conlleva un proceso vivencial permanente de desconstrucción dialéctica, dialógica y dolorosa, en y desde nosotres mismes” (Dorry, 2020).
Las pequeñas historias desvelan grandes narrativas.
A continuación, les presentaré una breve experiencia que vivenciamos en el proceso de mis estudios doctorales.
Al ingresar a estudiar el doctorado en pedagogía crítica y educación popular, lo hice con la mayor soberbia posible divulgándolo por todos los medios (redes sociales), posterior a ello, me tomaba fotos con mis docentes de talla internacional con el fin de que, las personas amigas en las redes sociales, me vieran con qué personalidades me codeaba.
Lo anterior, sucedió por lo menos el primer año y medio de estudio hasta que conocí a dos profesores con mucha humildad, los cuales, nos pedían que no les llamáramos doctor, sino por su nombre, en esos momentos todavía no comprendía el por qué, hasta que le pregunté a uno de ellos y me contestó que, al decirle su nombre, anteponemos y construimos ciudadanía, mientras que si mencionamos el prefijo Dr. Estamos construyendo titulometría y eso pone obstáculos en el diálogo entre personas.
En el verano del segundo año conocí a uno de mis grandes maestros que, dejando de lado el aspecto intelectual abstracto de las pedagogías críticas y con base en las experiencias de la vida cotidiana, trabajamos entonces, las formas de opresión en la relación con los animales. En este marco, empezó a preguntar sobre el lugar donde tenemos a nuestros animales, la forma de darles la comida, puso de ejemplo de cómo nos relacionamos con el perro o el gato que tenemos en casa, si lo teníamos, claro, y si esta relación expresaba una relación de opresión o no.
Ante esto, empecé a pensar sobre que, a mis perritas les doy todas las noches de comer, las tengo viviendo en el patio, a veces las regaño porque me brincan encima, o bien, porque están ladrando mucho, las acaricio tras la puerta de malla, no pasa nada pensé, es normal. Sin embargo, cuando menciona otro ejemplo sobre si teníamos un estanque pequeño, por ego personal, con unas tortuguitas que dan vuelta en ese reducido lugar y que se dan de topes con la pared de cristal; mi maestro mencionó que allí se expresa una lógica de opresión, de pronto no resistí más y me solté a llorar.
El profesor me preguntó por qué lloraba, le respondí que con su comentario me había hecho recordar que, todos los días, mi niño de tres años me decía y preguntaba sobre eso, pero no lo había entendido, pensé que era necedad. Todos los días mi niño me preguntaba del por qué tenía a la tortuga encerrada, si la tortuga no era feliz allí, también me preguntaba, papá ¿por qué tenemos a las perritas encerradas en el patio si son parte de la familia? En esa ruptura paradigmática que tuve, sentí vergüenza, ya que eso mismo le estaba enseñando a mi hijo, por ello, cualquier proceso de desconstrucción es doloroso, pero muy necesario.
En este sentido, no quiero decir con esto que llegó el profesor con su varita mágica llamada pedagogía o teoría crítica y me transformó, sino que este proceso doloroso me sirvió para comprender que las relaciones de opresión y dominación las detentamos cada día de nuestra vida, las normalizamos y las enseñamos a nuetres hijes, en este contexto, el proceso de desconstrucción, a mi perspectiva, debiera ser permanente y constante.
De la narrativa anterior, quisiera profundizar sobre la formación del pensamiento crítico instrumentalizado que muchas escuelas universitarias y de posgrados forman desde las enseñanzas del análisis, reflexión, conocimientos y discursos de teorías y textos críticos y, que muchas personas las usamos bajo ciertos intereses individualizados, dicho de otra manera, a través de medios-fines, invisibilizando la parte política-social-colectiva.
En este marco, María Cristina Martínez Pineda y Emilio Guachetá Gutiérrez (2020) en su libro “Educar para la emancipación. Hacia una praxis crítica desde el sur”, realizan una crítica a la formación del pensamiento crítico desde los criterios “psicologistas y cognitivista” (pág. 34), los cuales, reducen la criticidad del pensamiento en meros “análisis de ideas y saberes enseñables” (pág. 35). Es decir, les formades en esta perspectiva muches somos buenes discursadoras desde el análisis de textos teóricos, sin embargo, carecemos de otredad y, carecemos de otredad porque anteponen nuestros intereses personales sobre los colectivos, carecemos de otredad por falta de un proceso de desconstrucción real, permanente y constante, carecemos de otredad por falta de una autocrítica de nuestra propia subjetividad, una subjetividad con características neoliberales construida de manera formal, no formal e informal. Esta carencia, hace que diste de la praxis trasformadora de la mayoría de les sujetes.
Al formar un pensamiento crítico instrumentalizado en nuestras subjetividades desde la cognición Martínez Pineda y Guachetá Gutiérrez (2020) mencionan que, la mayoría de les sujetes “no necesariamente desarrollan una preocupación real y vinculante con las condiciones negativas de la realidad social que generan explotación, exclusión, desigualdad y opresión” (pág. 35) añadiendo que “ni provoca subjetivaciones que luchen por la emancipación de estas condiciones […]” (pág. 35), sin embargo, discursamos desde la intelectualidad, describimos y realizamos investigaciones y categorizaciones epistemológicas con mucha fluidez.
Sin duda, estos discursos se encuentran muy vinculados a los años que se le ha dedicado a la academia, a las investigaciones y, por lo tanto, a los títulos detentados en esos tiempos; estos títulos bajo la perspectiva del pensamiento crítico instrumentalizado provocan, en la mayoría de nosotres, una soberbia intelectual construyendo muros que distancian y fragmentan toda relación humana.
De manera que, esta soberbia intelectual, a su vez, genera en nosotres un sentido de superioridad sobre les otres y, cuando esta superioridad es amenazada, también nuestros intereses personales individualizados se encuentran amenazados, por tanto, el pensamiento crítico instrumentalizado busca todas las formas que se encuentre a su alcance para eliminar esa amenaza, lo peligroso es que, esa amenaza, es otra u otras personas.
De lo anterior, Juro Torres Santomé en su libro Políticas educativas y construcción de personalidades neoliberales y neocolonialistas, describe en uno de los rasgos sobre la subjetividad neoliberal lo siguiente: “vive obcecado con la búsqueda del interés propio y en constante competencia y comparación con otros” (Torres, 2017, pág. 71), es decir, ve a les otres como enemigues, por tanto, hay que eliminarlos a como dé lugar con el fin de conseguir, mantener y reclamar, en palabras del mismo autor “derechos y privilegios” (Torres, 2017, pág. 71 ) detentados en el transcurso de la vida académica-social. En este sentido, el pensamiento crítico instrumentalizado no dista de las subjetividades neoliberales, neocoloniales y conservadoras.
Del mismo modo, esta competencia, comparación y enemistad con les otres provoca, a su vez, lógicas de opresión que son gestadas al interior de las subjetividades con pensamiento crítico, el cual, se instrumentaliza, y se instrumentaliza porque el pensamiento crítico es usado como un medio para conseguir fines/intereses particulares e individualizados, en este marco “adopta una perspectiva utilitarista” (Martínez & Guachetá, 2020, pág. 44) que, por lo general, violentan de distintas formas a las que consideran amenazas.
Esta violencia es generada por la “incapacidad de ponerse en la piel del otro” (Torres, 2017, pág. 108) y por la vulnerabilidad en la que sentimos que nuestros privilegios son amenazados, por ello, buscamos formas de brillar apagando las demás luces, en especial, aquellas que son más intensas que las nuestras, en estos actos coercitivos es donde nuestros discursos pierden coherencia y, todo el palabrerío crítico, queda como las legislaciones educativas, según Torres Santomé (2017) “[…] palabras vacías, ambiguas, pero sin valor y poder real para incidir y transformar las realidades de injusticias […]” (pág. 54), es decir, quedan en lo abstracto y no le damos contexto en nuestra vida cotidiana.
Estas palabras huecas producidas por el discurso a través del pensamiento crítico instrumentalizado carecen de vivencias y dinamismo, es decir, de praxis, estas palabras son simplemente “categorías inertes” (Freire, 2005, pág. 26), estas distan de lo que hago, porque solo las digo y no las vivencio, y no las vivencio porque mis intereses son distintos a mis palabras; esta práctica es peligrosa porque nos lleva a un autoritarismo en la que muchas veces normalizamos cínicamente para controlar, oprimir y dominar, evitando así el “sufrimiento” (Freire, 2010, pág. 113) de una autocrítica.
Esto se debe, según Martínez & Guachetá (2020), a la centralidad del pensamiento crítico únicamente a la cognición polarizando así “el carácter social y político” (pág. 42), en esta polarización aseveran que “pierden todas su fuerza […] como ejercicio de denuncia y emancipación del sujeto y de las condiciones sociales” (pág. 47), por lo tanto, es inherente que el pensamiento crítico se centre no solo en la cognición, sino que también en lo político, social, cultural, tecnológico y económico con el fin de analizar y reflexionar a partir de fenómenos y textos críticos y no críticos, desvelar las distintas formas de poder, dominación y opresión que detentamos en las relaciones humanas y, con otres seres vivos en la cotidianidad, posterior a ello proponernos formas de actuar, de vivir y de ser en consecuencia de lo que discursamos, para ser lo más o totalmente coherentes posibles.
Por todo anterior, Isabel Rauber citada por Lidia Fagale en (Rauber & Fagale, 2018, pág. v) asevera que “No habrá posibilidad alguna de superar la trampa cultural del modo de vida generado por el capital si no se rompe de raíz con la lógica de su funcionamiento”. En este marco, para empezar en el proceso de rompimiento de raíz del pensamiento crítico instrumentalizado y por ende de las subjetividades neoliberales, neocolonialistas y conservadoras que detentamos la mayoría, mencionaré algunas consideraciones finales al respecto:
- Tengo que mencionar que soy un sujeto formado desde las perspectivas neoliberales, neocoloniales y conservadoras, por tanto, debo de realizar una autocrítica permanente y constante con el hito de identificar y nombrar cada una de estas características que ejerzo en mi vida cotidiana, pues, sino las menciono, no existen o las polarizo. Un acto similar de cómo la pandemia desnudó al sistema neoliberal, asimismo desnudarnos a nosotres mismes, aunque esto sea doloroso.
- Ya que las identifico y las nombro, las investigo a profundidad no solo para tomar distancia a estas o para criticarlas, sino que también para empezar a actuar o a vivenciar de manera contraria, para que estas no sean palabras huecas, sino una verdadera praxis liberadora.
- Que nuestros estudios academicistas los vivenciemos y nos ayuden a transformarnos a nosotres, para posterior apoyar con la mayor humildad posible a otres en hacerlo. Estos estudios sean para adquirir un compromiso con la sociedad en aras de la trasformación de sus condiciones y no una rivalidad.
- Construir vínculos o alianzas con otres con el fin no de competir, sino de compartir, experiencias, conocimientos, responsabilidades, entre otras, con el mayor “respeto por el otro y no desprecio o humillación […]”(Torres, 2017, pág. 48) y en donde, el diálogo, sea parte fundamental de las relaciones con estas.
Referencias
Dorry, L. M. (27 de Septiembre de 2020). otrasvoceseneducacion.org. Recuperado el 29 de Octubre de 2020, de http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/361091
Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.
Freire, P. (2010). Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires: Siglo XXI.
Martínez, P. C., & Guachetá, G. E. (2020). Educar para la emancipación. Hacia una praxis crítica desde el sur. Bogotá. Buenos Aires: UPN. CLACSO.
Rauber, I., & Fagale, L. (2018). Descolonizar la subjetividad. Hacia una nueva razón utópica indo-afro-latinoamericana. La Habana: Instituto de filosofía.
Torres, J. (2017). Políticas educativas y construcción de personalidades neoliberales y neocolonialistas. Madrid: Morata.
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org/crisis-por-y-post-pandemia-las-transformaciones-en-nuestras-sociedades-y-las-desigualdades-preexistentes/


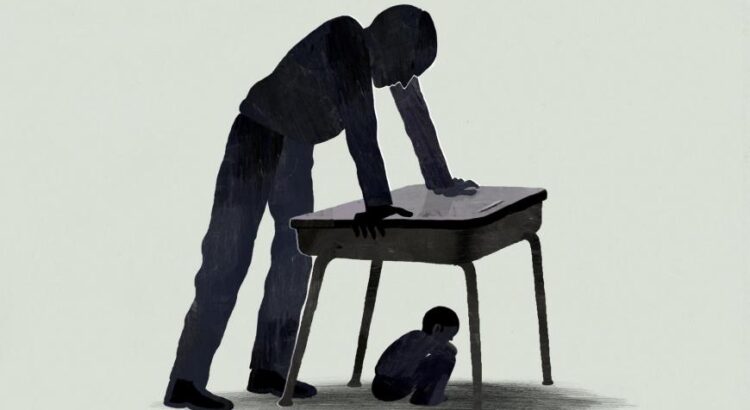

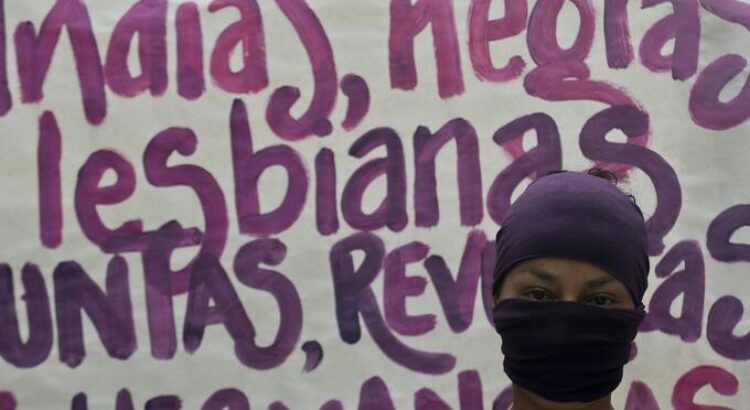







 Users Today : 91
Users Today : 91 Total Users : 35415934
Total Users : 35415934 Views Today : 120
Views Today : 120 Total views : 3349156
Total views : 3349156