Por: Atilio Borón
La desorbitada beligerancia del imperio
Una pregunta que no dejan de hacerse víctimas y testigos de la creciente agresividad del imperialismo refiere a la inexistencia, o en todo caso debilidad, de las fuerzas y actores internacionales que deberían impedir o por lo menos tratar de limitar los alcances de la intensificación de la ofensiva lanzada contra Venezuela, Cuba y Nicaragua por parte de la Administración Trump. [1] La historia de los imperios demuestra sobradamente que en su fase de declinación éstos se tornan más violentos y sanguinarios, y que sus líderes tienden a ser más toscos y brutales. No sólo sus líderes, como lo demuestra con claridad Donald Trump. También su entorno de asesores y consejeros refleja similar involución, llegando a constituir algo semejante a lo que Harold Laski, refiriéndose a los dirigentes del fascismo europeo, denominaba “elites de forajidos”. [2] No hace falta remitirse al profeta Moisés y las Tablas de la Leypara concluir que torvos personajes como John Bolton, Elliot Abrams, Mike Pompeo, Juan Cruz, Marco Rubio y la directora de la CIA, Gina Haspel, son una pandilla de hampones que sólo como producto de la acelerada descomposición moral y política del imperio trasiegan por las oficinas de la Casa Blanca cuando el sitio apropiado para sus afanes debería ser una cárcel de máxima seguridad en el desierto de Nevada. No hay entre ellos un solo estadista o un intelectual capaz de ofrecer una visión realista y sofisticada de la realidad contemporánea. Ninguno resistiría diez minutos de debate con Vladimir Putin o Serguéi Lavrov, eventualmente con Xi Jiping, porque serían intelectualmente destrozados de manera fulminante.
¿Hampones? Sí, pero también algo más. En una entrevista relativamente reciente Madelein Albright sentenció que “un fascista es un matón con ejército”, definición que calza como anillo al dedo para definir a la actual dirigencia estadounidense. [3] Son fascistas que dirigen un ejército de alcance planetario. No sorprende que el diagnóstico sobre la situación internacionalde estos personajes sea de un espeluznante simplismo, a la Hollywood. Están los buenos y los malos, los primeros son ellos, los estadounidenses, y los demás, los malos que se subdividen en dos tipos. Una tropa de cobardes poco dispuestos a pagar por su defensa (como los europeos, según el círculo áulico de Trump) y un enorme conglomerado de holgazanes, ladrones, narcotraficantes, asesinos y violadores que seríamos todos los restantes habitantes del planeta. Este desaforado maniqueísmo lo expresó de manera rotunda otra eminente mediocridad que ocupó la Oficina Oval de la Casa Blanca: George W. Bush quien, al lanzar su campaña “antiterrorista” después del 11-S advirtió a los pueblos del mundo que “quien no esté con nosotros estará contra nosotros”. Con nosotros, los buenos, o los malos redimidos; contra nosotros, y ateniéndose a las consecuencias, todos los demás.
Por consiguiente, la actual escalada belicista instrumentada mediante la aplicación de todos los capítulos de la Ley Helms-Burton en contra de Cuba y un torrente de sanciones económicas en contra de Venezuela, Nicaragua y, allende del Atlántico, Rusia y Corea del Norte, es expresión de la tambaleante situación que atraviesa el imperio americano, cuyos más lúcidos analistas y estrategas coinciden en señalar que los días del apogeo imperial ya quedaron definitivamente atrás. De ahí que Trump y sus secuaces hayan arrojado por la borda las sutilezas y losdelicados pasos de minué propios del juego diplomático (ejemplificado al reducir el presupuesto y funciones del Departamento de Estado y designar a un “hombre de acción” como Mike Pompeo como su Secretario) y exaltado el papel de la coerción y la violencia como instrumentos para reconstruir aquel orden mundial con que muchos se ilusionaron: el “nuevo siglo americano”, infantil espejismo con que se entretuvieron muchos académicos y analistas tras el derrumbe de la Unión Soviética pensando que este sigloveintiuno sería el del predominio absoluto e incontestable de Estados Unidos. Se equivocaron de medio a medio, y a la inicial frustración derivada del incumplimiento de tan rosados designios siguió una apuesta tan tenebrosa como temeraria por la violencia.
Una vieja obsesión y la guerra de quinta generación
Sería injusto decir que todo esto sobreviene, como un rayo en un día sereno, de la mano de Trump. Tiene orígenes lejanos. Como lo hemos demostrado en nuestro América Latina en la Geopolítica del Imperialismo [4] la opción guerrerista estaba ya firmemente instalada en los planes de la Administración Clinton y Madelein Albright fue una de sus más elocuentes voceras cuando advertía a propios y ajenos que para Washingtonla opción por el multilateralismo sería respetada “cuando fuera posible”; en caso contrario “el unilateralismo seguiría siendo necesario”. Traducción: negociación diplomática multilateral enel marco de la ONU en la medida que sea posible -y conveniente- para los intereses de EEUU; si esto no funciona el músculo militar deberá aplicarse cada vez que sea necesario. No podemos olvidar que fue el presidente Barack Obama quien en el 2015 abrió las puertas ala violencia desatada por Trump contra Venezuela cuando emitió una infame orden ejecutiva declarando que la situación del país sudamericano obligaba a la Casa Blanca a declarar una “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que la patria de Bolívar y Chávez representaba para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. [5]
El razonamiento anterior permite comprender las razones por las que ante el evidente fracaso diplomático de EEUU para lograr un consenso a favor de su criminal bloqueo a Cuba –repudiado masivamente año tras año en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas- o de hacer que la “comunidad internacional”se encuadre tras las directivas golpistas de Washington para designar a un fantoche impresentable como “presidente encargado” de Venezuelala respuesta del gobierno estadounidense haya sido recurrir a las nuevas armas de la guerra, esas que constituyen lo que algunos analistas denominan como “guerra de quinta generación.” Ya de poco o nada sirven los tratados de control de armas de la época de la Guerra Fría porque hoy las guerras se libran cada vez con mayor frecuencia con artefactosdistintos de los convencionales: ataques informáticos, pulsos electromagnéticos teledirigidos, propaganda, terrorismo mediático, sanciones económicas, presiones diplomáticas, nanotecnología y robótica aplicadas al campo militar. No es que las armas tradicionales hayan caído en desuso sino que las tareas de “ablande” de la resistencia ante el agresor imperialista, que antaño realizaban los bombardeos y los ataques convencionales con helicópteros artillados o misiles lanzados desde navíos de guerra, hoy esas tareas se llevan a cabo apelando a unapropaganda que sataniza al enemigo, promueve el caos y la desintegración social a la vez que lanza formidables agresiones económicas (bloqueos comerciales, confiscaciones de activos, amenazas a proveedores de insumos básicos o compradores de lo producido por una economía, etcétera)y ataques informáticos a centros neurálgicos de un país -una usina hidroeléctrica, por ejemplo- como lo demuestra el caso de Venezuela en estos días. Nuevas armas para un nuevo tipo de guerra que sin disparar un solo tiro pueden ocasionar inmensos daños a la infraestructura de un país al privarlo de energía eléctrica -y, por ende, de iluminación, agua, gasolina, transporte, internet, etcétera -y causar enormes sufrimientos a su población. En el caso del país bolivariano la apuesta del imperio es que ante tamañas penurias y sufrimientos se produzca un incontenible levantamiento popular que ponga fin a la revolución bolivariana y al gobierno de Nicolás Maduro. Fracasaron, y seguirán fracasando porque subestiman la capacidad de resistencia de venezolanas y venezolanos; y porque los ataques de Estados Unidos han consolidado aún más la vocación antiimperialista del pueblo venezolano al paso que la oposición –por su cipayismo, su falta de patriotismo, su desprecio por la historia nacional y por la autodeterminación popular- ha quedado reducida a casi nada. Carente por completo de capacidad de liderazgo. Guaidóse desdibuja como una figura fantasmal en acelerado proceso de evaporación, sostenido a duras penas por la canalla mediática y los gobiernos tributarios de la Casa Blanca que se desviven por satisfacer las órdenes del nuevo Calígula, el más monstruoso de los emperadores romanos según el historiador Suetonio. [6]
La agresión económica, hoy perfeccionada como un puntal del nuevo tipo de guerra, ya fue ensayada sin éxito con Cuba desde hace más de sesenta años. En un memorando elocuentemente titulado (con una enorme dosis de wishful thinking) “La declinación y caída de Castro”, fechado el 6 de Abril de 1960 y dirigido al Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Roy R. Rubottom Jr.se reconocía que la mayoría de los cubanos apoyaban al gobierno revolucionario y que, como hoy en Venezuela, no existía oposición efectiva, ante lo cual lo se concluía que el “único medio previsible para alienar el apoyo interno a Castro era el desencanto y ladesafección basados en la insatisfacción y las penurias económicas.” Era responsabilidad de Washington, por lo tanto, desatar toda clase de iniciativas tendientes a producir, precisamente, los sufrimientos y privaciones que encenderían la chispa de la rebelión. [7]
La incentivación de este tipo de conducta es lo que, con las renovadas presiones económicas y financieras, está en los planes actuales de Washington en relación no sólo a Venezuela sino también Cuba y Nicaragua. Al principio de esta nota nos preguntábamos por la ausencia, o al menos notoria debilidad, de fuerzas compensatorias en el marco internacional que pudieran atenuar, cuando no neutralizar, los letales efectos de la brutal contraofensiva norteamericana encaminada a recuperar el control absoluto de Nuestra América. Es indiscutible que en el emergente mundo policéntrico o multipolar estas fuerzas compensatorias existen y, hasta ahora, han tenido una cierta eficacia en impedir que Estados Unidos apelara, como lo hiciera rutinariamente a lo largo de todo el siglo veinte, a la “opción militar”, que al decir de los personeros de Washington “está siempre sobre la mesa.” Basta con recordar lo ocurrido en Santo Domingo en 1965, Granada en 1983 y Panamá en 1989 para constatar lo mucho que ha cambiado el mundo y la declinante capacidad de Estados Unidos para apelar unilateralmente a la intervención militar para deshacerse de gobiernos desobedientes. Hoy es muy poco probable que lo vuelva a intentar, y esto es de por sí una gran noticia. Claro que si esa alternativa parece descartada se debe menos a los escrúpulos morales de la dirigencia norteamericana que a los límites que impone una correlación internacional de fuerzas en donde países como Rusia y China se han manifestado, de modo rotundo, en contra de la misma con declaraciones de una inusual dureza. Pero la neutralización de una guerra económica,o de una pertinaz propaganda satanizadora de gobiernos revolucionarios, o del terrorismo mediático para ni hablar de los ataques informáticos es algo mucho más difícil de concretar.
Europa y el imperialismo norteamericano
Lo anterior obedece, en buena medida, a la lamentable deserción de los gobiernos europeos de sus responsabilidades en el mantenimiento del orden y la legalidad internacionales. Un efectivo contrapeso a las sanciones económicas arbitrariamente impuestas por Washington a los países que, en su parecer, representan una amenaza a la paz mundial o a la seguridad nacional de Estados Unidos sólo puede ser interpuesto por gobiernos que cuenten con una cierta gravitación internacional. No es algo que esté al alcance de la enorme mayoría de los países de la periferia mundial del capitalismo, carentes de los recursos económicos, intelectuales y tecnológicos para neutralizar los dispositivos de la guerra de quinta generación que ha lanzado Estados Unidos. Pero sí es algo que las viejas potencias coloniales pueden hacer ydesgraciadamente no hacen. Países como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Holanda y Bélgica, amén de algunos otros, podrían rechazar de plano la antidemocrática e ilegal “extraterritorialidad” de las leyes dictadas por el Congreso de Estados Unidos, y sin embargo no lo hacen. Al contrario, aceptan sin chistar este humillante avasallamiento de la soberanía nacional. Las leyes de los países europeos carecen de aplicación en Estados Unidos, pero las de éste se imponen, como corresponde a un imperio, en casi todo el mundo. Un ejemplo extremo, pero no por ello único, es lo ocurrido con el principal banco de Francia, el BNP Paribas que en Junio de 2014 fue condenado a pagar una multa de 8.834 millones de dólares (unos 6.450 millones de euros) por desobedecer las sanciones económicas impuestas contra Sudán , Irán y Cuba . No sólo eso: por órdenes del Departamento del Tesoro de EEUU el BNP Paribas tuvo también que despedir a 13 funcionarios involucrados en esas operaciones y al jefe de operaciones internacionales del banco. Y ante tamaño atropello las autoridades francesas no tuvieron las agallas para rechazar de plano la insolente injerencia estadounidense en su propio país limitándose a refunfuñar que aquella decisión “no era razonable” (el canciller Laurent Fabius dixit); o que le parecía “desproporcionada” (el presidente François Hollande) mientras el General Charles de Gaulle se revolvía asqueado en su tumba. [8]
Lo antes dicho confirma que la apuesta de la Casa Blanca para construir un imperio mundial encuentra en la casi totalidad de los gobiernos europeos vasallos dispuestos a convalidar dicha pretensión, convencidos, en su estúpida ingenuidad, que en algún momento podrán recoger las migajas de esa aventura y ser copartícipes en un ilusorio “condominio imperial”. La realidad es muy diferente y lo que queda en evidencia es que esos países se encuentran sometidos a una relación de subordinación tan asfixiante como la que caracteriza a las naciones de América Latina y el Caribe.
Tres dimensiones de la autonomía nacional-estatal
¿Europa sometida, al igual que Latinoamérica, a la dominación imperialista? Algunos podrán fruncir el ceño ante semejante afirmación. Pero si examinamos detalladamente el asunto veremos que no hay exageración alguna. Un examen sobrio de la relación entre el imperialismo norteamericano y los países europeos revela que éstos se encuentran sometidos a aquél con lazos tan asfixiantes como los que encontramos en Latinoamérica. En las tres dimensiones críticas de la actividad gubernamental: la gestión de la economía, la defensa y la política exterior la sumisión de los países de la Unión Europea a las directivas emanadas de la Casa Blanca es inocultable. En efecto, basta con recordar que ningún presupuesto de los países que pertenecen a la UE puede ser sometido al parlamento sin contar primero con el visto bueno del Banco Central Europeo. La firma de su presidente -Mario Draghi, italiano, ex director ejecutivo nada menos que de Goldman Sachs en Europa y del Banco Mundial- es la que establece cuánto se puede gastar, cómo y de qué modos financiar el gasto público. A los devaluados “representantes del pueblo”, democráticamente electos, les resta la ingrata tarea de adecuar sus promesas electorales a las duras realidades impuestas por el capital financiero global a través del BCE. Va de suyo que éste funciona en línea con el FMI y desempeña, en el ámbito europeo, las mismas funciones que la institución basada en Washington realiza en Latinoamérica. A lo anterior hay que agregar otro dato muy significativo: la mayoría de los países de la Unión Europea pertenecen también a la Zona Euro lo cual, en la práctica significa que sus gobiernos no disponen de un instrumento fundamental de gobernanza macroeconómica: la política monetaria, que permite a un país establecer un tipo de cambio, administrar la tasa de interés y devaluar o sobrevaluar su moneda en función de las cambiantes realidades de los mercados mundiales y del comercio internacional. La dictadura del Euro responde en realidad a las necesidades de la economía alemana (y en muchísimo menor medida a las economías más débiles de Europa), estando aquella íntimamente articulada con el capital financiero internacional que encuentra su expresión institucional en el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y su expresión informal, pero de enorme gravitación, en Wall Street y en menor medida en la City londinense. Por consiguiente, la autonomía nacional en una materia tan sensitiva como la política monetaria es igual a cero en los países integrados a la Zona Euro, lo que refuerza su subordinación y su dependencia de los Estados Unidos. [9] Tomando en cuenta todas estas consideraciones la soberanía popular definitoria de la democracia en temas como el presupuesto -la “ley de leyes”, como suele decirse- queda al igual que en los países del Sur global reducida a un mero simulacro. La infortunada experiencia de Grecia en donde la voluntad popular expresada en las urnas fue desestimada por la troika que maneja la economía de la UE -el BCE, la Comisión Europea y Alemania a través de la Canciller Angela Merkel- es un triste recordatorio de la subordinación de la democracia a los imperativos del capital financiero y los mercados.
¿Qué decir de las políticas de defensa? Si en materia económica la dictadura del BCE es humillante no lo es menos a la hora de hablar de la defensa “nacional”. Esta sólo existe en los papeles y en las encendidas declaraciones oficiales porque esta política -la que establece una hipótesis de conflicto, define quién es el enemigo y como defenderse de él o la forma de atacarlo- la decide la OTAN y no los gobiernos europeos. Sus ministerios de defensa son museos en donde se exhiben uniformes militares y armas del pasado pero sin que allí se tome decisión alguna acerca de cómo defender la soberanía nacional y la integridad territorial. No sorprende, porque hace ya bastante tiempo que los gobernantes europeos han arrojado por la borda cualquier pretensión de sostener la una y la otra, consideradas como molestas antiguallas en la era de la globalización en donde, según se dice, los estados nacionales son reliquias reducidas a una vida apenas espectral. Y el nervio y el corazón de la OTAN, tal como lo reafirman continuamente los expertos, no es otro que el Pentágono. [10] De ahí se deduce que los enemigos de los europeos no pueden ser otros que los rivales de Estados Unidos. Esto no es una novedad de los últimos años sino una realidad con una historia de casi tres cuartos de siglo que se desprende de la Segunda Guerra Mundial, el orden bipolar instaurado a partir de su finalización y el desarrollo de la alianza atlántica anti-soviética cristalizada en el Plan Marshall y la creación de la OTAN. Y las guerras que se libren tendrán lugar, apropiadamente, en territorio europeo (recordar la ex Yugoslavia) o en sus cercanías (Cercano Oriente), y serán los europeos quienes tendrán que recibir a los millones de refugiados, como ha venido ocurriendo luego de los ataques a Siria, a Afganistán, a Libia, a Irak, mientras que ninguno de ellos se arriesgaría a atravesar en una patera o un bote de goma el Atlántico Norte para llegar a la Ellis Island y ser recibidos por la Estatua de la Libertad. Influjo descontrolado de refugiados que, sabemos, suele alimentar las reacciones más racistas y xenofóbicas en amplios sectores de la población y proyectar a primer plano a fuerzas de la derecha radical antaño reducidas a expresiones marginales en la vida política europea. En suma: en este terreno la subordinación de los países europeos a las prioridades militares y de defensa de Washington no sólo no es menor que la que tienen los países latinoamericanos (con algunas conocidas excepciones) sino mucho mayor, dado que Europa y la cuenca del Mediterráneo son el escenario principal de la confrontación geopolítica global. Los enemigos de Estados Unidos se convierten, automáticamente y en contra del interés nacional y de seguridad de los europeos, en los enemigos de Europa.
Tercero, la política exterior. Un país independiente debe definirla en función de sus intereses nacionales. El imperio es muy claro en este tema: John Quincy Adams, el sexto presidente de Estados Unidos sentenció que “Estados Unidos no tiene amistades permanentes sino intereses permanentes.” Y éstos no pueden ser otros que consolidar y expandir hasta donde sea posible los confines del imperio, batallar en contra de sus adversarios y enemigos y unificar la tropa de sus amigos y aliados. Pero como los gobiernos europeos han abdicado de toda pretensión de afianzar su autodeterminación y dado que desde la época de la Guerra Fría y el Plan Marshall optaron por asumir como propios los dictados de la política exterior de Estados Unidos en su competencia con la Unión Soviética y como, luego de desintegrada ésta, se entregaron a la estrategia de Washington que definió a Rusia como el rival a vencer (¡y posteriormente a China!) las capitales europeas se plegaron a las posturas más reaccionarias de la Casa Blanca en América Latina y el Caribe. Acompañaron durante más de medio siglo el criminal bloqueo contra Cuba. Más recientemente, fueron cómplices de la bufonesca maniobra de Juan Guaidó en Venezuela, estruendosamente fracasada. Esto demuestra como gobiernos de países que en su época de esplendor (que ciertamente no es la actual) dieron origen a algunas de las doctrinas y teorías que ensalzaban el estado de derecho, la legalidad internacional y el respeto a la autodeterminación de las naciones cayeron en la más abyecta sumisión al reconocer al autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela ungido como tal por el mandamás de la Casa Blanca. Pocas veces la historia vio un espectáculo tan bochornoso como ese, cuyas consecuencias no serán fácilmente olvidadas. Por consiguiente, los gobiernos europeos renunciaron a elaborar una política exterior propia para una región que es un imperio formidable de bienes comunes y recursos naturales de todo tipo, desde agua a biodiversidad; desde petróleo a gas y energía hidroeléctrica; desde alimentos a minerales estratégicos, y asumen como propia la política exterior de saqueo y pillaje que los gobernantes estadounidenses tienen reservada desde los tiempos de la Doctrina Monroe (1823) para Nuestra América.
Resumiendo: al abstenerse de elaborar una política exterior independiente de Washington –no sólo en relación a América Latina y el Caribe sino en general, en referencia al conjunto de países que conforman la comunidad internacional- los gobiernos europeos actúan en desmedro de sus propios intereses. Si durante el apogeo del poderío soviético y con una Europa absorbida por las tareas de su reconstrucción de posguerra aquella era una opción inescapable, en la situación actual signada por el debilitamiento de la hegemonía estadounidense y la reconfiguración del tablero geopolítico mundial este curso de acción conduce a los pueblos de Europa hacia un peligroso atolladero. Entre otras cosas, aparte del riesgo de un enfrentamiento bélico en las puertas –cuando no al interior mismo- de Europa porque la aplicación integral de la Ley Helms-Burton perjudicará a Cuba y otro tanto a Venezuela y Nicaragua pero también afectará a numerosas empresas europeas –sólo en Cuba más de 200- que verán menoscabados, cuando no arruinados, sus negocios en estos países. Sordas protestas se dejan oír en varias capitales europeas y mismo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini alertó -en un comunicado conjunto también firmado por la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström- a la Casa Blanca que su organización acudiría a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar la decisión de aplicar con todo rigor la ley Helms-Burton y en especial su título III. Para Trump y sus hampones la intensificación de los padecimientos económicos de la población cubana, recomendada en el memorándum de 1960 que citáramos más arriba, es un arma de la guerra de quinta generación que no sólo afectará a la Isla rebelde sino también a los países europeos, que Washington los prefiere debilitados para que corran en busca de la protección que pudiera ofrecerle con sus armas convencionales. Claro que una política de este tipo podría, bajo ciertas condiciones, provocar un cambio en la conciencia de las dirigencias europeas y convencerlas que tienen poco o nada que ganar siendo furgón de cola de un imperio en decadencia y mucho que ganar estableciendo relaciones de respeto mutuo y cooperación con los dos grandes rivales de Estados Unidos, que no son sus rivales sino posibles socios de un proyecto que beneficie a todos por igual. Difícil, porque significa nada menos que revertir los férreos lazos forjados con Estados Unidos en la segunda posguerra. Pero no sería la primera vez en la historia europea en donde alianzas aparentemente inconmovibles son puestas en cuestión o viejos antagonismos dan nacimiento a nuevos acuerdos y coaliciones.
El antiimperialismo y las tareas del momento actual
De lo anterior se desprenden tres tareas urgentes. Primero, lograr un pronunciamiento a escala europea de los movimientos sociales, fuerzas políticos y de ser posible de los gobiernos y organismos regionales europeos en contra de la pretensión de Washington de profundizar la agresión económica en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En este sentido la reciente creación del Frente Antiimperialista Internacionalista en el Estado Español es un alentador paso hacia adelante. Deberá también denunciarse el descarado intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internos de terceros países, ninguno de los cuales es una provincia de Estados Unidos, como lo manifestara en un duro comunicado la cancillería rusa. Y subrayar, además, que la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton no sólo afectaría a los países latinoamericanos sino que haría lo propio con los europeos.
Segundo, concientizar a las poblaciones europeas de que ellas también están sometidas a los rigores de la dominación imperialista, que ésta no sólo se ejerce sobre los países de la periferia, y que, por esa causa, si en su locura Washington decidiera escalar su confrontación con Rusia y China y lanzar un ataque militar contra esas potencias las réplicas que éstas dispongan afectarían gravemente a los países europeos, sedes de innumerables bases militares estadounidenses que se convertirían en blancos inmediatos de la represalia afectando no sólo las instalaciones del Pentágono sino también a las poblaciones aledañas. No existe conciencia de este peligro en Europa, y es urgente e impostergable que este tema sea objeto de un muy informado debate.
Será preciso, además, acometer una tercera tarea porque no basta con la concientización: habrá que movilizar y organizar a las masas populares europeas para poner fin de su sumisión al dominio imperialista. El antiimperialismo es una lucha tan decisiva en Latinoamérica como lo es en Europa y la coordinación internacional de estas luchas es un imperativo categórico de la hora actual. Esto requiere exigir la disolución de OTAN –creada para “contener” a un enemigo, la Unión Soviética, que desapareció hace casi treinta años- y, tras cartón, clausurar las bases militares que Estados Unidos tiene en Europa que solo servirán para atraer la represalia de los países agredidos por el imperio. No es un dato menor para demostrar el sometimiento el imperialismo de los gobiernos europeos recordar el elevado número de bases militares estadounidenses asentadas en Europa, superior en cantidad y calidad a las estacionadas en Latinoamérica y el Caribe. En todos los casos poniendo en gravísimo riesgo a las poblaciones civiles que rodean a las bases, algo que, va de suyo, no despierta la menor preocupación a los estrategas del Pentágono curtidos en centenares de operaciones en donde los “daños colaterales” son cosas de todos los días.
A modo de conclusión: es imprescindible librar una batalla para que los pueblos de Europa tomen conciencia de que están tan sometidos a la dominación imperialista como sus contrapartes allende el Atlántico. Si por los latinoamericanos el imperio manifiesta sin tapujos su desprecio, en su relacionamiento con Europa prevalece un simulado respeto en lo formal que no alcanza para ocultar el vasallaje real que imponen sobre todos sus gobiernos sin excepción. Será necesario crear las condiciones para que los pueblos de Europa puedan romper el pesado velo de la ignorancia, producto de su errónea creencia en la amistad y la admiración que supuestamente les prodiga la clase dominante de Estados Unidos. Falsa conciencia cultivada con esmero por la ideología dominante y sus vehículos de divulgación y que impide que caigan en la cuenta que los principales problemas que hoy afectan a Europa: el crecimiento de la derecha radical; la xenofobia; la ruptura de la integración social; la hegemonía del capital financiero y sus efectos recesivos: el paro, la precarización laboral y la concentración de la riqueza; el incontenible flujo de refugiados por las guerras en Cercano Oriente o emigrados por la crisis económica en África así como el vaciamiento de los procesos democráticos tienen su origen en el imperialismo y las políticas que impone gracias al colaboracionismo de las decadentes burguesías europeas y sus representantes políticos. Concientizarlos también que los pueblos de Europa están en peligro porque si llegara a producirse una escalada en la rivalidad entre Washington con Moscú y Beijing Europa se convertiría ipso facto enel principal teatro de operaciones bélicas y los europeos en rehenes de ambas partes en conflicto, con las catastróficas consecuencias que es fácil de imaginar. A lo anterior hay que añadir la reaparición del terrorismo yihadista como respuesta a la abominable islamofobia del imperio y sus criminales políticas en Cercano Oriente. Batalla de ideas, por supuesto, pero combate organizacional también, porque la correlación de fuerzas existente no se podrá cambiar apelando tan sólo a discursos y argumentos teóricos. Si los pueblos no se organizan y ganan la calle el imperio seguirá perpetrando sus tropelías. Como lo está haciendo ahora en Venezuela, Cuba y Nicaragua y más pronto que tarde también, de nueva cuenta, volverá a hacerlo en Europa. Sólo una eficaz resistencia popular antiimperialista, articulada internacionalmente,podrá erigir límites infranqueables a su criminal accionar.
Notas :
[1] Quiero agradecer los comentarios y sugerencias formulados a una versión preliminar de este trabajo por Ángeles Diez Rodríguez y Txema Sánchez. Quedan eximidos de toda responsabilidad por los yerros o deficiencias que puedan subsistir en el presente escrito, producto exclusivo del empecinamiento de su autor.
[2] Harold Laski, Reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo (Buenos Aires: Editorial Abril, 1945), pp. 117 y ss.
[3] (En https://elpais.com/elpais/2018/09/20/eps/1537435497_152676.html )
[4] Ediciones en varios países. Original en Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2012.
[5] ( https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150309_ultnot_eeuu_venezuela_sanciones )
[6] Cf. sus Vidas de los Doce Césares, ediciones varias.
[7] (Ver: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d499 )
[8] Sobre este tema: https://plazafinanciera.com/mercados/empresa/mayor-sancion-banco-historia-eeuu-bnp-paribas/ y tambiénhttps://elpais.com/economia/2014/06/30/actualidad/1404118266_164607.html
[9] Pertenecen a la zona Euro: Alemania , Austria , Bélgica , Chipre , Eslovaquia , Eslovenia , España, Estonia , Finlandia , Francia, Grecia, Irlanda , Italia, Letonia , Lituania , Luxemburgo, Malta , Países Bajos y Portugal. Por fuera de dicha zona se encuentran Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
[10] Sobre esto ver Mahdi Darius Nazemroaya, OTAN. La globalización del terror (Prefacio de Miguel d’Escoto y Prólogo de Atilio A. Boron) Managua: PAVSA, 2015.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255203
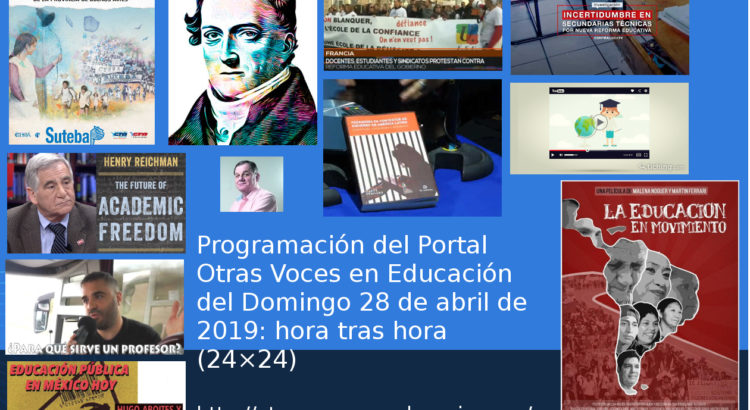
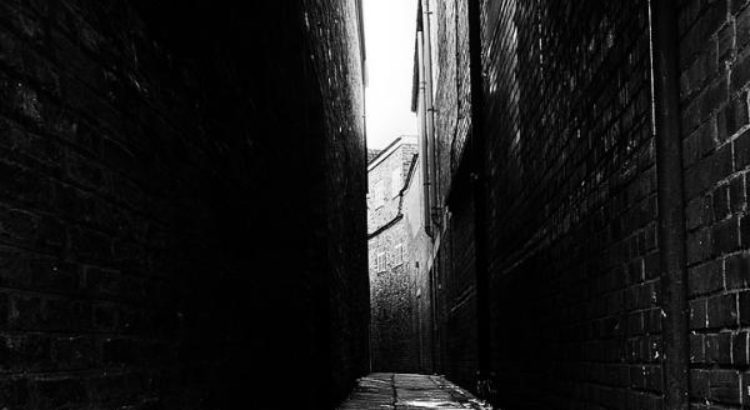


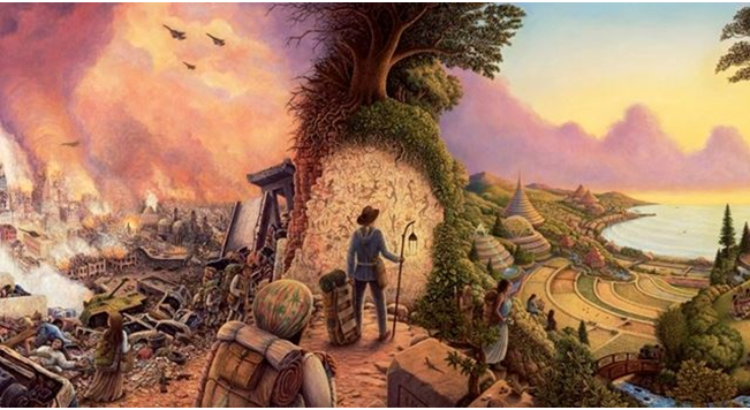








 Users Today : 4
Users Today : 4 Total Users : 35460864
Total Users : 35460864 Views Today : 5
Views Today : 5 Total views : 3420136
Total views : 3420136