Por: Vanessa Vallejos
Las intelectuales del feminismo nos han dicho que un esposo no es un compañero en quien confiar sino un enemigo y que un hijo no es la felicidad sino un estorbo.
Recientemente un amigo que trabaja con el Gobierno de EE. UU. atendiendo emergencias en salud mental, me contaba que de los casos que recibe, uno de los más comunes es el de mujeres por encima de los 40 años deprimidas porque están solas y no tienen una familia.
Esa conversación me recordó las largas charlas con un psicólogo colombiano que me decía que llega un momento en el que la mujer empieza a privilegiar mucho más una exitosa vida familiar que su éxito en lo laboral, pero que lastimosamente a veces ese momento llega muy tarde, cuando ya no hay tiempo para conformar una familia.
Cuánta razón tenía Ludwig von Mises, cuando en Socialismo hablaba de lo importante que es el matrimonio y la familia para una mujer:
Pero no pueden cambiarse por decreto las diferencias de carácter y destino de los sexos, como tampoco las otras diferencias entre los seres humanos (…) El matrimonio no priva a la mujer de su libertad interior, pero ese rasgo de su carácter hace que tenga que entregarse a un hombre y que el amor a su marido y a sus hijos consuma lo mejor de sus energías. (…) Con suprimir el matrimonio no se haría ni más libre ni más feliz a la mujer, se le privaría simplemente de lo que en su vida es sustancial, sin darle nada a cambio.
Históricamente, las mujeres han ejercido el rol de cuidadoras. Incluso hoy, cuando una mujer puede estudiar lo que desee y dedicarse a la profesión que quiera, siguen decidiendo en línea con su naturaleza, prefieren las ciencias sociales y evitan los números. Nada de eso es gratuito, somos más hábiles comunicando, escuchando, tenemos más empatía.
También el tipo de trabajo que deciden tener las mujeres está fuertemente determinado por la biología y por el instinto maternal. Muchas optan por dejar sus trabajos por largas temporadas, conseguir puestos de medio tiempo o trabajar en actividades que puedan desarrollar desde sus casas, porque su instinto maternal les hace privilegiar estar con sus hijos antes que cualquier otra cosa. Porque saben que nadie los cuidará mejor que ellas.
No hay mujer que no sepa los sacrificios que implica ser madre, sin embargo, aun así, todas las madres prefieren dejar sus cosas en un segundo lugar para dar vida y conformar una familia.
Esa fuerza biológica que hace que las mujeres se enternezcan cada que ven a un niño en la calle, ese instinto que hace que a cierta edad se preocupen porque se les acaba el tiempo para tener el bebé con el que soñaron desde que eran niñas jugando con muñecos, y que las empuja a dejar de lado sus carreras, sus ocupaciones y demás sueños, nada más y nada menos que esa fuerza, que durante toda la historia de la humanidad ha influenciado el comportamiento de las mujeres, es la que quiere negar el feminismo.
Estos movimientos, con supuestos intelectuales que pretenden liberar a la mujer, han convencido a muchas de cosas completamente antinaturales. Les dicen que un hijo no es la felicidad más grande de la vida, sino un estorbo que impide la realización. Han convertido la figura del esposo, el ser más amado, a quien se le tiene toda la confianza, quien es refugio y fortaleza, en un enemigo. Y sin vergüenza alguna se han atrevido a afirmar que el hogar es el lugar más peligroso para una mujer.
Incluso llegaron a convencer a muchas mujeres que matar a sus propios hijos está bien, que un aborto es como sacarse una muela.
Entonces hoy hay montones de mujeres que ven su vida como una competencia continua con los hombres. La pareja dejó de ser un compañero por el que se hacen sacrificios mutuos para alcanzar metas comunes, y se convirtió en un ser del que hay que cuidarse porque «todos los hombres son potencialmente peligrosos» y al final solo terminan arrebatándole a las mujeres sus mejores años.
Hoy muchas jóvenes tienen en su cabeza que un hijo es una desgracia, y en el mejor de los casos creen que no pueden tener familia hasta que no hayan hecho un posdoctorado y sean millonarias.
¿Para qué perder la vida haciendo sacrificios por otro y acomodando mis planes a los de un hombre? ¿Para qué dedicarse a cuidar niños cuando se puede salir a conquistar el mundo? ¿Para qué esforzarse en construir relaciones largas entendiendo al otro, perdonando y cediendo, si existe el sexo casual? Esa es la idea que le han vendido a los jóvenes de hoy.
Pero, inevitablemente, a la mayoría le llegará el momento en el que necesiten el calor de un hogar y la esperanza que un hijo trae a la vida. Algunas se dan cuenta a tiempo, para otras será muy tarde cuando despierten de las fantasías de supuesta liberación que los posmodernos les han contado.
Es posible que haya mujeres que conscientemente —por diferentes razones— no quieran tener hijos ni formar un hogar. También es claro que hay mujeres que por circunstancias de la vida no pudieron tener hijos o formar una familia y aun así son felices. Pero es diferente el caso de aquella que creyendo en las historias feministas, durante toda su vida ve a los hombres como un potencial peligro y ve la maternidad como un estorbo.
Estas jóvenes, envenenadas por las nuevas teorías, habrán evitado conformar una familia, porque les dijeron que no valía la pena hacer sacrificios por otro, que «dar» en una relación era humillarse ante un hombre, creyeron que ser felices era solo cuestión de tener un buen trabajo, y un día, cuando la soledad les estalle en la cara, se darán cuenta que les mintieron y que pasaron años «defendiéndose» de un supuesto enemigo que no existía. Pasaron años evitando el asunto más importante de la vida: la familia.
Ni siquiera lo intentaron —diferente es la situación de quienes por cuestiones de la vida no lograron conformar una familia—. Hablamos de mujeres que ven al hombre como un enemigo y que creyeron en esas absurdas ideas de que la libertad es no comprometerse y no tener hijos.
Los intelectuales feministas que aseguran saber la formula para que las mujeres seamos felices están formando generaciones enteras de chicas que llegarán a sus 40 años, tal vez con una vida laboral exitosa, pero despertando ante la realidad de la soledad, y dándose cuenta que por creer en falsas teorías de liberación y empoderamiento, se negaron la oportunidad de vivir facetas fundamentales en la vida de una mujer: ser esposa y madre.
Fuente: https://es.panampost.com/vanessa-araujo/2019/09/26/mujeres-familia-feminismo/




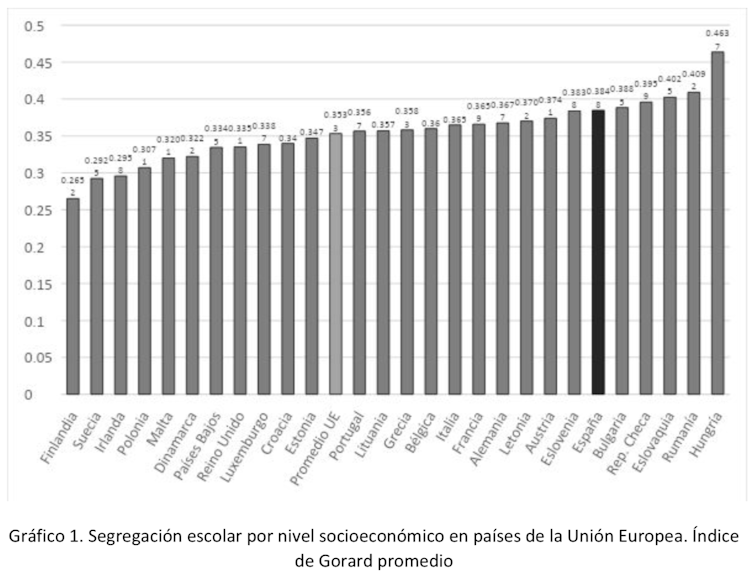
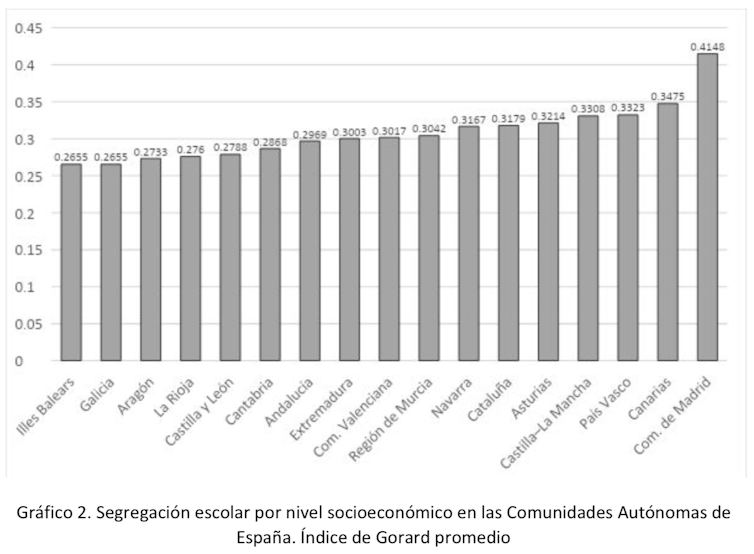
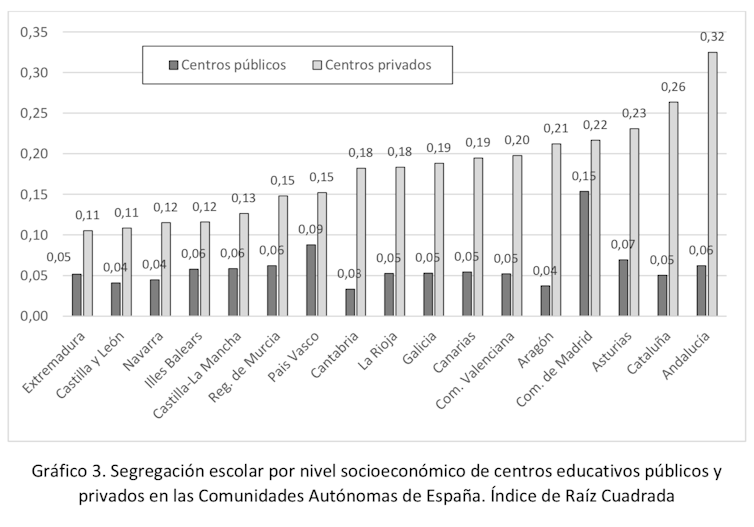









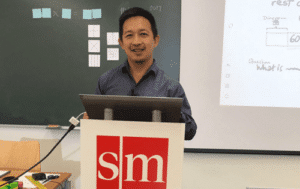






 Users Today : 67
Users Today : 67 Total Users : 35416044
Total Users : 35416044 Views Today : 88
Views Today : 88 Total views : 3349318
Total views : 3349318