Por: José María Agüera Lorente
Henos aquí un curso más ante un panorama de incertidumbre con perspectiva de prolongarse por tiempo indefinido a la espera de ese pretendido pacto de estado por la educación. Ya lo padecimos el pasado año académico, cuando de la caja de Pandora de la última ley educativa parida por el ministro Wert sin consenso, la LOMCE (Ley orgánica de mejora de la calidad de la educación… ¿Sarcasmo involuntario?), salieron todos los males concretos derivados de la politización de una institución fundamental en todo Estado democrático y de derecho, por cuanto tiene entre sus funciones la de corregir desigualdades y, por ende, contribuir de modo primordial a la convergencia social. El curso pasado los profesores, alumnado y familias no supimos hasta bien superada la mitad de su duración qué se iba a hacer con la dichosa PEBAU (prueba de evaluación del bachillerato y acceso a la universidad) diseñada, en principio, de acuerdo con el marco de la LOMCE, como instrumento de estandarización de la educación de masas no declarado como tal; se trata de asegurarse el control político del mecanismo de ingeniería social seguramente más potente.
En su libro Escuelas creativas, de hace dos años, el experto en educación Sir Kenneth Robinson denuncia lo que él llama «movimiento de normalización», un proceso de iniciativa política habitualmente centralizado en los ministerios de educación de los diversos países puesto en marcha con el propósito de llevar a la institución de la educación por el buen camino que conduce al éxito, el cual se certifica según criterios pertenecientes a un paradigma ya obsoleto hace varias décadas a juicio del mencionado experto puesto que responde a los valores y fines socio-económicos de una realidad histórica pretérita y sin vigencia alguna en el tiempo de la llamada por el difunto Zygmunt Bauman modernidad líquida. La normalización de los estándares educativos es la respuesta política espasmódica ante las ineludibles incertidumbres que son su esencia. Mediante ella se pretende asegurar unos mínimos de calidad educativa en todos los niveles académicos y en todos los diversos centros de un territorio según directrices rígidas establecidas por una autoridad educativa central y utilizando como instrumento procedimientos de evaluación en los que los exámenes son decisivos; el caso de la antes mencionada PEBAU en nuestro país.
En lo que se refiere a la enseñanza –y cito a Robinson–: «el movimiento de normalización prefiere la instrucción directa de información objetiva y de competencias y la enseñanza frontal a las actividades de grupo. Se muestra escéptica con la creatividad, la expresión personal y las formas de trabajo no verbales y no matemáticas, así como con el aprendizaje a través de la exploración y del juego imaginativo»; por lo que respecta a la evaluación –y vuelvo a citar– «da prioridad a los exámenes académicos escritos y al uso generalizado de preguntas tipo test para que las respuestas de los alumnos puedan codificarse y procesarse con facilidad». Es el taylorismo implantado en la escuela.
Este movimiento de normalización es un elemento principal del paradigma que Robinson viene denunciando desde hace años, no sólo por escrito, sino en conferencias accesibles en internet y en sus trabajos de asesoramiento educativo, y que se caracteriza por pecar de excesivo academicismo y de un cierto clasismo. Aunque nuestra sociedad requiere de mucha gente formada en diversos oficios muy necesarios –ya saben: fontaneros, electricistas, técnicos informáticos…– para nuestra calidad de vida la escuela no atiende suficientemente su promoción y la formación en los mismos. Esto se ve claramente en nuestro país y particularmente en la región de Andalucía, donde cada provincia –cada provincia– tiene su propia universidad, con la alta exigencia de recursos que ello implica, mientras que los estudiantes que quieren formarse profesionalmente en un determinado oficio se ven obligados a desplazarse a veces a gran distancia de sus hogares si quieren cursar un ciclo de formación profesional que, si es muy demandado, siempre estará escaso de oferta. Porque todavía sigue vigente, en gran medida y también en las instancias políticas, la creencia según la cual «los chicos listos van a la universidad» y los «torpes» deben dejar de estudiar para buscar trabajo u optar por el premio de consolación, que es la formación profesional para aprender un oficio. ¿Por qué, si no, se iban a llamar a los estudios universitarios «educación superior»? Ese calificativo de «superior» contiene una muy significativa carga valorativa y de estatus social. Estoy de acuerdo con Ken Robinson cuando sentencia en su libro: «Ese sistema de castas que favorece los estudios académicos sobre los técnico-profesionales es uno de los problemas más corrosivos del mundo de la educación». La razón se la da el economista y profesor en Cambridge Ha-Joon Chang en su libro titulado 23 cosas que no te cuentan del capitalismo cuando habla de inflación de títulos universitarios, y denuncia una «dinámica malsana» en los países de ingresos altos y medios-altos (como el nuestro) que pueden permitirse ampliar sus universidades, justificándolo en que la educación superior tiene un efecto directo positivo en su progreso económico. No es así. Como prueba de falsación de la creencia en el poder de la educación superior para incrementar la productividad y la riqueza de un país el profesor Chang presenta lo que él denomina «la paradoja suiza». Suiza, uno de los países más ricos e industrializados del mundo, presenta desde hace tiempo un índice de universitarios –que se ha elevado últimamente– notablemente inferior a otros países más pobres, como Corea del Sur: un 43% frente a un 67%, respectivamente. Para este heterodoxo economista las universidades no tienen por función principal proporcionar a los individuos conocimiento productivos, sino determinar dónde se sitúa cada persona dentro de la jerarquía laboral; se trata principalmente, pues, de una función de clasificación (sorting). La posesión de un título universitario por parte de una persona es en la práctica un indicador para los posibles contratadores de que es alguien más inteligente, disciplinado y organizado que quienes no lo tienen. O sea, que cuando una empresa da trabajo a alguien que no tiene experiencia previa lo hace por las mencionadas cualidades generales, no por sus conocimientos especializados que –como sabemos bien en nuestro país– a menudo no guardan relación con las tareas a desempeñar. Las destrezas específicas para cada puesto laboral suelen ser adquiridas mediante la práctica en el mismo ámbito concreto de trabajo. La consecuencia es que los grados universitarios en su mayoría pierden valor a efectos de acceder a un empleo de calidad, porque el número de titulados ha superado ese umbral crítico a partir del cual tales titulaciones dejan de marcar la diferencia. Entonces entramos en el mercado de los másteres, que es el siguiente escalón en la jerarquía de estatus en el ámbito de la formación; es decir, que ahora para destacar es necesario un máster o incluso un doctorado, aunque a juicio del profesor Chang el contenido en productividad de esos títulos de posgrado es mínimo en lo que respecta a los posibles trabajos. Su conclusión es contundente: «al menos la mitad de la educación universitaria (…) se “malgasta” en el juego de suma cero del sorting».
Que la educación marca la diferencia desde el punto de vista del estatus lo saben muy bien los ultrarricos –el 1% superior del espectro de la distribución de la riqueza–. Por esto suelen procurar para sus hijos el mejor colegio a la edad más temprana. Antonio Ariño y Juan Romero, coautores del libro La secesión de los ricos, llaman a esto «guerra darwinista» por conseguir la mejor educación para la prole a la edad más temprana. Diversos estudios por ellos aludidos demuestran ese «darwinismo educativo» en el ámbito global; no importa el país de origen de las familias de la élite mundial que buscan llevar su prole a los mejores centros del planeta. Así se tiende a crear progresivamente un sistema educativo global de escuelas secundarias y universidades jerarquizado en función de las demandas de las superélites. Este fenómeno es congruente con la ideología de la meritocracia mediante la que se legitima moralmente un sistema que perpetúa las desigualdades estructurales. Además, el interés de los ultrarricos (los multimillonarios que disponen de más de un millón de dólares para invertir) por esa educación de élite tiene que ver con el capital relacional. Éste es esencial para que los grupos de poder mantengan su reserva endogámica; consiste en el cultivo de las relaciones sociales entre aquellos individuos de semejantes estatus, ideología e intereses, solidarios los unos con los otros en la tarea de mantener su situación de privilegio. Ese capital se empieza a adquirir y acrecentar en esos centros educativos de prestigio internacional. Allí los hijos de los más importantes se codean con los mismos de su clase para cultivar las relaciones necesarias entre ellos para salvaguardar su estatus generación tras generación (a este respecto me viene a la memoria un programa de Salvados dedicado a colegio de El Pilar de Madrid que es un inmejorable botón de muestra de lo que aquí exponemos).
Por su parte, las mayorías sociales que parten con desventaja en la línea de salida de la carrera por lograr la mejor posición en la jerarquía de estatus tienen en la educación pública de calidad su mejor –y prácticamente única– baza. Se puede decir sin miedo a exagerar que se trata de una institución con un significativo valor político por cuanto su situación condiciona el futuro de generaciones. Esa brecha entre el mundo de los centros educativos internacionales de prestigio y la en muchos casos depauperada escuela pública impide la corrección de la creciente divergencia económica y perjudica la dinamización de la fluidez social. Lo resumen muy bien los profesores Ariño y Romero con estas palabras: «La educación debería ser el valor más democrático que existiera, en vez de la principal fuente de desigualdad; es el único ascensor disponible para los que menos tienen, aunque sea el ascensor de servicio. Las grandes desigualdades se fraguan en el desigual nivel de acceso a una educación de calidad».
Pero la educación se encuentra en el limbo por así decir, ese no lugar que no lleva a ninguna parte inventado por los teólogos para las almas de los niños que murieron pendientes de bautismo; sobre todo en nuestro país, pero no sólo pues a todos afecta esa cultura de la modernidad líquida identificada por Zygmunt Bauman. Su crisis institucional perjudica su esencia de arte, que esas dos dimensiones definen lo que la educación es. Es arte, pues tiene un componente creativo, y más precisamente constructivo o formativo. Los alemanes lo llaman «Bildung», que se podría traducir por configuración ya que el término proviene de la palabra «bild», que significa imagen o figura. Y está bien dicho, porque la educación configura, da forma –es decir, convierte en acto, poniéndonos aristotélicos– a las potencialidades de la humana naturaleza. Se trata de alcanzar mediante la educación el perfeccionamiento en el logro de un ideal, el de la humanidad. Ahora bien, para ello –y a juicio del ya referido Ken Robinson– los gobiernos han de abandonar un paradigma educativo ya obsoleto, fundado sobre los pilares de la industrialización y la supremacía de los valores estrictamente intelectuales. Este modelo, tradicionalmente protegido por las instancias políticas, se parchea y se vuelve a parchear, como en nuestro país, mediante leyes que en ningún caso lo cuestionan en lo esencial. Su diseño responde al objetivo de crear personas conforme a determinados conceptos de talento y necesidad económica, y es inevitable que produzca ganadores y perdedores. Una verdadera transformación del paradigma educativo requiere una nueva manera de pensar, como dice Ken Robinson: «Si concebimos la educación como un proceso mecánico que sencillamente no funciona tan bien como antes, es fácil concluir que tendríamos que repararlo, de que si lo retocamos y normalizamos como es debido, funcionará de forma eficaz y a perpetuidad. (…) la educación no es un proceso industrial, sino orgánico, por mucho que algunos políticos se empeñen en lo contrario. La educación trata con personas vivas, no con cosas inanimadas».
¿Suena utópico? Quizá, pero Ken Robinson es muy consciente de que la educación de masas siempre ha tenido fines económicos. Ahora bien, éstos deben estar en consonancia con las exigencias de cada época, y las del siglo XXI no son obviamente las del XIX del paradigma educativo aún vigente en gran medida. La consecución de los fines económicos actualmente exige cultivar la gran diversidad de talentos e intereses de los jóvenes para lo cual hay que otorgar la misma importancia tanto a los estudios académicos como a los técnico-profesionales. Una compañera profesora del ciclo de formación profesional de imagen y sonido, Cristina García Jaramillo, escribía un texto hace un año, tras su visita a Finlandia por ser partícipe en un proyecto educativo europeo, al que puso por título «España y Finlandia: resignación y confianza, dos modelos educativos». Esta colega pudo constatar in situ cómo la actualización del paradigma educativo es un hecho en ese país, lo que también reconoce Ken Robinson en su libro. En efecto, confianza en los diversos talentos de los alumnos y confianza en todo lo bueno que puede derivarse de la libertad creativa de los profesores, de su arte docente, sin vigilancia política de parte de ningún cuerpo de inspectores, dándole importancia no a los exámenes sino a crear las condiciones idóneas para el aprendizaje autónomo de los jóvenes, con flexibilidad en los horarios y espacios acogedores, con una protección política decidida de la conciliación de la vida familiar y laboral que libere a las escuelas de su papel (que también lo tiene aunque no se reconozca oficialmente) de meras guarderías de niños y adolescentes, de modo que las familias puedan ser efectivamente las principales responsables de la educación de sus hijos.
Mientras tanto, en nuestro país, muchos padecen la resignación que contagia una educación que sigue en el limbo. ¿Hasta cuándo?
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232425




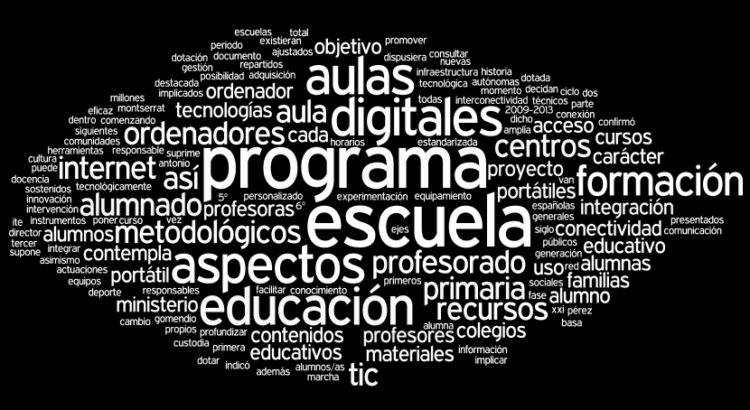










 Users Today : 85
Users Today : 85 Total Users : 35415197
Total Users : 35415197 Views Today : 97
Views Today : 97 Total views : 3348138
Total views : 3348138