Por: Manuel Fernández Navas
- Resulta especialmente preocupante el modo en que el discurso educativo ha girado hacia un lenguaje relacionado con las “evidencias” con la “ciencia” y lo “científico” que activa marcos en los oyentes, relacionados con la exactitud de las cosas y simplifica las decisiones a bueno/malo, científico/pseudocientífico, … cuando sabemos, justo por la investigación científica, de la complejidad de los temas y las decisiones a tomar en el ámbito educativo como ciencia social que es.
Lackoff (2017) hace análisis de los discursos políticos y nos dice que existe un «inconsciente colectivo» que determina lo que consideramos «sentido común». Este inconsciente se construye sobre los «marcos mentales» que todos y todas tenemos y a estos marcos mentales se accede a través del lenguaje.
El conocimiento de esta configuración mental es aprovechado por quienes elaboran discursos para evocar determinadas cuestiones que conecten con nuestros marcos o no y, por lo tanto, nos supongan mayor o menor grado de rechazo.
Puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos requieren un nuevo lenguaje. Pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente. (p. 17)
El caso más fácil de entender es el que pone el propio autor: no pienses en un elefante. Automáticamente, todos estamos pensando en elefantes. A la manera de la película Origen de Christopher Nolan, se estudian los discursos para “implantarnos ideas y asociaciones” que los favorezcan.
Casos sonados de este uso del lenguaje y la manipulación, los tenemos ampliamente registrados en política. Mucho más con la aparición de la extrema derecha en el panorama político y sus discursos populistas o con la que a todas luces es la experta en el uso de estos mecanismos: Isabel Ayuso con su “socialismo o libertad” cuya asociación cognitiva produce dos cosas: la primera la apropiación de la derecha de la palabra libertad y la segunda, crear el falso marco mental de que socialismo y libertad, son cuestiones opuestas: ¿veis? En una simple frase, la magia mental ha sucedido.
Estas cosas funcionan porque según Lackoff: La gente no vota en función de sus intereses personales sino en función de sus ideas. Aunque estas vayan en contra de sus intereses personales.
Si bien esto daría para muchos análisis políticos. A mí me interesa que pensemos en estas cuestiones con respecto a tres cosas: el uso que desde determinados sectores ideológicos se está haciendo de algunos términos en relación con la política educativa, los debates que se están proponiendo y qué estamos haciendo desde el mundo académico con respecto a esto.
Mi opinión es que como viene siendo habitual, en la izquierda, seguimos al rebufo de los temas que desde la derecha política se están proponiendo como centrales con respecto a la educación, esto está permitiendo que, desde este sector político, se cree en la sociedad la imagen que ellos quieren sobre las políticas educativas del gobierno y sobre lo que debe o no debe ser la educación. Estamos incluso, perdiendo el dominio de conceptos clave en el campo educativo, como por ejemplo «igualdad de oportunidades», «conocimientos», … y sus significados en este «sentido común colectivo».
Gastamos demasiado tiempo en negar y debatir los temas que la derecha propone con respecto a la educación, en lugar de proponer, los nuestros propios. Esto deja a la derecha como dueña del campo de juego de debate: siempre juegan en casa.
Debemos recordar que la contraestrategia ante esto, es negar los marcos de debate que se proponen: si no nos gusta la conversación debemos cambiar el tema.
No obstante, en última instancia, me preocupa otro tema: me preocupa qué estamos haciendo desde el mundo académico ante esto.
Mi impresión es que sumidos en el “cubre ojos” de la ANECA cual caballos de tiro, los académicos hemos descuidado la parte de nuestro trabajo que más tiene que ver con divulgar, devolver a la sociedad y escuchar y analizar los discursos que en ella circulan sobre nuestro campo de estudio.
Me resulta especialmente preocupante el modo en que el discurso educativo ha girado hacia un lenguaje relacionado con las “evidencias” con la “ciencia” y lo “científico” que activa marcos en los oyentes, relacionados con la exactitud de las cosas y simplifica las decisiones a bueno/malo, científico/pseudocientífico, … cuando sabemos, justo por la investigación científica, de la complejidad de los temas y las decisiones a tomar en el ámbito educativo como ciencia social que es.
En esta ilusión de simpleza, triunfan aquellos discursos que huyen de la complejidad y ofrecen soluciones «asépticas»
En este marco del debate, las soluciones a los problemas educativos son tan fáciles como buscar qué dice la ciencia y aplicarlo. Sin embargo, la ciencia dice muchas cosas, incluso a veces, contrapuestas, porque así es el desarrollo científico (y lo hemos visto claramente durante el COVID). Pero en esta ilusión de simpleza, triunfan aquellos discursos simples, que huyen de la complejidad, que ofrecen soluciones “asépticas”.
Las “pruebas de la educación” leía el otro día – como si de un delito se tratase -, y no podía dejar de preguntarme:
¿Dónde están las mentes brillantes de la educación elaborando contradiscursos [1]? ¿Dónde estamos los académicos para poner cotos a estos “argumentos”? ¿Si no paramos estas tendencias hasta dónde van a llegar
Distraídos, ocupados de nuestros certificados y de nuestros papers, de nuestra próxima acreditación, de la siguiente zanahoria que nos ponen delante.
Mientras tanto, entre el profesorado, crece el sentimiento del negacionismo pedagógico y sus representantes y sus discursos se hacen virales en las redes sociales y cuando nos asomamos a twitter, nos da espanto lo que vemos y nos preguntamos: ¿Está loco el mundo entero? Y empezamos a ver que el criterio por el que llaman a determinados ponentes en los congresos deja de ser el académico y empieza a ser el número de seguidores en redes sociales y las polémicas que desatan —ya se sabe que hablen mal de mí, pero que hablen, es el criterio— y, como siempre, tarde y mal, nos llevaremos las manos a la cabeza, pensaremos: ¿cómo ha podido pasar?
Mientras tanto la visión de transferencia del conocimiento queda cubierta con unas casillas de la acreditación de la ANECA y yo, no puedo dejar de preguntarme por la «alienación de nuestro pensamiento».
[1] Entiéndase, no me refiero a buscar el conflicto. Si no a elaborar discursos alternativos y ocupar con ellos también estos espacios.
Fuente de la información e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com
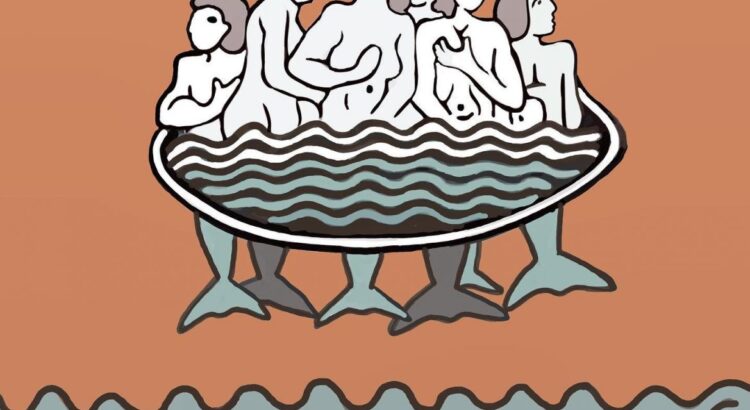



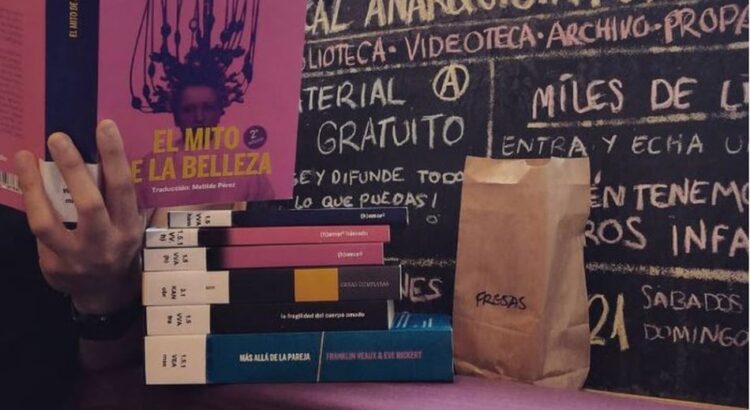






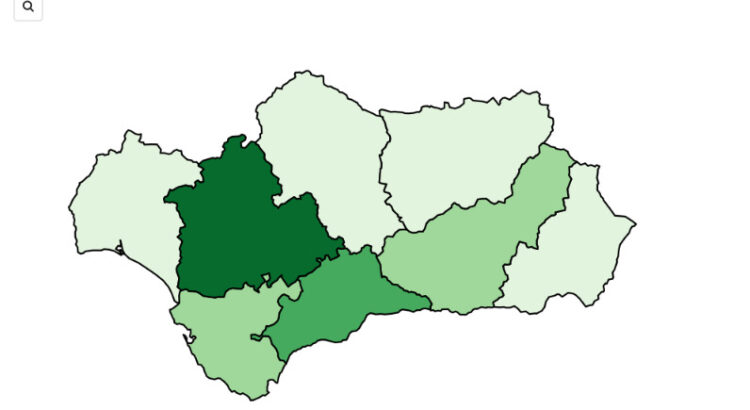







 Users Today : 1
Users Today : 1 Total Users : 35460542
Total Users : 35460542 Views Today : 1
Views Today : 1 Total views : 3419483
Total views : 3419483