Las tres salidas a la pandemia según Boaventura de Sousa Santos.
El sociólogo y ensayista portugués Boaventura de Sousa Santos es el gran pensador actual de los movimientos sociales, autor de una extensa obra en la que se destacan títulos como «Una epistemología del sur», «Democracia al borde del caos: Ensayo contra la autoflagelación» y «El fin del imperio cognitivo» se ocupa desde hace décadas de radiografiar la vida y los modos de subsistencia de las comunidades más vulnerables, un radio de acción que lo llevó a documentar desde las condiciones de un campo de refugiados en Europa hasta las formas de organización de las comunidades originarias de Amazonia o los barrios populares de Buenos Aires.
Sousa Santos nació hace 80 años en la ciudad portuguesa de Coímbra, donde reside la mitad del año tras haberse jubilado como docente de la Facultad de Economía. Obtuvo un doctorado en sociología de la Universidad Yale y dio clases también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), donde pasa la otra mitad del año. En sus textos desmenuza los conceptos clásicos de las ciencias sociales para entender el mundo y los revitaliza con el objetivo de construir saberes «que otorguen visibilidad a los grupos históricamente oprimidos».
«El capitalismo no funciona sin racismo y sin sexismo -destaca el pensador-. Por el contrario, la resistencia no está articulada, está fragmentada, es por eso que muchos partidos de izquierda, con vocación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. Incluso algunos movimientos feministas han sido racistas y han sido pro-capitalistas. El problema que enfrentamos es una dominación articulada y una resistencia fragmentada. Así no vamos a salir adelante porque sabemos que la intensificación del modelo es lo que agrava la vida de la gente».
Con un lenguaje directo que atraviesa toda su obra, propone un modelo de intelectual como agente de cambio, Sousa Santos analiza la refundación del estado y la democratización de la democracia . Se considera un «optimista trágico» , por eso cree que la pandemia es una gran oportunidad para replantear el modelo neoliberal, que considera agotado.
–¿Qué futuro podemos esperar después de la pandemia? ¿Cómo seremos capaces de pensar y de construir el mundo post pandemia?
–La pandemia ha creado tal incertidumbre que los gobiernos, los ciudadanos, los sociólogos y los epidemiólogos no saben qué va a pasar. Acabo de publicar «El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía» y lo que planteo es que esta pandemia marca el inicio del siglo XXI. Tal como el siglo XIX no empezó el 1 de enero de 1800, sino en el 1830 con la Revolución Industrial, o el siglo XX en 1914 con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, el XXI comienza para mí con la pandemia, porque va a inscribirse como una marca muy fuerte en toda la sociabllidad de este siglo. Y lo será porque el modelo de desarrollo, de consumo, de producción que hemos creado, ha llevado a que no sea posible en este momento, por más vacunas que existan, poder salir de ella.
Entraremos en un período de «pandemia intermitente»: confinamos-desconfinamos, donde el virus tendrá mutaciones, habrá una vacuna eficaz y otra no, vendrán otros virus. El neoextractivismo, que es una explotación de la naturaleza sin precedentes, está destruyendo los ciclos vitales de restauración, y por eso los hábitats se ven afectados con la minería a cielo abierto, la agricultura industrial brutal, los insecticidas y pesticidas, la contaminación de los ríos, el desmonte de los bosques… Esto, junto al calentamiento global y la crisis ecológica, es lo que hace que cada vez más los virus pasen de los animales a los humanos. Y los humanos no estamos preparados: no tenemos inmunidad, no tenemos cómo enfrentarlos.
–Hay conciencia sobre la gravedad? ¿Hay salidas?
–Veo tres escenarios posibles y no sé cuál resultará. El primero es el que pusieron a circular fundamentalmente los gobiernos de derecha y de extrema derecha -desde el Reino Unido a los Estados Unidos y Brasil- sosteniendo que esta pandemia es una gripe, que no tiene gravedad, que va a pasar y la sociedad regresará rápidamente a la normalidad. Claro que esta normalidad es el infierno para gran parte de la población mundial. Es la normalidad del hambre, de otras epidemias, de la pobreza, de las barriadas, de la vivienda impropia, de los trabajadores de la calle, de los informales. Es un escenario distópico, muy preocupante. Porque esa «normalidad» significa regresar a condiciones que ya la gente no aguantaba y colmaba las calles de muchos países gritando «basta».
El otro escenario posible es lo que llamo el gatopardismo, en referencia a la novela de Lampedusa, de 1958; la idea es que todo cambie para que todo siga igual. Las clases dominantes hoy están más atentas a la crisis social y económica. Los editoriales del Financial Times son un buen ejemplo de este segundo escenario. Dicen muy claramente que así no se puede continuar. Habrá que moderar un poco la destrucción de la naturaleza y cambiar en algo la matriz energética. Es hacer algunas concesiones para que nada cambie, y que el capitalismo vuelva a ser rentable. Por ello la destrucción de la naturaleza continuará y la crisis ecológica podrá ser retrasada pero no resuelta. Europa se encamina un poco por ese escenario cuando se habla de una transición energética, pero me parece que no va a resolver las cosas. Va a retrasar quizás el descontento, la protesta social, pero no va a poder saldar la cuestión pandémica.
El tercer escenario es, quizás, el menos probable, pero también representa la gran oportunidad que esta pandemia nos ha dado. Es la posibilidad de pensar de otra manera: otro modelo civilizatorio, distinto del que viene desde el siglo XVII y que se profundizó en los últimos 40 años con el neoliberalismo. Con el coronavirus, los sectores privilegiados quedaron más tiempo en sus casas, con sus familias, descubrieron otras maneras de vivir. Claro que fue una minoría, el mundo no es la clase media que puede cumplir con el distanciamiento social, lavarse las manos, usar las mascarillas… la gran mayoría no puede. Esta es la gran oportunidad para empezar una transición hacia un nuevo modelo civilizatorio, porque es imposible hacerlo de un día para otro. Y esa transición empezará en las partes donde haya más consensos. Hace mucho tiempo que este modelo está totalmente roto, desde un punto de vista social, ético y político. No tiene futuro. Es un cambio social, de conocimientos, político y cultural.
Difícil saber cuál escenario prevalecerá. Quizás tengamos una combinación de los tres; en algunas partes del mundo el primero, en otras el segundo, y en algunos países mayores avances. La política del futuro dependerá, fundamentalmente, de qué escenario prevalezca. Es el conflicto vital en las próximas décadas.
–El modelo de transición alimenta la esperanza de una sociedad distinta, pero presupone también replanteos y construcciones políticas diferentes, en términos ideológicos, económicos, modelos de desarrollo, sociales, culturales, diversos. ¿Cuáles serían las utopías frente a tantas distopías?
–Lo peor que el neoliberalismo nos ha creado es la ausencia de alternativa. La idea de que con el fin del socialismo soviético y de la caída del muro de Berlín solo queda el capitalismo. E incluso el capitalismo más antisocial, que es el neoliberalismo dominado por el capital financiero. En Argentina tuvieron una experiencia muy dolorosa con los fondos buitres. Hemos vivido estos 40 años en confinamiento -pandémico y político- encerrados en el neoliberalismo. La pandemia nos da una esperanza de que podemos salir del confinamiento. Nos obliga a confinarnos y simultáneamente nos abre las puertas a alternativas. Porque devela que este modelo está completamente viciado; hay un capitalismo corsario que ha hecho más millonarios a quienes ya lo eran. El dueño de este sistema que estamos usando (Zoom) puede ganar 1500 millones de dólares en un mes y hasta el confinamiento poca gente lo usaba o conocía. O el caso de Jeff Bezos, con Amazon. El aumento de las compras online lo convirtieron en el primer trillonario del mundo. Él y otros siete hombres de Estados Unidos tienen tanta riqueza como los 160 millones más pobres de ese país, que conforman más de la mitad de su población. Esa es la actual concentración de la riqueza en un capitalismo sin conciencia ética. La palabra que se me ocurre en este momento es robo. Hubo robo. Y las falencias de este modelo obligan a cambiar la política y eso nos da una esperanza. Lo que más me molesta hoy en día es la distribución desigual entre el miedo y la esperanza. En las barriadas del mundo las clases populares tienen sobre todo miedo. Luchan, siguen luchando, creativamente. Por ejemplo durante la pandemia protegieron sus comunidades. Pero abandonadas por los estados en gran parte de los países, tienen muy poca esperanza.

–Hablaba del peso que hoy tienen las empresas digitales al haberse convertido en las mayores empresas del planeta, incluso superando en dimensiones económicas y poder a muchísimos países. ¿Las GAFA significan un cambio en la matriz del neoliberalismo actual de cara al futuro? ¿Cómo influye este cambio en nuestras vidas?
–Antes de la pandemia ya estábamos todos hablando de la cuarta revolución industrial, dominada por la inteligencia artificial, la robótica y la automoción. Con las impresiones 3D, la robotización, el enorme desarrollo de las tecnologías digitales, nos volvemos cada vez más dependientes de ellas. El tema es determinar si estas tecnologías son de bien público o de unos pocos propietarios. Ese es el problema ahora. Hay sistemas públicos –por ejemplo el de la ONU- que están impedidos de ser ofrecidos al mundo. Las empresas se niegan porque pretenden seguir con sus negocios. Y son muy pocas… Google, Apple, Facebook, y Amazon (GAFA) y Ali baba en China. Son estas las grandes compañías tecnológicas que hoy dominan el mundo y que no aceptan ser reguladas por nadie. En este momento, por ejemplo, la discusión en el Congreso en los Estados Unidos es clara: Mark Zuckerberg ha dicho que no acepta ser regulado. Y como tienen tanto poder, estas empresas desde su arrogancia pretenden autorregularse de acuerdo a sus intereses.
–Al mismo tiempo su poder traspasa el económico y juega un papel fundamental en la política. Las fake news desparramadas en las redes sociales y la desinformación colaboran a la degradación de pilares estructurales de las democracias.
–Claro, por supuesto. Y además la contradicción es esta… en muchas partes del mundo, por ejemplo en Brasil, en Reino Unido con el Brexit, en el Parlamento Europeo, las fake news y el uso de las tecnologías digitales para producir noticias falsas tuvieron un papel fundamental en los resultados electorales. Bolsonaro -por ejemplo- nunca sería presidente de Brasil sin ellas. ¿Twitter intervino en ese momento como hoy lo hace con Trump en Estados Unidos? No, porque el dueño de Twitter no era brasilero. Twitter intervino cuando era la democracia de Estados Unidos la que estaba en juego. Si fuera la de Bangladesh, la de Sudáfrica, o de Portugal, no importa… es libertad de internet. Pero si estamos en los Estados Unidos, ahí no, ahí vamos a cerrar. Eterna contradicción. Claro que eso puede llevar a una regulación más amplia a nivel global de las redes, pero obviamente que estamos en otro paradigma, en el que tenemos que trabajar con estas tecnologías y al mismo tiempo luchar contra todo el sistema de noticias falsas.
–¿Es posible lograrlo? ¿Desde qué mecanismos?
–Esa es la pregunta. Nosotros partimos en esta transición muy desgastados, muy empobrecidos políticamente, porque la política se empobreció muchísimo en los últimos 40 o 50 años. Porque la política es construir alternativas. En su momento el socialismo y el capitalismo tenían cosas en común, por ejemplo, su relación con la naturaleza. Pero había una opción; con la caída del muro de Berlín nos quedamos sin opción, y entonces los políticos se confinaron al capitalismo y se volvieron mediocres. La política dejó de tener interés -incluso para los jóvenes-, la gente se distanció bastante de ella. Hace poco hablé con algunos que trabajan en vivienda en Brasil, que están interesados en darle una casa digna a la población que está sin techo, casi no participaron en las últimas elecciones municipales. Porque decían mira, vamos a elegir uno u otro, no cambia nada, y ese es el peligro. Que la gente piense que los cambios políticos no cambian nada, que son una forma de gatopardismo. La política tiene que volver a construirse. Pienso que de ahora en adelante lo que deberá diferenciar a la izquierda de la derecha será la capacidad entre los grupos políticos de crear alternativas frente a al capitalismo, alternativas de una sociedad distinta, que puede ser de diferentes matices. Quizás sea una sociedad que vuelva a los intereses de los campesinos y los indígenas del continente. Que tenga una relación más armónica con la naturaleza. El capitalismo no puede tener una relación armónica, porque el capitalismo tiene en su matriz la explotación del trabajo, la explotación de la naturaleza. Entonces la izquierda tiene que tomar una dimensión paradigmática de cambio para otra civilización; la derecha, en cambio, va a gerenciar el presente siempre con los dos primeros escenarios. Esa va a ser la diferencia a futuro.
–Usted habla de varios conceptos que ayudarían a transformar las formas de construcción política. Salir de la idea de la utopía como un «todo» para reemplazarla por la de muchas y variadas utopías acordes a la diversidad de realidades y sueños. ¿Cómo se hace para diversificar, segmentar, construir distintas utopías y al mismo tiempo potenciar un proyecto global, que sea capaz de estructurarlas, potenciarlas, unirlas?
–Para mí lo crucial de nuestro tiempo es exactamente esa asimetría entre la dominación que no es simplemente capitalista, sino también colonialista y patriarcal. El capitalismo no funciona sin racismo y sin sexismo, a mi juicio. Por el contrario, la resistencia no está articulada, está fragmentada, es por eso que muchos partidos de izquierda, con vocación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. Incluso algunos movimientos feministas han sido racistas y han sido pro-capitalistas. Y algunos movimientos de liberación anti-racial han sido sexistas y han sido pro-capitalistas. El problema que enfrentamos es una dominación articulada y una resistencia fragmentada. Así no vamos a salir adelante porque sabemos que la intensificación del modelo es lo que agrava la vida de la gente, de un modo de dominación que lleva a los otros. En Brasil cuando se intensifica la explotación capitalista, con Temer y después con Bolsonaro, se incrementó de una manera brutal el genocidio de los jóvenes negros en las periferias de las ciudades. Aumentó la violencia doméstica en contra de las mujeres y el feminicidio. O sea, la dominación es particular. Necesitamos de sujetos políticos globales además de los locales, y además de los nacionales. Esta articulación es posible porque cuando los movimientos -Chile o los Black Lives Matter por ejemplo- parten de una demanda, sea feminista o anti-racial, al mismo tiempo, cuando ganan importancia, traen las otras demandas, el hambre o de la desigualdad social. Hoy el movimiento Black Lives Matter tiene una dimensión feminista también, y obviamente de oposición a este modelo capitalista tan desigual e injusto. Yo pienso que tiene que haber un cambio. En la dimensión local hay que volver a las barriadas. Hoy son los pastores evangélicos quienes hablan con la gente y les dicen que hay que votar a la derecha. Por eso pienso que no es solo la organización, sino también la cultura política la que necesita cambios.
–¿Qué prácticas y estrategias deberían modificar o reforzar los partidos y los movimientos sociales frente a esta nueva etapa? ¿Están preparados para el cambio?
–¿Si me preguntan si los partidos opositores tienen ese perfil hoy? No, no lo tienen. Deben cambiar. Los partidos de izquierda se acostumbraron a esta dialéctica oposición-gobierno, ¿no? Y durante 40 años esa dinámica no tuvo alternativa civilizatoria, no se pudo pensar nada más allá del capitalismo. Independientemente del perfil ideológico de los gobiernos, hasta marzo las primeras páginas de los periódicos eran ocupadas por los economistas y las finanzas. Ahora con la pandemia son los médicos, los epidemiólogos, los virólogos. La pandemia nos obligó a cambiar. Entonces, creo que hay que ver otro modo de hacer política y otra manera de gerenciar la política. Yo pienso que parte de las izquierdas deben acostumbrarse a ser oposición para luego saber reconstruir. Tienen que ayudar a mejorar la vida de la gente. Pero las instituciones actualmente no permiten eso, porque tenemos todo un entorno global que no te deja, por ejemplo el capitalismo financiero. Entonces tendremos que encontrar otra forma de gobierno y hay que empezar a pensar en esa dimensión global.
 Conversación entre la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui y el director del proyecto ALICE, Boaventura de Sousa Santos.
Conversación entre la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui y el director del proyecto ALICE, Boaventura de Sousa Santos.
¿Y cuál sería el rol de las oposiciones? ¿Cómo construirse desde otras lógicas?
–La política de gobierno es una parte de la política: fuera de eso tienes que tener otra política que es extra institucional, que no está en las instituciones sino en la formación de la gente, en la educación, en las calles, en las protestas pacíficas. Miren lo que está pasando en Chile antes de esta pandemia; fueron las mujeres, sobre todo, y los movimientos sociales. Ellos tuvieron un papel fundamental para traer a las calles cosas que la política misma no estaba dispuesta a hacer. Los partidos de izquierda, por increíble que parezca, no habían incluido en sus proyectos la causa mapuche cuando los mapuches habían sufrido con huelgas y asesinatos, y habían sido la oposición a los gobiernos de Chile. Y todavía están abandonados. Es necesario una protesta y un movimiento popular constituyente, donde las mujeres tengan un papel muy importante para tener en la política una gestión plurinacional. Los partidos son importantes pero los movimientos son igual de importantes. Tiene que haber una relación mas horizontal entre ambos.
–¿La protesta, la calle, sigue siendo una de las principales herramientas de visibilización y resonancia política?
–Las comunidades siguen teniendo una gran creatividad y esto forma parte de un movimiento de izquierda reconstruida, más abierta a toda esta creatividad comunitaria. No son simplemente las calles y las plazas, es la vivencia comunitaria que tendremos que intensificar. Porque las calles no son un emporio de las izquierdas, en esta década vamos a ver calles llenas de gente de extrema derecha. Yo vi a la extrema derecha entrar en las manifestaciones en Brasil. Las consignas de la izquierda, aprovechadas por la extrema derecha, y después dominando toda la protesta. Aquí en Europa sabemos muy bien eso, los Estados Unidos hoy, la gente contra Biden que no es propiamente de izquierda, y por otro lado los Prat Boys de la extrema derecha organizada y militarizada que ocupa las calles, y que va a hacer la política extraconstitucional, de las calles, de las protestas.
–En Argentina se ha hablado mucho de «la grieta» como si fuera un fenómeno «nacional», único. Cuando se mira al mundo la polarización, sin embargo, parece ser el signo de estos tiempos. ¿Cómo afecta esta situación el funcionamiento de la democracia?
–A mi juicio, durante mucho tiempo la teoría democrática, la idea más valiente, más segura, era que las democracias se sostienen en una clase media fuerte. Claro que yo, estando en Portugal, trabajando en África y en América Latina, no veía clases medias fuertes, lo que realmente veía era desigualdad social. Siempre me sentí como un demócrata radical, o sea, la democracia es mala porque es poca. Hay que ampliar la democracia en las calles, en las familias, en las fábricas, en la vida universitaria, en la educación. Entonces esta idea de que la polarización es contraria a la democracia, me parece que es cada vez más evidente cuando hablamos de democracia liberal. Sólo tiene sentido, o se refuerza, con una democracia participativa, con otras formas de participación de la gente que no sean democracias electorales, porque si son solo democracias electorales van a seguir eligiendo anti demócratas como Trump, Bolsonaro, Iván Duque, como tantos otros. Por eso la democracia muere democráticamente, por elección, por vía electoral. Hitler ganó dos elecciones en 1932, antes de su golpe. Creo que hay que fortalecer esa democracia con democracias participativas. La polarización, la desigualdad, provienen de esta polarización de la riqueza sin precedentes que hoy tenemos. A mayor desigualdad en la vida económica y social, más racismo, más discriminación y más sexismo. Entonces estamos en una sociedad en retroceso a nivel mundial, en retroceso reaccionario, donde el capitalismo es cada vez más desigual, más racista y más sexista. Esta es la realidad que tenemos hoy.
–¿Como sería la forma de avanzar hacia una mayor participación, imprescindible para recomponer las democracias, con la exclusión social que arroja un modelo tan concentrado y desigual?
–Tenemos que pensar en la transición. Y hoy debemos contar con políticas sociales, romper con el neoliberalismo, y para eso es necesario una reforma fiscal. Es inaceptable que los pobres y la clase media paguen 40% de impuestos, y los ricos el 1%. Que Trump haya erogado de impuestos federales 765 dólares, es impensable. Tiene que haber una reforma fiscal para dar políticas de educación, de salud. La otra cuestión es política, necesitamos una reforma constituyente. Las constituciones que tenemos congelaron una sociedad segmentada, no solo desde un punto de vista capitalista sino también racista y sexista. Tenemos que refundar el Estado. Los únicos países que tuvieron reforma política fueron Bolivia y Ecuador, e igual fracasaron. La misma idea fracasa muchas veces antes de tener éxito, antes de hacer historia. Los derechos de la madre Tierra, por ejemplo, no tuvo muchos resultados en Ecuador, pero veamos lo que pasó en Nueva Zelanda. Jacinda Arden, la primera ministra, una mujer fabulosa, la líder mundial en este momento después del Papa diría yo, esta señora promulgó una ley sobre los derechos humanos del río sagrado de los indígenas, y no fue simplemente eso, ha dado plata para regenerar, revitalizar los ciclos vitales del río. Es una revolución que no logró efecto en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, como sí en Nueva Zelanda. Debemos articular los conflictos sociales con esa idea de Naturaleza porque esta es territorio, cultura, memoria, pasado, espíritu, conocimiento, incluso sentimiento paisaje».
Pienso que las constituyentes van a ser un marco del futuro para deslegitimar el neoliberalismo y volver a la soberanía popular que va a permitir la soberanía alimentaria, que muchos países no tienen hoy. soberanía industrial, ¿cómo es posible que los Estados Unidos no produzcan mascarillas ni guantes, ni respiradores? Por eso, ¿es un país desarrollado? No sé. Sudáfrica ha defendido mejor la vida de la gente que los Estados Unidos.
–El gobierno de Alberto Fernández comenzó en diciembre y tres meses más tarde debió enfrentar la pandemia, a la que se sumó la herencia de un país endeudado y una economía destruida. ¿Qué nos recomendaría a los argentinos, a los latinoamericanos, en este momento?
–Yo soy un intelectual de retaguardia, no de vanguardia. No doy consejos: mi solidaridad, que es grande, es conversar con la gente. Yo pienso que es un continente en el que siempre ha habido una creatividad política enorme, y estas experiencias han dejado cosas muy interesantes. He hablado de Chile, también Bolivia, las elecciones ahora en Brasil. Alberto Fernández es un caso muy interesante y los describe mi último libro, porque es el único presidente que llega al poder y después viene la pandemia. Viene con un programa, pero el programa se vuelve la pandemia. Alberto Fernández tuvo un coraje enorme para enfrentarla. Un gran problema es la herencia brutal de neoliberalismo, de destrucción del Estado, de las políticas sociales, de la economía. Esa herencia es brutal y lleva tiempo la reconstrucción. Además, es una sociedad muy movilizada, con movimientos sociales y populares fuertes, el de mujeres es fortísimo y en estos días se expresa en la lucha por el aborto legal. Hay toda una sociedad muy creativa, y eso se nota. Esta es una gran oportunidad para repensar un poco la política y para volver a una articulación continental; yo pienso que la idea de matriz de articulación regional, como el ALCA, o UNASUR, fueron muy interesantes. Esta semana mirá lo que China y los países asiáticos están haciendo: el más grande conjunto de libre comercio, de articulación económica. Sin los Estados Unidos, y sin Europa; es mucho más grande que cualquier acuerdo europeo, mucho más grande que el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, ¿por qué no entender que el continente no es el patio trasero de los Estados Unidos? Y tiene que tener más autonomía, porque son todos de desarrollo intermedio, de mucha población. Hay que reinventar y en este momento, sobre todo, hay que hacer una autocrítica. A las personas de izquierda no les gusta, porque viene de la época de Stalin, pero la autocrítica es la auto reflexión, es repensar las izquierdas.
América Latina: el patio trasero
Para entender los procesos políticos latinoamericanos, Boaventura de Sousa Santos pone la lupa en las asimetrías, en lo cultural. Estudia las democracias tribales, mira las economías urbanas, critica los sistemas educativos, se enfoca en lo múltiple, lo pluricultural. Sostiene que el Estado tiene que ser refundado porque esta democracia liberal ha llegado a su límite. Dice que las izquierdas del Norte global sean eurocéntricas no es novedad, pero que las izquierdas del sur sean racistas con los pueblos indígenas y afrodescendientes, es producto de la exclusión que produjo el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
–¿Cómo deberían plasmarse estos cambios en América Latina, la cual aparece como una Región en disputa?
–Es esperanzador lo que está ocurriendo y nos tiene que llevar a reflexionar. Por ejemplo, el caso de Bolivia, es el único país que tiene la mayoría indígena del continente, 60% de la población. Yo pienso que los occidentales de izquierda, nosotros los blancos de izquierda, intelectuales, no entendemos los pueblos indígenas. Hay que ser muy humildes, porque no tenemos conceptos. Cuando ganó el MAS de nuevo, la sorpresa fue enorme, porque no imaginaban que los indígenas volverían tan rápido al gobierno. Porque no entienden el alma indígena. Después de la salida de Evo reconstruyeron el MAS, los liderazgos, se animaron de otra manera, con otra gente.
–¿Hubo reflexión? ¿Hubo aprendizaje?
–Estamos repensando todo y las cosas están cambiando. El contexto internacional de esos años hasta el 2014 permitió que en algunos países de América Latina como Brasil o Argentina la gente fuera menos pobre, sin que los ricos dejaran de enriquecerse. Hubo políticas de redistribución por parte de los gobiernos populares pero el ciclo de las comodities cambió y los modelos entraron en crisis. Cualquiera que hayan sido los errores cometidos en los procesos populares, sabemos que no pueden repetirse. Porque los precios de los commodities no están como estaban, porque las condiciones son muy distintas, y porque hay una deslegitimación de todo el modelo neoextractivista. La agricultura industrial tiene que disminuir, puede ser una transición, pero debe lograrse; si no diversificamos la economía, es un desastre. Eso ya lo sabemos. Me parece que ahora estamos en un punto de repensar las cosas. Con Alberto Fernández en Argentina, AMLO en México, son las dos esperanzas. AMLO es un poco más complejo que Alberto, a mi juicio. Tenemos bastantes avances en Chile, y la corriente para iniciar el proceso constituyente, que va a ser muy conflictiva de aquí en adelante. Entonces me parece que las cosas están cambiando, y que de alguna manera en América Latina se están dando respuestas porque la gente está, los movimientos sociales siguen luchando, aunque sea en pésimas condiciones como en Colombia.
* Bernarda Llorente es la presidenta de la agencia Télam.
Fuente e Imagen: https://www.pagina12.com.ar/310091-las-tres-salidas-a-la-pandemia-segun-boaventura-de-sousa-san?fbclid=IwAR01AdDxT7vczxuczoBqghynuUcPlsTWyYRFm37D_3YWPmtbT2YOuPs_mHQ
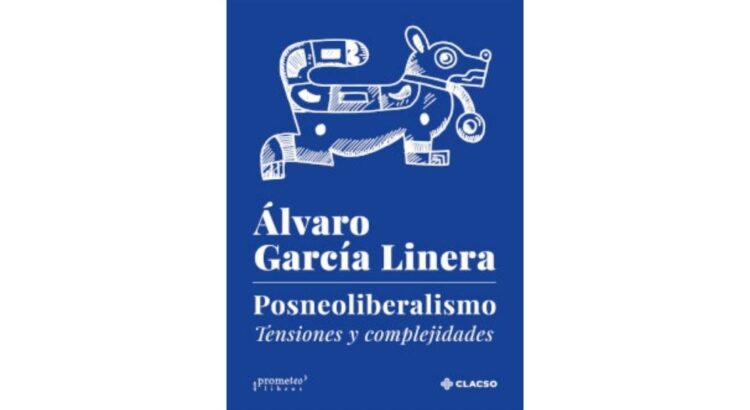
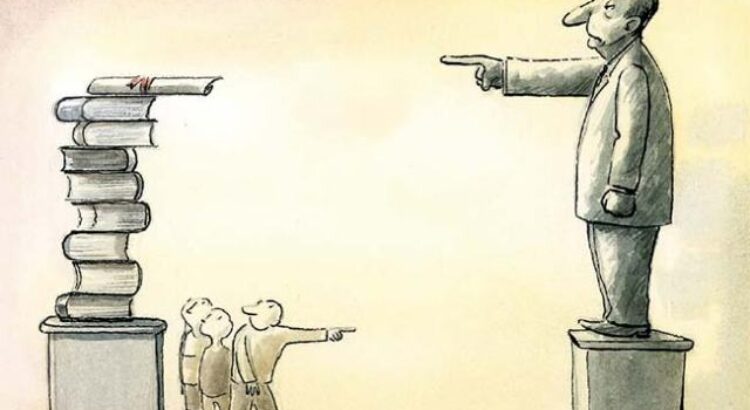
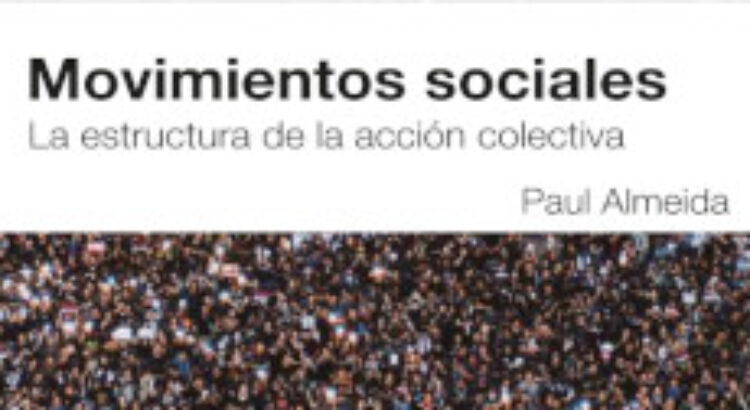




 Conversación entre la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui y el director del proyecto ALICE, Boaventura de Sousa Santos.
Conversación entre la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui y el director del proyecto ALICE, Boaventura de Sousa Santos. 






 Users Today : 25
Users Today : 25 Total Users : 35415868
Total Users : 35415868 Views Today : 30
Views Today : 30 Total views : 3349066
Total views : 3349066